Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO  uBio
uBio
Compartir
Multequina
versión On-line ISSN 1852-7329
Multequina vol.23 no.1 Mendoza 2014
ARTICULO ORIGINAL
Diversificación económica y diversidad ecológica en sistemas de uso múltiple de salinas grandes, Catamarca (Argentina)
Economic diversification and ecological diversity in multiple use systems of Salinas Grandes, Catamarca (Argentina)
Marcos Karlin1 , E. Ruiz Posse 2 , A. Contreras y Rubén Coirini 1
1 Departamento de Recursos Naturales.
2 Departamento Mecanización e Ingeniería Rural. Facultad de Ciencias Agropecuarias - Universidad Nacional de Córdoba. Ing. Felix Marrone. Ciudad Universitaria. C.C. 509, C.P. 5000, Córdoba, Argentina. mkarlin@agro.unc.edu.ar
Resumen
La variabilidad climática, productiva y económica ha hecho que los pobladores de Salinas Grandes (Catamarca) adopten estrategias de diversificación de actividades económicas, implementando sistemas de uso múltiple, gracias a la gran diversidad de ambientes y recursos aquí presentes. El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones entre variables condicionales y la diversificación económica e identificar las estrategias de vida que han llevado a estas comunidades a adoptar sistemas de uso múltiple en las Salinas Grandes. Se realizaron diagnósticos rurales rápidos, relevando 81 familias pertenecientes a 13 comunidades de esta región. Se calcularon las superficies de uso de tierra por comunidad, se realizaron censos florísticos sobre cinco tipos de ambiente característicos. Con los datos obtenidos se construyeron índices de diversidad económica y de biodiversidad; se realizaron regresiones entre las variables obtenidas. Los productores que realizan ganadería bovina de cría son quienes menos diversifican, debido a que pueden capitalizarse y descapitalizarse según la ocasión. Aquellos que no pueden realizar esta actividad, debido principalmente a las condiciones ecológicas de su predio, deben diversificar su producción, dedicándose principalmente a la cría de caprinos. Los ingresos prediales totales dependen fundamentalmente de la extensión del predio y no de la diversidad de especies vegetales.
Palabras clave:Biodiversidad; Diversificación; Ingresos prediales; Uso múltiple; Zonas salinas
Summary
Climatic, productive and economic variability have made the dwellers of Salinas Grandes (Catamarca) adopt diversification strategies for economic activities, implementing multiple use systems, due to the great diversity of environments and resources. The objective of this paper is to analyze the relationships between conditional variables and economic diversification, and to identify life strategies that have set the communities to adopt multiple use systems in Salinas Grandes. Rapid rural diagnoses were made over 81 families from 13 communities of this region. We calculated land use areas for each community, and made floristic censuses over five characteristic environments. With the obtained data, we built economic diversity and biodiversity indexes; we made regressions among the obtained variables. The farmers that raise cattle diversify less because they can capitalize of decapitalize depending on the situation. The ones that cannot perform this activity, due mainly to ecological conditions of their lands, must diversify their production, mainly by goat raising. Total land incomes depend basically on land area and not on vegetation diversity.
Key words: Biodiversity; Diversification; Land incomes; Multiple use; Saline rangelands
Introducción
Las condiciones económicas, sociales, políticas y ecológicas en zonas rurales marginales promueven la aplicación de determinadas estrategias de reproducción social por parte de los pobladores rurales. En las zonas áridas de nuestro país y del mundo, las incertidumbres de tipo climático y económico influyen en la toma de decisiones por parte de los pequeños productores. Una tendencia es diversificar la actividad productiva a fin de poder hacer frente a estas incertidumbres. Es de suponer que la capacidad de diversificación depende de la oferta de recursos prediales. La diversidad de ambientes en zonas áridas permitiría, al menos potencialmente, lograr esta diversificación y la implementación de sistemas de uso múltiple.
Little et al. (2001) mencionan que es posible clasificar las causas de la diversificación en tres categorías de variables: 1) condicionales, es decir aquellas que condicionan dicha estrategia a nivel de sistema productivo, como la receptividad, biodiversidad, densidad poblacional, etc.; 2) de oportunidad, es decir las variables estructurales tales como el clima, acceso a mercados, educación, y 3) de respuesta local, tales como la composición de la familia, reciprocidad, tipo de mano de obra familiar.
Salinas Grandes es un mosaico de ambientes donde el agua, la vegetación y la fauna constituyen recursos de gran importancia para el desarrollo y reproducción social de las comunidades locales (Ruiz Posse et al., 2007; Karlin et al., 2010).
Se distinguen en la costa salina diferentes sub-ambientes, los cuales difieren entre sí por su topografía, tipo de suelo, vegetación y uso (Ruiz Posse et al., 2007; Karlin et al., 2012). El intrincado mosaico de vegetación constituye uno de los capitales más importantes para las comunidades, ya que de la misma se obtienen alimentos, agua, energía (leña y carbón), medicinas naturales y materias primas para la construcción (Cavanna et al., 2009). La zona de estudio ha sido históricamente ganadera con actividad caprina y bovina (Castro, 2010), con cargas animales relativamente bajas condicionadas principalmente por los factores hídricos y edáficos.
Las estrategias productivas de las comunidades de la costa salina consisten en el desarrollo de economías familiares y en la venta de su fuerza de trabajo como peones rurales asalariados transitorios, con el objetivo principal de lograr un adecuado nivel de ingresos para el núcleo familiar y así contribuir a satisfacer sus necesidades básicas.
Las actividades prediales principales consisten en la cría extensiva de ganado caprino o vacuno, destinadas a obtener ingresos monetarios mediante el intercambio comercial de sus principales productos: terneros, cabritos, cueros y estiércol. También aportan ingresos no monetarios en forma de autoconsumo. Es importante la extracción de productos forestales para leña y construcciones rurales. En menor escala se producen artesanías para la venta o intercambio (Cavanna et al., 2009).
La variabilidad climática, productiva y económica ha hecho que los pobladores de esta región adopten estrategias de diversificación de actividades económicas, tanto para la venta como para el autoconsumo (Karlin et al., 2010), implementando sistemas de uso múltiple, gracias a la gran diversidad de ambientes y recursos aquí presentes.
La más importante de las actividades productivas, la producción ganadera, se realiza en grandes superficies de aprovechamiento en común entre conjuntos de familias productoras (campos comuneros). Dicha actividad productiva se efectúa de conformidad a la particular técnica generada a partir de las características ambientales de la zona, de los ancestrales usos y costumbres de sus habitantes y de los acuerdos entre los productores respecto a la utilización de los espacios y recursos productivos, que se trasmiten de generación en generación. La productividad forrajera está distribuida en el tiempo y el espacio (Cavanna et al., 2010; Karlin et al., 2012). Esto explica la necesidad de utilizar amplias y diversas superficies (varios miles de hectáreas por paraje), bajo un sistema de pastoreo extensivo entre los diferentes ambientes, lo que ha permitido la producción ganadera desde hace más de 100 años.
Dada la diversidad ecológica observada y cuantificada en la región (Karlin et al., 2009; Karlin et al., 2012), puede suponerse una íntima relación de esta característica con la diversificación de actividades productivas.
El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones entre variables condicionales y la diversificación económica e identificar estrategias de vida que han llevado a estas comunidades a adoptar sistemas de uso múltiple en las Salinas Grandes (Catamarca).
Materiales y métodos
Área de estudio
El área de estudio se ubica al sur de la provincia de Catamarca, en el departamento La Paz, siendo las coordenadas extremas de dicha área 29°21’S (norte), 64°49’W (este), 30°66’S (sur) y 29°26’W (oeste).
Presenta un clima árido de régimen estival con lluvias que oscilan entre 300 y 500 mm. La evapotranspiración potencial anual es de 950 mm, con déficit hídrico todo el año. La temperatura media anual es de 20,5 ºC, con máximas y mínimas absolutas de 45 ºC y -5 ºC, respectivamente (Contreras et al., 2010).
Fitogeográficamente pertenece al Distrito Chaqueño Occidental (Cabrera, 1976) y al Chaco Árido (Morello, 1977).
Las comunidades relevadas y estudiadas se encuentran dispersas en dicha área de estudio y son El Quimilo, San Agustín, San Isidro, San Vicente, El Chaguaral, El Silo, El Puente, La Zanja, El Garay, Km 969, Palo Santo, La Horqueta y El Clérigo (Figura 1).
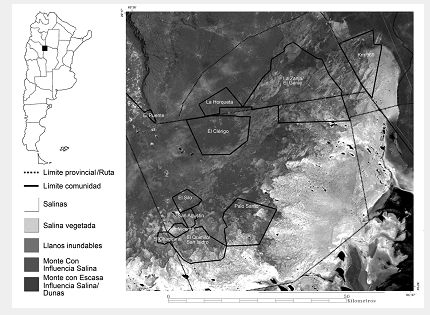
Figura 1.Mapa de los ambientes y ubicación de las comunidades relevadas
Figure 1. Maps of environments recorded and locations of communities
Relevamiento socioeconómico
Se realizaron diagnósticos rurales rápidos, a partir de talleres participativos donde se analizó, con las comunidades, sus problemáticas productivas (Coirini y Robledo, 1999). Se relevaron y analizaron aspectos sociales y económicos de 81 familias pertenecientes a 13 comunidades (entre 2007 y 2008) mediante encuestas semiestructuradas en forma individual, entrevistas no estructuradas a pobladores y se realizaron observaciones de los ambientes y sub-ambientes no estructuradas participantes (Yuni y Urbano, 2000). La información se trianguló entre diferentes fuentes con el fin de corroborar su veracidad. De los datos de las encuestas se utilizaron y analizaron estadísticamente los valores de Ingresos Brutos discriminados por actividad.
Se calcularon las superficies de uso de tierra por comunidad, según lo definido por los pobladores en los talleres, con el apoyo de tecnología satelital (Ruiz Posse et al., 2007).
Relevamiento fitosociológico
Se realizaron 70 censos florísticos, entre 2007 y 2010, definiendo cinco sub-ambientes (Salina Vegetada, Llanos Inundables, Dunas, Monte con Influencia Salina y Monte con Escasa Influencia Salina), previamente clasificados por Karlin et al. (2012), de aproximadamente 1 ha cada uno. Los relevamientos se basaron en el método fitosociológico de Braun Blanquet (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974; Braun Blanquet, 1979). En los sitios seleccionados, se estimaron los valores de dominancia-abundancia, tanto para estación seca como lluviosa. El área de umbral mínimo de superficie de cada sitio de muestreo se definió por la aparición de un 95% de la suma de todas las especies reconocidas para cada zona, sobre la base de los relevamientos florísticos previos (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974). Los valores de abundanciadominancia se transformaron en valores de porcentaje de cobertura basado en el punto medio de cada valor de la escala de abundancia-cobertura (Wikum y Shanholtzer, 1978):
+: Individuos raros o poco frecuentes con cobertura insignificante: 0,5%
1: Individuos abundantes, pero con cobertura insignificante: 2,5%
2: Individuos en número variable, pero con cobertura de hasta ¼ de la superficie total: 15%
3: Individuos en número variable, con cobertura entre ¼ a ½ de la superficie total: 37,5%
4: Individuos en número variable, con cobertura entre ½ a ¾ de la superficie total: 62,5%
5: Individuos en número variable, con cobertura superior a ¾ de la superficie total: 87,5%
Análisis estadístico
Los valores de Ingresos Brutos (IB) por actividad fueron transformados en frecuencias de contribución al Total de Ingresos brutos Prediales (TIP) y fueron utilizados para construir un Índice de Diversidad (ID) a partir del modelo de comunicación de Shannon (1948):
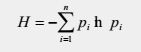
donde, 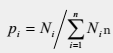
n es el número de ingresos y Ni es la frecuencia relativa de cada IB por actividad en relación al TIP de cada comunidad.
Se calculó el Índice de Biodiversidad (IBD) de Shannon-Weaver (Wikum y Shanholtzer, 1978) para cada sitio en base a los datos de dominancia y abundancia de la vegetación, utilizando el mismo modelo de comunicación de Shannon descrito anteriormente, donde n es el número de especies en la comunidad vegetal y Ni es el tamaño de la población vegetal, definida por su frecuencia relativa o cobertura de acuerdo a Wikum y Shanholtzer (1978).
Se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP), utilizando los valores de frecuencias de IB por actividad, definiendo la relación entre los IB y las comunidades. Según este análisis, se agruparon las comunidades en tres clases.
De acuerdo con esta clasificación de las comunidades, se realizaron análisis de varianza (ANAVA) sobre ID y IBD a fin de establecer si existen diferencias significativas entre clases.
Se realizaron regresiones no lineales (cuadráticas) entre los TIP de cada familia relevada, y el ID entre la superficie de uso (Sup) y los TIP por comunidad, y entre ID, IBD y Sup.
Todos los análisis estadísticos fueron efectuados con el programa estadístico InfoStat (Di Rienzo, 2014).
Resultados
Los valores absolutos del TIP de cada comunidad están íntimamente relacionados (R2 = 0,70) con la superficie de uso de cada comunidad, en una relación de tipo cuadrática (TIP = -1x10-4.Sup2 + 6,12.Sup - 2937,01). A medida que aumenta la superficie, aumentan los ingresos prediales, pero a superficies grandes (>30.000 ha por comunidad), el aumento de ingresos parece volverse constante, e incluso reducirse ligeramente. No existe correlación entre la superficie de los predios de las comunidades y la cantidad de familias por comunidad, mientras que la correlación (relación cuadrática) entre los ingresos prediales familiares y la cantidad de familias por comunidad es relativamente baja (R2 = 0,41).
Los ingresos extraprediales por comunidad representan una proporción muy importante de los ingresos brutos totales, representando en promedio un 36,4% del total, pero existen comunidades donde dichos ingresos representan hasta el 84% (La Horqueta). Estos ingresos son, como es de suponer, independientes de la superficie predial, y dependen fundamentalmente de la cantidad de familias por comunidad (R2 = 0,60); es decir, a mayor cantidad de familias en una comunidad, mayores valores de ingresos totales extraprediales.
El análisis de componentes principales arroja una distribución de las comunidades de acuerdo a las actividades predominantes para cada una (Figura 2).
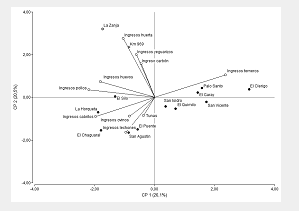
Figura 2.Biplot de componentes principales, relacionando las comunidades estudiadas de acuerdo a la proporción de ingresos brutos por actividad respecto al total de ingresos. Clase 1, círculos negros; Clase 2, círculos grises oscuros; Clase 3, círculos grises claros
Figure 2. Biplot of principal components, relating studied communities according to the brut incomes proportion by activity in relation to total incomes. Class 1, black circles; Class 2, dark gray circles; Class 3, clear gray circles
Es posible definir tres grandes clases; Clase 1, las comunidades dedicadas predominantemente a la ganadería bovina y con baja diversificación de actividades económicas (El Clérigo, Palo Santo, El Garay, San Vicente, El Quimilo y San Isidro); Clase 2, comunidades más abocadas a la actividad ganadera mixta, con mayor diversificación de actividades que la anterior Clase (El Silo, La Horqueta, El Chaguaral, El Puente, San Agustín); Clase 3, aquellas comunidades con la mayor diversificación, incluso con actividades no ganaderas como la producción de carbón y huerta (La Zanja, Km 969).
En la Figura 2 pueden observarse algunas relaciones directas entre actividades, tal como ocurre entre la explotación de carbón y los ingresos por huerta (Clase 3), la producción de ganado menor (Clase 2; cabritos, lechones y corderos), o la evidente relación entre la producción de pollos y huevos. También pueden observarse relaciones inversas como los ingresos por venta de terneros y los ingresos por venta de cabritos.
Aunque las correlaciones son bajas, el aumento en la proporción de ingresos por venta de terneros y por venta de cabritos son directa (R2 = 0,30) e indirectamente (R2 = 0,15) proporcionales al TIP, respectivamente.
Una vez definido el agrupamiento de las comunidades en las tres clases, se realizó un ANAVA sobre la variable ID a fin de establecer si existen diferencias significativas en cuanto a la estrategia de diversificación de actividades. Los valores de ID se muestran en la Figura 3a y se observa que la clase más diversificada corresponde a la Clase 3 (La Zanja y Km 969), observándose diferencias significativas con la Clase 1, pero no con la Clase 2 (p<0,05).
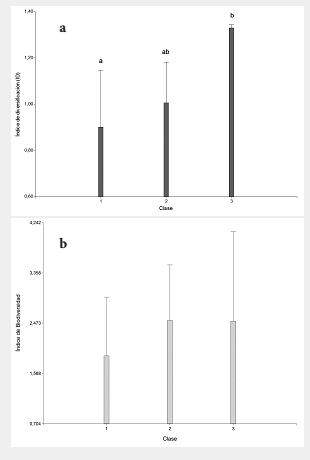
Figura 3. a) Índice de diversificación por Clase, b) Índice de biodiversidad de ShannonWeaver por Clase. Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05)
Figure 3. a) Diversification index by Class, b) ShannonWiever biodiversity index by Class. Different words show significant differences (p>0.05)
Los IBD arrojan tendencias en el mismo sentido que el ID por clase (figura 3b), aunque no se encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre clases.
Dado que los Índices de Biodiversidad son independientes de la superficie que utiliza cada comunidad, se realizó una correlación múltiple entre ID e IBD junto a la superficie de uso declarada. La misma arrojó un R2 de 0,30, lo cual indica que existe una baja relación entre los recursos disponibles y el nivel de diversificación de actividades.
La relación entre TIP e IBD también es baja, explicando la biodiversidad de los predios sólo el 5% de los ingresos totales prediales. La relación múltiple (cuadrática) entre TIP, IBD y Superficie supone un R2 de 0,75%, lo que indica que los ingresos dependen principalmente de la superficie predial, casi independientemente de la diversidad de especies vegetales.
Se correlacionaron los Ingresos Prediales Totales (TIP) con los Índices de Diversificación por familia, suponiendo que la diversificación de actividades no solo depende de la diversidad de recursos o ambientes, sino también de las posibilidades socioeconómicas de cada una con relación a la historia y nivel cultural.
Dicha relación arrojó la distribución que se muestra en la Figura 4.
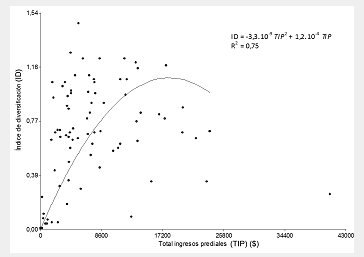
Figura 4.Diagrama de dispersión y regresión cuadrática de los Índices de Diversificación por familia con relación al Total de Ingresos Prediales
Figure 4. Dispersal diagram and quadratic regression of diversification index per family in relation to the Total range incomes
Esta distribución fue ajustada mediante una función de tipo cuadrática con un R2 de 0,75, lo que indica que los extremos (familias de menores y mayores TIP) presentan bajos índices de diversificación predial. Estos resultados son opuestos a los encontrados por Little et al. (2001) en comunidades pastoralistas de áreas semiáridas del Sahel oriental, aunque coincide en que los pastoralistas más pobres tienden a diversificar ingresos mediante la venta de mano de obra extrapredial.
La regresión ajusta adecuadamente en relación a la gran variabilidad de situaciones familiares. Los Cp de Mallows que arrojó esta regresión son de 195,15 y 80,87 para los coeficientes TIP y TIP2, respectivamente, lo que indica que dicha variable es robusta en ambos casos.
Discusión
Las correlaciones obtenidas entre los TIP, la superficie predial por comunidad, los IBD y la cantidad de familias por comunidad sugieren que los ingresos obtenidos por la comunidad dependen más de la capacidad de carga del predio que ocupan las comunidades que de la biodiversidad vegetal y la cantidad de familias trabajando en una unidad predial. Un aumento en la superficie supone un aumento en los ingresos, aunque superado determinado umbral (>30.000 ha) esta relación se neutraliza, e incluso se hace inversa. Suponemos con esta afirmación que grandes superficies (por encima de dicho umbral) no alcanzan a ser explotadas en su totalidad, o al menos la eficiencia de producción se reduce por las familias que viven en dichos predios. Dicho de otra forma, el total de ingresos brutos prediales depende más de la disponibilidad de recursos que de la disponibilidad de fuerza de trabajo.
La relación entre la explotación de carbón y los ingresos por huerta (Clase 3), indican que los suelos que sostienen dichas actividades son poco salinos, permitiendo el desarrollo de especies forestales maderables y actividades agrícolas de secano (con eventuales riegos puntuales); las producciones de ganado menor (Clase 2) están relacionadas a sitios más marginales para pasturas y agricultura.
La relación inversa entre la producción de cabritos y terneros puede deberse a los costos de oportunidad, es decir los productores optan por dedicarse (predominantemente) a una sola de las actividades en relación con la capacidad de carga del predio, o deciden dedicarse a una u otra actividad en relación con el tipo de ambiente predominante del predio. En este sentido, predios con mayor potencialidad para la producción de gramíneas, en función de ambientes aptos para este recurso, tendrán capacidad de producir terneros, mientras que predios con ambientes donde predominan las especies arbustivas son potencialmente mejores para la cría de ganado menor.
En base a lo anterior, se sabe que la cantidad de recursos es clave para el incremento de los ingresos prediales. Lo insinúan las relaciones entre las actividades de producción de terneros y de cabritos y los TIP. La producción de terneros, relacionada a ambientes con mayor producción de gramíneas, mejores suelos, zonas boscosas, se relaciona directamente con los ingresos brutos prediales totales, mientras que el aumento de la proporción de ingresos por venta de cabritos se relaciona de forma inversa, y dicha actividad se relaciona a ambientes con mayor proporción de arbustos, de suelos más pobres, más degradados. A pesar de la relación directa entre cantidad de recursos e ingresos prediales, la diversidad forrajera no sería tan importante como lo es el área de uso.
Frente a la imposibilidad de incrementar la proporción de ingresos por venta de terneros, definido dicho ingreso como un índice de “riqueza”, relacionado con la capitalización de la familia (Cavanna et al., 2009), las comunidades pertenecientes a la Clase 2, deben producir cabritos, pero también diversificarse.
La mayor diversificación de las comunidades de la Clase 3 se debe quizá a su origen de explotación forestal. Las familias pertenecientes a esta clase han sido tradicionalmente carboneras, pero las restricciones de explotación de bosque, a partir de la sanción de la Ley 26.331, han obligado a buscar otras alternativas de producción para la reproducción social, aplicando una estrategia de diversificación mediante la producción agrícola, ganadera mixta, además de la producción forestal reducida, para la obtención de ingresos monetarios y el autoconsumo.
La diversificación de actividades depende entonces de la cantidad de recursos (no tanto variabilidad) pero también del tipo de actividad que realizan las familias, de acuerdo a lo que muestra la Figura 3. Aquellas familias con mayores ingresos prediales, corresponden generalmente a productores de ganado bovino, quienes tienden a apoyarse en esta actividad principal y a abastecerse con otras producciones para consumo propio. Por otro lado, las familias que poseen bajos ingresos no dependen del predio para subsistir, sino que optan por acceder a ingresos extraprediales, reduciendo la cantidad de tiempo disponible para realizar actividades prediales (Karlin et al., 2010), y por lo tanto la diversificación de actividades prediales es obviamente baja. Esta estrategia de búsqueda de ingresos extraprediales puede ser temporal, es decir es posible que los jefes de familia salgan en búsqueda de ingresos (aprovechamiento de las variables de oportunidad) para financiar posteriormente algunas actividades prediales. Esto ocurre en áreas similares de África, en comunidades pastoralistas (Little, 2001).
Los verdaderos diversificadores son aquellos que por las características ecológicas o culturales de producción no obtienen grandes márgenes económicos con una única actividad principal, y deben afrontar de esta manera las incertidumbres ecológicas, productivas y económicas. Los productores de ganado vacuno generalmente no necesitan diversificarse para afrontar dichas incertidumbres, ya que al haberse capitalizado, frente a períodos de ingresos magros pueden descapitalizarse y afrontar momentáneamente dichos períodos.
Conclusiones
Los productores de Salinas Grandes adoptan diversas estrategias de vida. Una de estas estrategias es la diversificación de actividades productivas en función de sus posibilidades productivas. Los productores que realizan ganadería bovina de cría son quienes menos diversifican, debido a que pueden capitalizarse y pueden afrontar satisfactoriamente situaciones críticas a través de la descapitalización parcial. Aquellos que no pueden realizar esta actividad, debido principalmente a las condiciones ecológicas de su predio (zonas más salinas, menor proporción de pasturas) deben diversificar su producción, dedicándose principalmente a la cría de caprinos, permitiéndoles aprovechar la biomasa arbustiva.
Los ingresos prediales totales dependen fundamentalmente de la extensión del predio y no de la diversidad de especies vegetales que este posea.
Otra estrategia en la región es la búsqueda de ingresos extraprediales, lo cual reduce el grado de utilización de recursos naturales e independiza, a aquel que adopta esta estrategia, de las incertidumbres climáticas y económicas.
Existen muchas otras causas por las cuales las familias rurales diversifican o no su producción, tales como la composición de género, edad, cantidad de miembros de la familia, accesibilidad a mercados de venta de productos prediales, entre otros. El presente análisis debe ser completado teniendo en cuenta las variables de oportunidad y de respuesta local, a fin de evaluar más completamente las causas de la diversificación.
Bibliografía
1. BRAUN-BLANQUET, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ed. Blume, Madrid. 820 pp. [ Links ]
2. CABRERA, A. L., 1976. Regiones Fitogeográficas Argentinas. Buenos Aires, Acme. Fasc. Nº 1:1-85. [ Links ]
3. CASTRO, C. G., 2010. Historia de la región. En: Coirini, R., Karlin, M. y G. Reati (eds.), Manejo Sustentable del Ecosistema Salinas Grandes, Chaco Árido. Ed. Encuentro. Pp.: 19-25. [ Links ]
4. CAVANNA, J., C. G. CASTRO, R. O. COIRINI, U. O. KARLIN & M. S. KARLIN, 2009. Caracterización socio-productiva de ocho comunidades de pequeños productores de las Salinas Grandes, provincia de Catamarca, Argentina. Multequina 18:15-29. [ Links ]
5. CAVANNA, J., C. G. CASTRO, U. O. KARLIN & M. S. KARLIN, 2010. Ciclo ganadero y especies forrajeras en Salinas Grandes, Catamarca, Argentina. Revista Zonas Áridas 14(1):173-184. [ Links ]
6. COIRINI, R. & C. ROBLEDO, 1999. Elementos de Diagnóstico Rural Rápido. Sistemas Agroforestales para el desarrollo zona Norte de Entre Ríos. UNER-CERIDE-UNC. Pp. 153-168. [ Links ]
7. CONTRERAS, A. M., R. O. COIRINI, M. S. KARLIN & E. J. RUIZ POSSE, 2010. Clima regional y local. En: Coirini, R.O., Karlin, M. S. y G. J. Reati (Eds.), Manejo Sustentable del Ecosistema Salinas Grandes, Chaco Árido. Ed. Encuentro. Pp.: 63-70. [ Links ]
8. DI RIENZO J., F. CASANOVES, L. GONZALEZ, M. TABLADA, C. ROBLEDO& M. BALZARINI, 2014. Infostat. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Software estadístico. [ Links ]
9. KARLIN, M., E. BUFFA, U. O. KARLIN, A. CONTRERAS, R. COIRINI,& E. RUIZ POSSE, 2012. Relaciones entre propiedades de suelo, comunidades vegetales y receptividad ganadera en ambientes salinos (Salinas Grandes, Catamarca, Argentina). Revista Latinoamericana de Recursos Naturales 8(1):30-45. [ Links ]
10. KARLIN, M., G. CASTRO & U. KARLIN, 2010. Social reproduction strategies in communities from dry saline areas. Revista Zonas Áridas 14(1):233-253. [ Links ]
11. KARLIN, M. S., R. O. COIRINI, A. M. CONTRERAS & E. V. BUFFA, 2009. Biodiversidad y potencialidad silvopastoril de cerramientos en diferentes ambientes en las Salinas Grandes, provincia de Catamarca (Argentina). I Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles, Posadas, Misiones. [ Links ]
12. LITTLE, P. D., K. SMITH, B. A. CELLARIUS, D. L. COPPOCK & C. BARRETT, 2001. Avoiding disaster: Diversification and risk management among East African herders. Development and Change 32(3):401-433. [ Links ]
13. MORELLO, J., 1977. Estudio macroecológico de los Llanos de La Rioja. IDIA 34, Suplemento. Buenos Aires, Argentina. [ Links ]
14. MUELLER-DOMBOIS, D. & H. ELLENBERG, 1974. Aims & methods of vegetation ecology. John Wiley & Sons, US. 547 pp. [ Links ]
15. RUIZ POSSE, E., U. O. KARLIN, E. BUFFA, M. KARLIN, C. GIAI LEVRA & G. CASTRO, 2007. Ambientes de las Salinas Grandes de Catamarca, Argentina. Multequina 16:123-37. [ Links ]
16. SHANNON, C. E., 1948. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal 27: 379-423 y 623-656. [ Links ]
17. WIKUM, D. A. & G. F. SHANHOLTZER, 1978. Application of the Braun-Blanquet Cover-Abundance Scale for vegetation analysis in land development studies. Environmental Management 2(4):323-329. [ Links ]
18. YUNI, J. & C. URBANO, 1999. Investigación etnográfica e investigación-acción. Ed. Brujas. Córdoba, Argentina. 282 pp. [ Links ]
Recibido: 08/2014
Aceptado: 10/2014














