Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO  uBio
uBio
Share
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
On-line version ISSN 1852-4206
Rev Arg Cs Comp. vol.7 no.2 Córdoba Aug. 2015
Relación Entre la Empatía y los Cinco Grandes Factores de Personalidad en una Muestra de Estudiantes Universitarios
Iacovella, Jorge Daniela , Díaz-Lázaro, Carlos Miguelb, Richard´s, María Martaa,c
a Universidad Nacional de Mar del Plata
b College of Social and Behavioral Sciences. Walden University. Minneapolis, MN, USA.
c CONICET, CIMEPB y CIIPME
Enviar correspondencia a: Iacovella, J. D. E-mail: jorgeiacovella@gmail.com
Resumen
La empatía ha sido relacionada con un sin número de variables psicológicas, entre ellas el comportamiento prosocial, la agresión, y las relaciones intergrupales. En nuestro estudio, se evaluó la asociación entre la empatía y el modelo de los cinco grandes factores de personalidad. Como hipótesis general se afirma que la empatía se encuentra asociada de manera positiva con la amabilidad, la apertura a la experiencia, y la responsabilidad; mientras que de forma negativa con la extraversión y no estaría relacionada con el neuroticismo. La muestra estuvo compuesta por 117 estudiantes universitarios de ambos sexos, de entre 21 y 60 años de edad evaluados con instrumentos validados en el contexto regional. Se utilizaron análisis de correlaciones bivariadas y un análisis de regresión múltiple jerárquico para contrastar las hipótesis. Se controló el género de los participantes en el primer paso del análisis de regresión. Los resultados mostraron que, en coincidencia con las hipótesis planteadas, la amabilidad, la apertura a la experiencia, y la responsabilidad estuvieron positivamente asociadas a la empatía. A vez, el análisis de regresión múltiple jerárquica halló que la amabilidad, la apertura a la experiencia, la responsabilidad, y la extraversión son predictores del nivel de empatía.
Palabras claves: Empatía, Personalidad, Modelo de los Cinco Grandes.
Abstract. Relationship Between Empathy and Big-Five Personality Factors in a College Student Sample. Empathy has been associated with many psychological variables such as prosocial behavior, aggression, and intergroup relations. In our study the relationship between empathy and the big five personality model was evaluated. The general hypothesis in our study is that empathy is positively associated with agreeableness, openness to experience, and conscientiousness; while negatively associated with extraversion and not associated with neuroticism. The sample consisted of 117 male and female university students between 21 and 60 years old, assessed with regionally validated measures. Bivariate correlations and a hierarchical multiple regression were used to test the hypotheses. The effects of gender were controlled in the first step of the regression analysis. Consistent with the hypotheses, agreeableness, openness to experience, and conscientiousness were positively correlated with empathy. In the multiple regression analysis, agreeableness, openness to experience, conscientiousness, and extraversion also made statistically significant contributions in the prediction of empathy.
Keywords: Empathy, Personality, Big Five Model
Recibido el 14 de Octubre de 2014; Recibida la revisión el 2 de Diciembre de 2014; Aceptado el 27 de Febrero de 2015.
La empatía ha sido un constructo de sumo interés en la investigación de la conducta prosocial (Carlo et al, 2012; Roberts, Strayer, & Denham, 2014), las relaciones interculturales (Brouwer, & Boro, 2010; Pedersen, Crethar, & Carlson, 2008), la reducción de prejuicio (McFarland, 2010), y la psicoterapia (Egan, 2002; Mateu, Campillo, González, & Gómez, 2012), entre otras. Una búsqueda reciente del término empatía como palabra clave en artículos de revistas científicas en la base de datos PsychInfo halló que el mismo aparecía en más de 4.800 publicaciones. La empatía ha sido asociada a diversos constructos psicológicos. Hogan (1969), por ejemplo, encontró correlaciones positivas entre la empatía cognitiva y la sociabilidad, la autoestima, la eficiencia intelectual y la flexibilidad. Mehrabian y Epstein (1972) encontraron correlación positiva entre la empatía, la disposición a mostrar conducta de ayuda y tendencia a la afiliación. La empatía ha sido negativamente asociada al comportamiento antisocial (Marshall & Marshall, 2011). Por ejemplo, Mehrabian (1997) halló una relación negativa entre empatía y agresividad.
La empatía consiste en la habilidad de ponerse en el lugar del otro (Garaigordobil & García, 2006). Hoffman (1992) considera a la empatía como un tipo de respuesta afectiva más acorde con la situación de otro que con la de uno mismo, de este modo la empatía promueve la conducta prosocial. Una definición muy difundida de empatía es la de Davis (1996) quien la define como el “conjunto de constructos que incluyen los procesos de ponerse en el lugar del otro y respuestas afectivas y no afectivas” (p. 12). Consistente con la definición de Davis, muchos autores concuerdan en que la empatía tiene un componente cognitivo, el cual es usualmente referido como toma de perspectiva, y otro afectivo, el cual es conocido como empatía emocional o preocupación empática.
Al igual que otros constructos importantes dentro de la psicología, se ha evaluado el grado en que la empatía responde a factores disposicionales versus sociales-situacionales. En esa línea de trabajo algunos estudios han asociado a la empatía con constructos de diferencias individuales, y en particular con factores de personalidad. Se ha hallado una relación positiva entre la empatía y el neuroticismo (Eysenck & Eysenck, 1978; Fernández & López, 2007), así como una relación negativa entre esta variable y la introversión (Rim, 1974). Una posible explicación a esta relación entre la empatía y el neuroticismo se ha focalizado en cómo la empatía ha sido operacionalizada. Algunos instrumentos incluyen reactivos que son muy sensibles al componente afectivo. Por ejemplo, el neuroticismo ha sido positivamente asociado principalmente a la subescala de Angustia Personal, la cual es una de las cuatro dimensiones en el modelo de empatía de Davis (1983). Algunos autores (Batson, 1991; Davis, 1983; Eisenberg, Shea, Carlo & Knight, 1991) sugieren que este componente de la empatía considerado una reacción emocional aversiva ante las emociones de otras personas, comúnmente ansiedad o angustia, no debe considerarse dentro de los componentes de la empatía, y quizás sea el responsable de la asociación entre empatía y neuroticismo. Se podría plantear que la angustia personal no es un componente necesario de la empatía sino una expresión de sobre-implicación emocional, frente a otro rasgo no patológico, la compasión, que no incluye esta experiencia aversiva.
Si bien el estudio sobre el posible origen disposicional de la empatía ha sido influido por la definición conceptual y operacional del constructo de la empatía, también lo ha sido por las definiciones teóricas y empíricas del constructo de personalidad. Por ejemplo, recientemente muchas investigaciones sobre la empatía y la personalidad han incluido el modelo de los Cinco Grandes Factores de personalidad que propone una concepción jerárquica de la estructura de los rasgos de personalidad (Costa & McCrae, 1985; McCrae & Costa, 1987). Los denominados rasgos centrales o de primer orden hacen referencia a disposiciones estables diferenciables de los conceptos de modos o estados, que se manifiestan de manera transitoria (De Raad, 2001). Esas dimensiones centrales son: Neuroticismo (desajuste emocional), Extraversión (intensidad de las relaciones interpersonales), Apertura a la Experiencia (búsqueda activa de nuevas experiencias, curiosidad, imaginación), Amabilidad (calidad de las interacciones personales basadas en la confianza, la ayuda y el altruismo) y Responsabilidad (grado de organización, persistencia y control en los comportamientos orientados hacia metas específicas). El modelo incluye factores de segundo orden, llamados facetas, que conforman los grandes factores. Estas dimensiones de la personalidad tienen un consenso importante entre los investigadores.
En un estudio realizado en población adolescente (del Barrio, Aluja & García, 2004) se indagaron las posibles relaciones entre los cinco factores de personalidad y la empatía. Se hallaron relaciones significativas entre la empatía y Amabilidad (positiva), en mayor medida, y en Responsabilidad (positiva), Apertura a la Experiencia (positiva) y Extraversión (negativa) en menor grado. Por otra parte, la empatía no correlacionó con el factor Neuroticismo.
Es teóricamente esperable que la empatía correlacione con la Amabilidad. La Amabilidad parece ser un factor que incluye necesariamente un aspecto empático debido a que es una dimensión de comportamiento interpersonal, y representa el modo de la interacción que va desde la compasión al antagonismo (Costa, McCrae, & Dye, 1991). También se ha encontrado que la Amabilidad está implicada en la predicción de los comportamientos prosociales (Graziano & Eisenberg, 1997). Además, las personas con alto nivel de Amabilidad están menos predispuestas a usar estrategias de resolución de conflictos coercitivas que las personas de valores bajos en Amabilidad (Graziano, Jensen-Campbell & Hair, 1996).
Algunos estudios han encontrado una asociación negativa entre la Extraversión y el comportamiento prosocial y cooperativo (e.g. del Barrio et al., 2004). Por lo tanto, se podría esperar que la Extraversión correlacione negativamente con la empatía. Se ha sugerido que la relación entre la Extraversión y la empatía implica a las actitudes hacia los conflictos interpersonales. Por ejemplo, Norman y Watson (1976) encontraron que los individuos que puntuaban bajo en Extraversión calificaron los conflictos interpersonales como más aversivos que los individuos de puntuación alta en Extraversión. Estos resultados fueron replicados por Graziano, Bernstein-Feldesman y Rahe (1985), que conjeturaron que los introvertidos pueden estar más motivados a cooperar para evitar la excitación asociada con situaciones competitivas.
En cuanto al rasgo Responsabilidad, se puede esperar una correlación positiva con la empatía debido a que se reportaron resultados que sugieren que cuando se obtienen altos índices de este rasgo disminuyen considerablemente los comportamientos agresivos (John, Caspi, Robins, Moffitt & Stouthamer-Loeber, 1994) y, como hemos dicho, la empatía es un factor moderador de la conducta agresiva. Además, el factor Responsabilidad correlaciona negativamente con la dimensión de Psicoticismo de Eysenck que está caracterizada principalmente por niveles muy bajos de empatía (Aluja, García & García, 2002).
Respecto a la relación entre empatía y Neuroticismo, hay resultados contradictorios, ya que algunos investigadores (e.g. Shiner & Caspi, 2003), han encontrado que los comportamientos prosociales y la preocupación por los demás correlacionan con bajas puntuaciones en neuroticismo, en cambio para otros la relación resulta positiva (Eysenck & Eysenck, 1978, 1991; Fernández & López, 2007; Rim, 1974).
Para el factor Apertura a la Experiencia, se encontró una correlación positiva leve con la empatía en el citado estudio con adolescentes españoles (del Barrio, et al., 2004). Este hallazgo es teóricamente coherente, debido a que es esperable que los aspectos involucrados en este factor (i.e. la búsqueda activa de nuevas experiencias, la curiosidad y la imaginación) aumenten la posibilidad de establecer una pauta de comportamiento caracterizada por la búsqueda activa de interacciones sociales, lo cual requiere de una disposición empática considerable.
1.1 Objetivos e Hipótesis
Como se ha señalado, la literatura ha identificado una relación entre la empatía y la personalidad. Sin embargo, hay una ausencia marcada en los estudios que se han generado sobre este tema en el contexto latinoamericano. Nuestro propósito es ampliar el conocimiento sobre la relación entre los cinco grandes factores de personalidad y la empatía, aportando evidencia empírica a las posibles relaciones comentadas, ya que, si bien se han hallado resultados prometedores en cuanto a la relación, no se pueden generalizar estos estudios a países latinoamericanos como Argentina. Por lo tanto, hemos propuesto una investigación realizada con instrumentos validados en nuestro medio. En función de los hallazgos expuestos anteriormente testearemos las siguientes hipótesis: (a) Existe una correlación positiva entre la Amabilidad y la Empatía, la Apertura a la Experiencia y la Empatía y la Responsabilidad y la Empatía. (b) La empatía se correlaciona de forma negativa con la Extraversión. (c) No se espera ninguna asociación entre el Neuroticismo y la Empatía. Debido a que en algunos estudios se han hallado diferencias significativas de género en la empatía (Davis, 1983) y algunas facetas de personalidad (McCrae, 2002) nos parece relevante el controlar esa variable. Por lo tanto, otra de nuestras hipótesis de trabajo es que: (d) Luego de controlar los efectos del género, la amabilidad, la responsabilidad, la apertura a la experiencia, y la extraversión contribuyen a la varianza estadística en la predicción de la empatía.
2. Método
2.1. Participantes
El diseño de este estudio es correlacional-transversal. La muestra estuvo compuesta por estudiantes de cuarto año de la carrera de Psicología (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina). Participaron 117 estudiantes, sin experiencia previa con los instrumentos utilizados en este estudio, 88 mujeres y 39 varones, de entre 21 y 60 años de edad (M =26.5; DE =7.52).
2.2. Instrumentos
Índice de Reactividad Interpersonal (IRI: Davis, 1983). La escala original cuenta con 28 reactivos los que se agrupan en 4 escalas (dimensiones). Para nuestro estudio se utilizaron las escalas de preocupación empática y toma de perspectiva, ya que estas describen más adecuadamente la dimensión afectiva y cognitiva del constructo. Para medir la empatía se administró la versión de Díaz-Lázaro, Castañeiras, Ledesma, Verdinelli y Rand (2014) del IRI (Davis, 1983), que presenta algunas modificaciones a la adaptación al español para el IRI de Pérez-Albéniz, Paúl, Etxeberría, Montes y Torres (2003). Estas modificaciones incluyen cambios menores en la redacción para aumentar la comprensión de la población de nuestro medio. Las dos dimensiones utilizadas del IRI están compuestas por 14 ítems con un formato de escala Likert de 5 valores de respuesta que van desde “totalmente de acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”. Los resultados pueden variar de 14 a 70, donde las puntuaciones más altas indican un mayor nivel de empatía. Para la muestra, la puntuación media de la escala fue 54.55 con una desviación estándar de 6.75. En el análisis de confiabilidad de la adaptación al español de Pérez-Albéniz, realizada con una muestra de 1.997 estudiantes, se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de .75 para la escala de Toma de Perspectiva y de .71 para la de Preocupación Empática; para nuestra muestra los valores fueron de .72 y .70 respectivamente.
Adjetivos para Evaluar Personalidad (AEP: Ledesma, Sánchez & Díaz-Lázaro, 2011). La AEP evalúa la personalidad en base a la teoría de los cinco factores desarrollada por Costa y McCrae (1985). El AEP está compuesto por 67 adjetivos: 16 para Amabilidad, 18 para Neuroticismo, 13 para Responsabilidad, 10 para Extraversión, y 10 para Apertura. Los sujetos responden para cada adjetivo valores que representan “No me describe en absoluto”, pasando por “me describe relativamente”, hasta “me describe tal como soy”, en una escala de tipo Likert con valores de 1 a 5. Las cinco escalas presentan valores satisfactorios de consistencia interna según alfa de Cronbach (Amabilidad = .84; Neuroticismo = .85; Responsabilidad = .80; Extraversión = .79; Apertura = .74); además, el análisis de los ítems ofrece buenos índices de discriminación (correlación ítem-total corregida). Para nuestra muestra el alfa de Cronbach también obtuvo resultados satisfactorios aunque algo más bajos (Amabilidad = .80; Responsabilidad = .78; Extraversión = .77; Apertura = .75; Neuroticismo = .74).
2.3.Procedimiento
Los participantes fueron contactados a través de una materia dictada en el 4to año de estudios en la Carrera de Licenciatura en Psicología. Allí, luego de informarles sobre las características generales de la investigación, se solicitó su colaboración en las pruebas y fueron elegidos los que manifestaron su voluntad de participar. No se brindaron incentivos de ningún tipo para la participación en las pruebas. La administración de los auto-informes se realizó de modo colectivo en un aula de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
2.4Análisis de Datos
Los análisis realizados incluyen, en orden cronológico: análisis exploratorio de datos faltantes, distribución de las variables, prueba t de diferencia de medias, correlación y regresión, y estimación de la potencia estadística mediante el programa G-Power (Faul et al., 2007). Para los análisis estadísticos se utilizó el programa SPSS versión 21.
2.5 Consideraciones Éticas
Para la implementación de esta investigación se siguieron los procedimientos recomendados por la American Psychological Association y los lineamientos dados por el CONICET para el comportamiento ético en las Ciencias Sociales y Humanidades (2857/06). También se cumplieron las normas establecidas en el Código de Ética de la FEPRA referidas a las condiciones éticas para la realización de investigaciones en psicología.
3. Resultados
La muestra resultó tener solamente tres datos faltantes; todos en la AEP. Los datos faltantes fueron imputados mediante el método de maximización de expectativa; utilizando los reactivos del mismo factor como co-variables. Para evaluar la distribución estadística de las variables de interés se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov, la cual determinó que solo la Apertura a la Experiencia y la Responsabilidad se ajustaron al supuesto de normalidad. Debido a que varios autores han identificado diferencias de género tanto en los factores de personalidad como en la empatía, se corrieron pruebas t para muestras independientes las cuales encontraron diferencias estadísticamente significativas entre hombres (M = 44.63, SD = 3.88) y mujeres (M = 48.76, SD = 5.48) solamente para la responsabilidad (t (75.09 ) -4.52, p < .01) Para contrastar las hipótesis se realizaron correlaciones bivariadas r de Pearson (con prueba de significancia estadística de una cola) y una regresión múltiple jerárquica para predecir la empatía. En este análisis se controló la influencia del género en el primer paso y se ingresaron los cinco factores de la personalidad en el segundo.
En la Tabla 1 se observan los estadísticos descriptivos (media y desviación estándar) y los coeficientes de correlación (r de Pearson) entre la empatía y los factores de personalidad. Se obtuvieron correlaciones estadísticamente significativas entre Empatía y Amabilidad [r(117) = .40, p < .01]; Empatía y Apertura a la Experiencia [r(117) = .27, p < .05] y Empatía y Responsabilidad [r(117) = .28, p = .03]. No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre la empatía y los factores Extraversión y Neuroticismo.
Tabla 1. Medias, desviaciones estándares, prueba de normalidad, y correlaciones para las variables de interés.
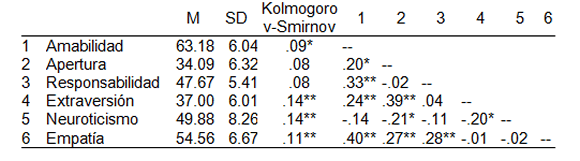
*. p < .05; **. p < .01
Se realizó un análisis de regresión lineal jerárquica en el cual se controló la variable género en el primer paso. El género no contribuyó a la varianza estadística de la empatía. Los factores de personalidad sí contribuyeron a a predicción de la empatía (R2 (117) = .26, p < .05 y .01) (ver Tabla 2). La amabilidad (β = .33), la apertura a la experiencia (β = .30), la responsabilidad (β = .19), y la extraversión (β = - .20) obtuvieron betas estadísticamente significativos. Teniendo en consideración el tamaño de la muestra, la ausencia de significación estadística en algunas correlaciones y el número de predictores, se estimó la potencia estadística con el programa G-Power obteniéndose un valor de 99% (1-β= .99), lo que indica una alta probabilidad de aceptar la hipótesis nula o de no asociación cuando en realidad existe una relación significativa entre las variables analizadas.
Tabla 2. Regresión múltiple jerárquica prediciendo la varianza estadística de la empatía con el modelo de los cinco grandes de personalidad.
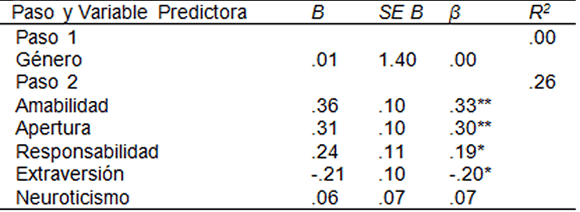
*p < .05. ** p < .01. N = 117 para todas las escalas.
4. Discusión
En general, nuestras hipótesis fueron confirmadas. Se hallaron correlaciones bivariadas estadísticamente significativas entre la empatía y la amabilidad, la apertura a la experiencia, y la responsabilidad. Aunque no se encontró una relación estadísticamente significativa entre la extraversión y la empatía en el análisis de regresión, el factor de extraversión aportó varianza explicada al modelo de la empatía (β= -.20). La amabilidad, la apertura a la experiencia, y la responsabilidad también hicieron contribuciones estadísticamente significativas en el modelo de regresión. El neuroticismo no se halló relacionado a la empatía en ninguno de los análisis estadísticos.
En la literatura actual, la Amabilidad resulta ser el factor de personalidad más correlacionado con la empatía. En nuestro estudio, la empatía presenta una correlación positiva moderada con el factor Amabilidad del modelo de los Cinco Grandes. Estos resultados reafirman la idea de que el factor Amabilidad incluye dimensiones de la personalidad que se consideran intrínsecamente interpersonales, coincidiendo, además, con resultados anteriores que indican que una puntuación alta en este factor predice al comportamiento prosocial (Buss, 1992; Graziano, et al., 1996; Graziano & Eisenberg, 1997). Contrario a nuestra predicción, la Extraversión no resultó significativamente asociada a la empatía. Este resultado podría entenderse si se considera que los niveles bajos en Extraversión están ligados al temor a enfrentar conflictos interpersonales en los sujetos introvertidos, como sugieren Graziano, et al., (1985), y no necesariamente a una falta de empatía. Es interesante, sin embargo, que sí hubo un aporte estadísticamente significativo de la extraversión en la regresión múltiple prediciendo la empatía. La diferencia entre ambos análisis podría deberse a la inclusión de las demás variables de personalidad como al género de los participantes en el análisis de regresión. Por lo tanto, es posible que la asociación de la empatía y la extraversión sea moderada por el efecto de supresión que se produce cuando las variables independientes están moderadamente correlacionadas o presentan colinealidad, como es el caso de algunas escalas de personalidad.
El factor Responsabilidad resultó correlacionado positivamente de modo débil con la empatía. Este resultado coincide con lo esperado según la evidencia sobre la presencia de este factor en las conductas prosociales, de baja agresividad y de relación negativa con Psicoticismo (caracterizado por falta de empatía) (John, et al., 1994). La Apertura a la Experiencia resultó positivamente correlacionada con la empatía. Esto es consistente con otros estudios (e.g. del Barrio, et al., 2004; Magalhäes, Costa, & Costa, 2012). Por último, el Neuroticismo no se correlacionó de forma significativa con la empatía. Este resultado era esperable, ya que habíamos señalado que las asociación entre el neuroticismo y la empatía se debía en gran medida a como se operacionalizaba el constructo empatía. Al no incluir la subescala de angustia personal en nuestra versión contribuimos a la operacionalización del constructo de empatía de modo no congruente con la reactividad emocional relacionada al neuroticismo. Como hemos señalado en la introducción, muchos autores han criticado el uso de esta subescala, ya que la misma no es consistente con la definición conceptual más aceptada sobre la empatía.
En base al análisis de regresión nos parece importante señalar que el modelo de los Cinco Grandes explicó el 26 por ciento de la variación estadística de la empatía. Por lo tanto, aunque podemos afirmar que hay una asociación entre la personalidad y la empatía, queda todavía por explicar una proporción substancial de esta variación estadística. En este sentido, es relevante continuar explorando los distintos factores que contribuyen a la empatía. Si bien hay mucha literatura que se ha enfocado en cómo la empatía contribuye a un sin número de variables psicológicas (e.g. Marshall & Marshall, 2011; Roberts, Strayer, & Denham, 2014), hay mucho menos sobre las variables que contribuyen a explicación de la empatía. Entendemos que resulta sumamente importante continuar en esta línea de trabajo si consideramos la relevancia de esta constructo como predictor a su vez de variables tan importantes como la conducta prosocial, la agresión, y el prejuicio intergrupal. El poder identificar factores relevantes para la predicción de la empatía ayudaría al desarrollo de programas de capacitación y fortalecimiento de habilidades y/o destrezas relacionadas a la empatía.
La literatura ha señalado que la mujeres suelen puntuar más alto que los hombres en el nivel empatía disposicional (e.g. Batson et al., 1996; de Wied, Branje, & Meeus, 2007; Macaskill, Maltby, & Day, 2002). Sin embargo, este no fue el caso en nuestro estudio. Es posible que las diferencias en el número de participantes por género hayan influenciado esta estadística. No obstante, otra posibilidad es que los estudiantes de género masculino en las carreras de psicología puntúen más alto en empatía en relación a los de otras carreras o a la población general. Esto cobra sentido cuando tomamos en consideración que la psicología es considerada primordialmente como una profesión de ayuda, relacionada a quehaceres prosociales. Con la excepción del factor Responsabilidad, tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas entre los hombres y mujeres de nuestra muestra en las variables de personalidad. Estas diferencias de género en el factor Responsabilidad son consistentes con hallazgos de Marsh, Nagengast y Morin (2013), pero inconsistentes con las comparaciones interculturales de McCrae (2001). Una vez más, es posible que las limitaciones de nuestra muestra hayan influido en los resultados en base a diferencias de género.
Si bien los resultados de este estudio confirmaron las hipótesis, es importante identificar las limitaciones del mismo. Ante todo, el diseño correlacional transversal no permite hacer ninguna inferencia de causalidad sobre las variables estudiadas. Aunque conceptualmente entendemos que los factores de personalidad preceden al desarrollo de la empatía, en base a nuestro diseño no podemos afirmar este supuesto. Por otra parte, la toma de datos se hizo a través de cuestionarios de auto-reporte. El auto-reporte tiene la limitación de que los participantes pueden alterar sus respuestas motivados por la presentación de un auto-concepto positivo (Paulhus, 1991). Se debe destacar la validez externa limitada de nuestro estudio, ya que cualquier generalización sobre los resultados se encuentra limitada a estudiantes universitarios de psicología. Este es un sesgo habitual dentro del campo de la psicología. No obstante estas limitaciones estamos confiados que esta investigación genera aportes significativos, tanto a nivel conceptual como empírico, ya que brinda información relevante sobre la relación entre los Cinco Grandes de la personalidad y la empatía en el contexto de un país latinoamericano, a la vez que posibilita identificar aquellos aspectos de la personalidad para implementar técnicas e instrumentos que potencien y optimicen los comportamientos prosociales y empáticos. Confiamos en que futuras investigaciones sobre el tema en la región puedan presentar alternativas metodológicas para contribuir al desarrollo conceptual y empírico de la empatía y su relación con variables psicológicas de interés.
Aluja, A., Garcı́a, O. & Garcı́a, L.F. (2002). A comparative study of Zuckerman's three structural models for personality through the NEO-PI-R, ZKPQ-III-R, EPQ-RS and Goldberg's 50-bipolar adjectives. Personality and Individual Differences, 33(5), 713-725. [ Links ]
Batson, C. D. (1991). The altruism question: Toward a social psychological answer. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum. [ Links ]
Batson, C. D., Sympson, S. C., Hindman, J. L., Decruz, P., Todd, R. M., Weeks, J. L., et al (1996). “I’ve been there, too”: Effect on empathy of prior experience with a need. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 474–482
Buss, D. M. (1992). Manipulation in close relationships: Five personality factors in interactional context. Journal of Personality, 60, 478-499. [ Links ]
Brouwer, M. A. R., & Boro, S. (2010). The influence of intergroup contact and ethnocultural empathy on employees’ attitudes toward diversity. Cognition, Brain, Behavior: An Interdisciplinary Journal, 14(3), 243–260.
Carlo, G., Mestre, M. V., McGinley, M. M., Samper, P., Tur, A., & Sandman, D. (2012). The interplay of emotional instability, empathy, and coping on prosocial and aggressive behaviors. Personality and Individual Differences, 53(5), 675–680. doi:10.1016/j.paid.2012.05.022
Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1985). NEO Personality Inventory Manual. Florida: P.A.R. [ Links ]
Costa, P. T., McCrae, R. R., & Dye, D. A. (1991). Facet scales for agreeableness and conscientiousness: A revision of the Neo Personality Inventory. Personality and Individual Differences, 12, 887-898. [ Links ]
Costa, P. T., Terracciano, A., & McCrae, R. R. (2001). Gender differences in personality traits across cultures: Robust and surprising findings. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 322-331. [ Links ]
Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy. Catalog of Selected Documents in Psychology, 10(85), 1-17. [ Links ]
Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 113-126. [ Links ]
Davis, M. H. (1996). Empathy: A social psychological approach. Madison: Brown Benchmark. [ Links ]
De Raad, B. (2001). The Big Five Personality Factors. The psycholegical approach to personality. Gottingen: Hogrefe & Huber Publishers. [ Links ]
del Barrio, V., Aluja, A. & García, L.F. (2004). Relationship between empathy and the Big Five personality traits in a sample of Spanish adolescents. Social Behavior and Personality, 32(7), 677-682. [ Links ]
de Wied, M., Branje, S. T., & Meeus, W. J. (2007). Empathy and conflict resolution in friendship relations among adolescents. Aggressive Behavior, 33(1), 48-55. [ Links ]
Díaz-Lázaro, C. M., Castañeiras, C., Ledesma, R. D., Verdinelli, S. & Rand, A. (2014). Right-wing authoritarianism, social dominance orientation, Empathy, and materialistic value orientation as predictors of intergroup prejudice in Argentina.| Salud & Sociedad, 5(3), 282 – 297.
Egan, G. (2002). The skilled helper: A problem-management and opportunity-development approach to helping. Pacific Grove, CA: Brooks Cole. [ Links ]
Eisenberg, N., Shea, C. L., Carlo, G. & Knight, G. P. (1991). Empathy related responding and cognition: A “chicken and the egg” dilemma. En Kurtines, W. M. y Gewirtz, J. L., Handbook of moral behavior and development (pp. 63-88). Hillsdale, NJ, England: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Eysenck, H. J., & Eysenck, S. B. G. (1991). Eysenck Personality Scales (EPS Adult). London: Hodder & Stoughton. [ Links ]
Eysenck, S. B. G., & Eysenck, H. J. (1978). Impulsiveness and venturesomeness: Their position in a dimensional system of personality description. Psychological Reports, 43, 1247-1255. [ Links ]
Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods, 39, 175-191. [ Links ]
Fernández, I. & López, B. (2007). Cuestionario de Empatía Cognitiva y Afectiva: una medida alternativa. Ponencia presentada en el I Congreso Internacional de Inteligencia emocional, septiembre. Málaga.
Garaigordobil, M. & García, P. (2006). Empatía en niños de 10 a 12 años. Psicothema, 18(2), 180-186. [ Links ]
Graziano, W. G., Bernstein-Feldesman, A., & Rahe, D. (1985). Extraversion, social cognition, and the salience of aversiveness in social encounters. Journal of Social and Personality Psychology, 49, 971-980. [ Links ]
Graziano, W. G., & Eisenberg, N. (1997). Agreeableness: A dimension of personality. In R. Hogan, J. A. Johnson, & S. R. Briggs (Eds), Handbook of personality psychology. San Diego: Academic Press. [ Links ]
Graziano, W. G., Jensen-Campbell, L.A. & Hair, E.C. (1996). Perceiving interpersonal conflict and reacting to it: The case for agreeableness. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 820-835. [ Links ]
Hoffman, M.L. (1992). La aportación de la empatía a la justicia y el juicio moral. En N. Eisenberg y J. Strayer (Eds.), La empatía y su desarrollo (pp. 59-93). Bilbao, España. Desclée de Brower. [ Links ]
Hogan, R. (1969). Development of an Empathy Scale. Counsulting and Clinical Psychology, 33, 307-316. [ Links ]
John, O. P., Caspi, A., Robins, R. W., Moffitt, T. E., & Stouthamer-Loeber, M. (1994). The “Little Five”: Exploring the nomological network of the Five-Factor Model of personality in adolescent boys. Child Development, 65, 160-178.
Ledesma, R. D., Sánchez, R., & Díaz-Lázaro, C. M. (2011). Adjective Checklist to Assess the Big Five Personality Factors in the Argentine Population. Journal of Personality Assessment, 93(1), 46-55. [ Links ]
Macaskill, A., Maltby, J., & Day, L. (2002). Forgiveness of self and others and emotional empathy. The Journal of Social Psychology, 142, 663–665
Magalhães, E., Costa, P., & Costa, M. J. (2012). Empathy of medical students and personality: Evidence from the five-factor model. Medical Teacher, 34(10), 807–812. doi:10.3109/0142159X.2012.702248
Mateu, C., Campillo, C., González, R., & Gómez, O. (2010). La empatía psicoterapéutica y su evaluación: Una revisión. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 15(1), 3–18.
Marsh, H. W., Nagengast, B., & Morin, A. S. (2013). Measurement invariance of big-five factors over the life span: ESEM tests of gender, age, plasticity, maturity, and la dolce vita effects. Developmental Psychology, 49(6), 1194-1218. doi:10.1037/a0026913. [ Links ]
Marshall, L. E., & Marshall, W. L. (2011). Empathy and antisocial behaviour. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 22(5), 742–759.
McFarland, S. (2010). Authoritarianism, social dominance, and other roots of generalized prejudice. Political Psychology, 31(3), 453–477.
McCrae, R. R. (2001). Trait psychology and culture: Exploring intercultural comparisons. Journal of Personality, 69, 819-846. [ Links ]
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 586-595. [ Links ]
Mehrabian, A. (1997). Relations among personality scales of aggression, violence and empathy: Validational evidence bearing on the Risk of Eruptive Violence Scale. Aggressive Behavior, 23, 433-445. [ Links ]
Mehrabian, A. & Epstein, N. (1972). A measure of Emotional Empathy. Journal of Personality, 40, 525-543. [ Links ]
Norman, R. M. G., & Watson, L. D. (1976). Extraversion and reactions to cognitive inconsistency. Journal of Research in Personality, 10, 446-456. [ Links ]
Paulhus, D. L. (1991). Measurement and control of response bias. In J. P. Robinson, P. Shaver, & L. S. Wrightsman (Eds.), Measures of Personality and Social Psychological Attitudes. San Diego, CA: Academic Press. [ Links ]
Pedersen, P. B., Crethar, H. C., & Carlson, J. (2008). Defining inclusive cultural empathy. In Inclusive cultural empathy: Making relationships central in counseling and psychotherapy (1st Ed.) (pp. 41–59). Washington, DC, US: American Psychological Association.
Pérez-Albéniz, A. Paúl, J., Etxeberría, J., Montes, M.P., & Torres, E. (2003). Adaptación de Interpersonal Reactivity Index (IRI) al español. Psicothema, 15, 267-272. [ Links ]
Rim, Y. (1974). Correlates of emotional empathy. Science Paed Experimental, 11, 197-201. [ Links ]
Roberts, W., Strayer, J., & Denham, S. (2014). Empathy, anger, guilt: Emotions and prosocial behaviour. Canadian Journal of Behavioural Science / Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement, 46(4), 465–474. doi:10.1037/a0035057.
Shiner, R. & Caspi, A. (2003). Personality differences in childhood and adolescence: Measurement, development, and consequences. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44(1), 2-32. [ Links ]
Citar este artículo como: Iacovella, J. D., Díaz-Lázaro, C. & Richard´s, M. M. (2015). Relación Entre la Empatía y los Cinco Grandes. Factores de Personalidad en una Muestra de Estudiantes Universitarios. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 7(2), 14-21.














