Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO  uBio
uBio
Share
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
On-line version ISSN 1852-4206
Rev Arg Cs Comp. vol.7 no.3 Córdoba Dec. 2015
ARTICULO ORIGINAL
Diferencias en el aprendizaje y derivación de relaciones arbitrarias entre jóvenes y ancianos
Cáceres Pachón, María Pilara, Gómez Bujedo, Jesúsb, y Lorca Marín , José Andrésa
a Departamento Psicología Clinica, Experimental y Social. Laboratorio de Psicologia Experimental, Universidad de Huelva, España.
b Departamento de Psicología Experimental, Universidad de Sevilla.
Enviar correspondencia a: pilar.caceres89@hotmail.com
Resumen
Las relaciones de equivalencia (RE) se derivan típicamente a partir de un entrenamiento previo en discriminaciones condicionales. Aunque se han investigado extensivamente en niños y adultos, existe aún poca evidencia acerca de su funcionamiento en ancianos. Los objetivos del trabajo fueron 1) Utilizar un procedimiento de consecuencias diferenciales (PCD) para favorecer el aprendizaje de las discriminaciones condicionales, y 2) Comparar el aprendizaje y derivación de RE en una muestra de jóvenes y ancianos. No se encontró efecto del PCD, pero sí diferencias entre los grupos. Los ancianos tardaron casi el doble que los jóvenes en aprender las discriminaciones condicionales (X2(1, N=12) = 3.490, p = .031). Además, los ancianos derivaron casi cinco veces menos RE que los jóvenes (X2(1, n=12)) = 5.19, p = .022). Se concluye que este procedimiento discrimina entre los dos grupos, y se proponen alternativas para utilizar el PCD en RE con ancianos.
Palabras clave: Clases de Equivalencia; Relaciones Derivadas; Consecuencias Diferenciales; Ancianos; Jóvenes.
Abstract
Differences in learning and derivation of arbitrary relationships between young and elderly. Equivalence Relations (ER) are typically derived after learning a series of conditional discriminations. ER have been extensively studied in children and adults, however there is less evidence available when it comes to elderly adults. The objectives of the present wok were 1) To use the Differential Outcomes Effect (DOE) to facilitate conditional discrimination learning, and 2) To compare the learning speed and the ability to derive new relations between elderly and young adults. We found no DOE, but important differences between groups arose. Elderly adults spent about twice as much as young adults to learn the conditional discrimination task (X2 (1, N=12) = 3.490, p=.031). Also, the elderly derived almost five times less relations than the young adults (X2(1, n=12)) = 5.19, p = .022).We conclude that this procedure discriminates between both groups. Also, some alternative procedures are proposed to use the DOE with elderly adults.
Keywords: Equivalence Classes; Derived Relations; Differential Outcomes Effect; Young Adults; Elderly Adults.
Recibido 8 de Junio de 2015; Recibida la revisión el 16 de Agosto de 2015; Aceptado el 2 de Septiembre de 2015.
1. Introduccion
Con frecuencia, se suele utilizar el procedimiento de Clases de Equivalencia o Relaciones de Equivalencia (RE) para estudiar las asociaciones establecidas entre estímulos que inicialmente carecían de relación. El procedimiento clásico para obtener dichas RE suele partir de estímulos arbitrarios que son entrenados mediante discriminaciones condicionales. El interés que tiene el estudio de las RE surge debido a su implicación en procesos de aprendizaje complejo como son la conducta verbal o el razonamiento analógico (García & Benjumea, 2002; Fiorentini et al., 2011; Sidman, 1994 ).
Las discriminaciones simples son aquellas en las que una conducta se da ante un estímulo siguiendo el esquema Ed-R-Er. Por ejemplo, al decir los nombres de varios objetos, cada uno funciona como un único estímulo visual del que depende la conducta de nombrar. Sin embargo, en las discriminaciones condicionales son dos o más estímulos los que señalan la ocasión para que la conducta se emita (p. ej. García, 2002; Pérez-González, 2001). En este tipo de discriminación se basa en gran medida el paradigma de las RE, de modo que la conducta del participante dependerá de la elección de entre dos o más estímulos en función de la presencia de otro estímulo adicional, el estímulo condicional. Esto se observa, por ejemplo, cuando un juguete educativo le presenta a un niño la palabra escrita "uno" (Estímulo Condicional o estímulo de muestra, EC) y le pide que elija entre el símbolo "1" (estímulo discriminativo o comparación correcta) y el símbolo "2" (estímulo delta o comparación incorrecta), y presenta una musiquilla ante la elección correcta (reforzador). Como se puede ver, en este caso la discriminación condicional sigue el esquema EC-Ed-R-Er, y la elección del niño depende de la relación entre el estímulo condicional o muestra (A) y la comparación correcta (B).
Las RE se establecen entre estímulos que aparentemente no guardan relación entre sí, y al crear una relación entre ellos, es totalmente arbitraria. Esto es lo que ocurre entre la mayoría de las palabras en el lenguaje cotidiano y sus "referentes" extralingüísticos, donde no hay una similitud perceptiva entre, por ejemplo, la cantidad uno (A) y las palabras "uno" (B) o "one" (C). De esta forma, la única relación que se establece entre los estímulos es la mantenida por las contingencias de reforzamiento arbitrarias de cada comunidad verbal (española o inglesa, por ejemplo). Lo curioso de este tipo de aprendizaje es que al entrenar solo una relación (AB y/o BC), se derivan otras no entrenadas previamente (Sidman, 1971; Sidman & Tailby, 1982). Las relaciones que emergen (derivan) de las directamente entrenadas son definidas como: simetría (BA y CB), transitividad (AC) y equivalencia (CA). (Ver Figura 1).
Figura 1. Esquema de clase de equivalencia
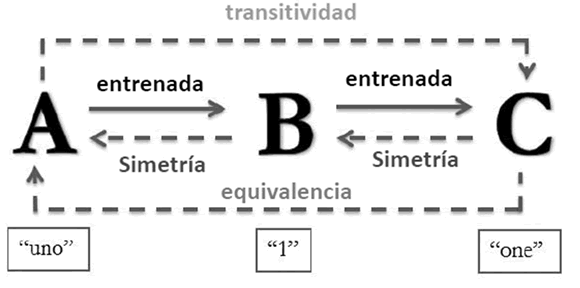
Nota. Las líneas continuas indican las relaciones entrenadas, y las líneas discontinuas relaciones derivadas.
paradigma experimental ha sido empleado en multitud de procedimientos clínicos, por ejemplo, para el aprendizaje y derivación del lenguaje en personas con trastornos del desarrollo (para una revisión ver McLay, Sutherland, Church, & Tyler-Merrick, 2013). Además, este fenómeno se ha utilizado como modelo del aprendizaje de relaciones semánticas entre estímulos (por ejemplo, Sidman, 1994) y sus desarrollos, especialmente a través de la teoría del marco relacional, que han dado lugar a gran cantidad de innovaciones teóricas, experimentales y clínicas (ver por ejemplo De Houwer, 2013).
Aunque este tipo de relaciones han sido bastante estudiadas en niños y adultos (p. ej. Delgado & Medina, 2011; Fiorentini, Arismendi, & Yorio, 2012), las evidencias son escasas en personas mayores. En un estudio de Pérez-González y Moreno-Sierra (1999), se comprobó que las personas mayores (entre 66 y 74 años), aprenden las discriminaciones condicionales a un ritmo más lento (mayor número de ensayos), al ser comparados con jóvenes. En concreto, los tres participantes jóvenes necesitaron un promedio de 71 ensayos para alcanzar el criterio, mientras que los tres participantes mayores necesitaron una media de 1421 . Destacar igualmente la investigación de Gallagher & Keenan (2009) que se realizó utilizando el procedimiento de RE en ancianos con deterioro cognitivo leve, registrando a los participantes su puntuación a través del MMSE (Mini Mental State Examination) y analizaron los resultados en las tareas de RE en función de la puntuación en la escala. Evidenciaron que las personas que puntuaban 27 o más en el MMSE solían tener un alto número de aciertos (90-100%), frente a los que puntuaban por debajo de este valor dado que no conseguían derivar relaciones. Resultados similares se han obtenido con personas diagnosticadas con Alzheimer en grado severo (Steingrimsdottir & Arntzen, 2011) comprobando que, a pesar de ser capaces de aprender relaciones arbitrarias directamente entrenadas, no lograban derivar nuevas asociaciones no entrenadas previamente.
Como ya se ha mencionado, el paradigma experimental de las RE se ha usado para mejorar el aprendizaje de nuevas habilidades en niños y otras poblaciones con diferentes tipos de discapacidades (p. ej. Puche, García, Gómez, & Gutiérrez, 2002). No sería aventurado, por tanto, especular el potencial avance que podría permitir este tipo de procedimientos para evaluar y, eventualmente, desarrollar tareas de rehabilitación y mantenimiento cognitivo en ancianos con o sin deterioro.
Diversos estudios han utilizado el procedimiento de refuerzo diferencial para mejorar el rendimiento en tareas de discriminación. Específicamente el reforzamiento diferencial tiene efectos en animales (Trapold, 1970), usando discriminaciones condicionales en humanos (Estevez, Overmier, & Fuentes, 2003), en adultos usando puntos o fichas para conseguir premios específicos (Martínez, Estévez, Fuentes, & Overmier, 2009; Miller, Waugh, & Chambers, 2002) y también usando fotos y sonidos (Mok & Overmier, 2007), y en adultos con deterioro cognitivo (López-Crespo, Plaza, Fuentes, & Estévez, 2009; Vila, Cortes Espinosa, Alvarado, & Overmier, 2010).
El procedimiento de reforzamiento diferencial (o Procedimiento de Consecuencias Diferenciales, PCD), consiste en asociar un tipo de consecuencia específica a cada relación que se crea en el aprendizaje de relaciones estímulo-respuesta (Romero & Vila, 2005). Este tipo de procedimiento se caracteriza por un aumento en la velocidad de adquisición de la tarea que se está realizando, comparando la ejecución de los grupos donde hay un único reforzador (Estévez, Fuentes, Marı́-Beffa, González & Álvarez, 2001). Un ejemplo de PCD sería: ante un estímulo (E1) se emite una respuesta a la izquierda (R1) y aparece una consecuencia específica a esa asociación E1-R1, por ejemplo comida (Sr1), mientras se presenta otro estímulo (E2) que lleva asociada una respuesta a la derecha (R2) y en consecuencia aparece un reforzador específico a la asociación E2-R2, por ejemplo agua (Sr2). Es decir, la selección de la comparación correcta ante estímulos discriminativos diferentes produce consecuencias distintas.
Con estos antecedentes, el objetivo del presente trabajo ha sido explorar y desarrollar una tarea que facilite el aprendizaje y derivación de relaciones semánticas en ancianos. Para ello se utilizó el procedimiento de relaciones de equivalencia, introduciendo el refuerzo diferencial en las fases de entrenamiento. Se pretende además comparar la ejecución de estudiantes de nivel medio, de estudiantes de universidad y de personas mayores de 70 años sin deterioro cognitivo (24 o más en MMSE) en el aprendizaje y la derivación de relaciones entre estímulos arbitrarios.
2. Método
2.1 Participantes
La muestra estaba compuesta por 12 participantes divididos en tres grupos, con cuatro participantes cada uno de ellos. El primero formado por estudiantes de segundo de enseñanza media seleccionados mediante muestreo no aleatorio por accesibilidad en el I.E.S "Meléndez Valdés" de Villafranca de los Barros (Badajoz), de entre 17 y 18 años.
El segundo grupo estaba compuesto por estudiantes de segundo de grado en Psicología (Universidad de Huelva), con edades entre 19 y 20 años, seleccionados también por accesibilidad.
El tercer grupo formado por personas mayores de 70 años (rango 70-73). Los participantes fueron seleccionados del Centro de día de Ribera del Fresno según un muestreo por accesibilidad bajo los siguientes criterios de inclusión: no tener deterioro cognitivo (obteniendo una puntuación mayor o igual a 24 en MMSE (Cockrell, & Folstein, 1987), sin hándicaps sensoriales auditivos o visuales (o visión corregida), nivel educativo mínimo de educación primaria, y no tomar psicofármacos. El bajo número de personas disponibles que cumplían estos criterios fue el principal factor limitante al establecer el tamaño de la muestra.
2.2. Estímulos
Los estímulos utilizados fueron tomados de Pérez, García y Gómez (2011). En la Figura 2 se muestran los estímulos con las etiquetas que indican la clase de equivalencia a la que fueron asignados. Los estímulos se han utilizado satisfactoriamente usando distintas combinaciones en distintos estudios con adultos de 18 a 53 años de edad (e.g. García, Bohórquez, Pérez, Gutiérrez & Gómez, 2008; Pérez et al., 2011).
Figura 2. Estímulos arbitrarios utilizados en las fases de entrenamiento y prueba.
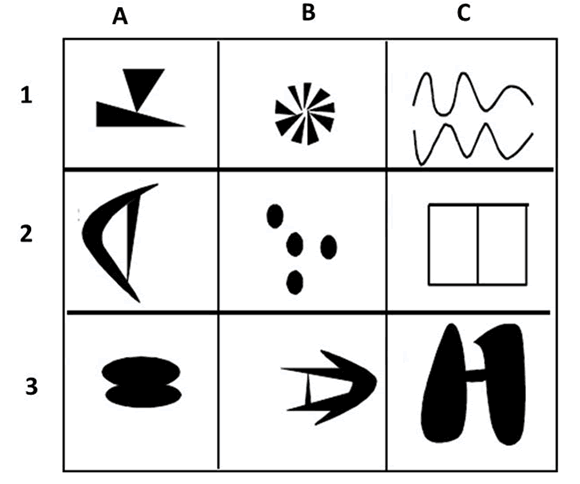
Nota. La etiqueta de cada estímulo se conforma tomando la clase (fila) y el grupo (columna) al que fueron asignados. (Pérez, García, & Gómez, 2011).
2.3. Diseño
Para el primer objetivo (facilitar el aprendizaje y la derivación de relaciones a través de un PCD) se utilizó un diseño mixto de línea base múltiple entre sujetos de n=1 con replicaciones, donde se comparó la ejecución del participante cuando no había refuerzo diferencial consistente con la clase y cuando sí estaba presente. En este caso la variable independiente tenía dos niveles (con o sin refuerzo diferencial) y se trabajó con dos variables dependientes: en la fase de entrenamiento, el número de ensayos realizados por el participante hasta cumplir el criterio (12 ensayos correctos consecutivos); y en la fase de prueba la variable dicotómica supera/ no supera. El criterio de ejecución se fijó en un 90% de aciertos en las relaciones derivadas (Gallagher & Keenan, 2009 ).
Para el segundo objetivo (comparar la ejecución de ancianos, estudiantes de nivel medio y estudiantes universitarios) se utilizaron los datos grupales en las dos variables dependientes mencionadas. Dado que la variable edad no es manipulable, el diseño en este caso debe considerarse ex post facto.
2.4. Procedimiento
Tras la firma del consentimiento informado se recogieron datos de filiación y se le administró a cada participante el MMSE (con una duración de entre cinco y 10 minutos) todo ello anterior al inicio del procedimiento experimental.
La duración de la prueba estuvo alrededor de los 30 minutos, administrándose individualmente. Los estímulos se mostraron en una presentación en pantalla (1366 x 768 píxeles), en la que aparecía un estímulo muestra en la parte central/arriba de la pantalla, con tres comparaciones en la parte inferior de la misma. Los participantes debían responder en una hoja que estaba situada debajo de la pantalla, señalando con la mano la comparación correcta en función de la posición que ocupaba (izquierda, central o derecha) siendo válidas exclusivamente una de ellas.
Las instrucciones generales que se presentaron al participante en la pantalla fueron las siguientes: En primer lugar, gracias por su participación en este estudio. No se trata de un test de inteligencia, ni de personalidad. El experimento consiste en ver cómo se aprenden nuevas relaciones. No importa el tiempo que tarde, tan sólo que lo realice correctamente.
Durante el experimento, cada participante debía realizar una tarea con tres fases de entrenamiento (relaciones directamente entrenadas) con dos condiciones cada una de ellas: con o sin refuerzo diferencial, y manipulando el tipo de refuerzo (verbal, puntos y monedas). En la cuarta fase se puso a prueba la adquisición del aprendizaje donde se valoró la adquisición de simetría, transitividad y equivalencia, en este orden.
El procedimiento específico consistió en el entrenamiento a través de discriminaciones condicionales de las relaciones directas entre AB (Fase I) y BC (Fase II) en fases secuenciales (ver Figura 3). A continuación se intercalaron ensayos de AB/BC (Fase III). Por último, se ponía a prueba las relaciones que se derivaban del entrenamiento explícito: simetría (BA y CB), transitividad (AC) y equivalencia (CA).
Figura 3. Ejemplo de ensayos de entrenamiento y prueba.
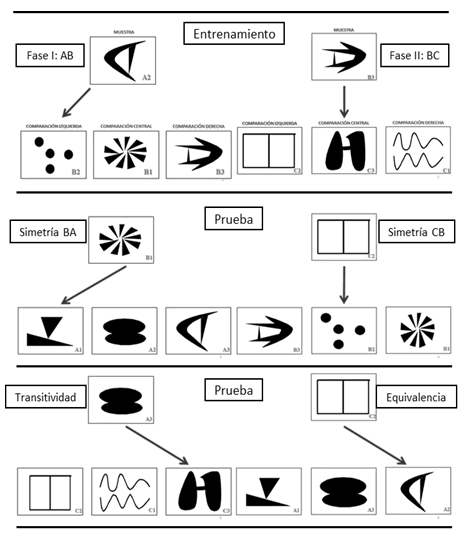
Nota. En todos los casos la muestra aparece en la parte superior central y las tres comparaciones en la parte inferior. Fila superior: ejemplo de ensayo de entrenamiento. Izquierda: fase AB; derecha: fase BC. Fila media: Ejemplo de ensayos de simetría. Izquierda: simetría BA; derecha: simetría CB. Fila inferior: Ejemplo de pruebas de transitividad AC (izquierda) y equivalencia CA (derecha).
Estas fases se replicaron para cada participante en dos condiciones: con o sin refuerzo explícito. No obstante, para cada participante los refuerzos estuvieron contrabalanceados para controlar la introducción de los distintos reforzadores.
Refuerzo 1. Conducta verbal: "muy bien", "correcto", "bien".
Refuerzo 2. Dos fichas de papel que corresponden a 10 puntos.
Refuerzo 3. Una moneda de 1, 2 ó 5 céntimos de euro.
El orden de las fases de entrenamiento y de administración de los refuerzos era diferente para cada participante, como se muestra en la Tabla 1.
Para el participante 1, en la fase 1 (AB) el refuerzo siempre era el mismo para las tres clases de estímulos (verbal). En las fases 2 (BC) y 3 (AB/BC) se introducía el refuerzo diferencial, que a este participante le correspondía la siguiente secuencia: clase1-verbal; clase2-puntos; y clase3-moneda.
Para el participante 2, la primera fase correspondía al entrenamiento BC y el refuerzo era el mismo independientemente de la clase, en este caso moneda. Como ocurría con el participante anterior, en la fases AB y AB/BC se introducía el refuerzo diferencial, que seguía la siguiente serie: clase1-moneda; clase2-verbal; y clase3-puntos.
En el participante 3, el refuerzo para las dos primeras fases (AB y BC) era verbal. A continuación, se cambiaba el tipo de refuerzo en la última fase (AB/BC), que seguía el siguiente orden: clase1-puntos; clase2-verbal; y clase3-moneda.
Por último, para el participante 4 el refuerzo en las fases AB y BC era moneda, y en la fase AB/BC se introducía el refuerzo diferencial, que era el siguiente: clase1-moneda; clase2-puntos; y clase3-verbal.
Tabla1. Diseño experimental
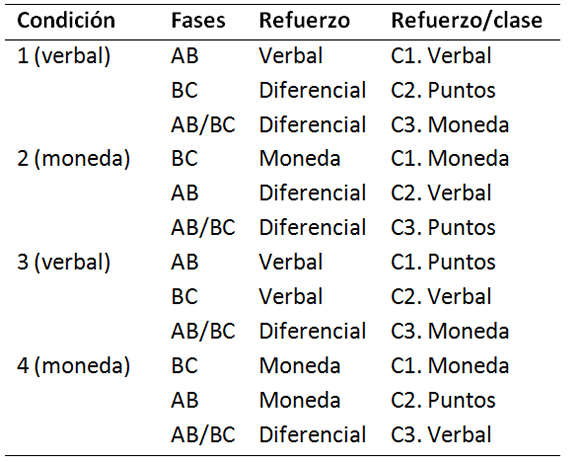
Nota: En la primera columna aparecen las condiciones generales del estudio: dos condiciones (1 y 3) empiezan con refuerzo verbal y otros dos (2 y 4) con monedas. La segunda columna indica el orden de presentación de las fases de entrenamiento: se aleatorizan las fases AB y BC, pero no AB/BC. La tercera columna corresponde con la administración del refuerzo diferencial: en las condiciones 1 y 2 se administra en la segunda fase de entrenamiento y en las condiciones 3 y 4 se administra en la tercera fase. Y por último, en la cuarta columna aparecen los refuerzos asociados a cada clase, que varían dependiendo de cada condición.
Se realizó de esta manera para asegurarse que el cambio que se produzca al introducir el reforzamiento diferencial sea debido a éste, y no al efecto de las posibles diferencias cualitativas del reforzador (verbal/moneda). En los participantes 1 y 3 el entrenamiento (AB) fue la primera fase y el entrenamiento BC la segunda, mientras que en los demás participantes el orden se invirtió, contrabalanceando también el orden de presentación de las fases
Cada una de las tres fases de entrenamiento comenzaba con tres ensayos guiados, en los que se le indicaba al participante la comparación correcta. Las dos primeras fases fueron secuenciales de AB y BC se componían de 54 ensayos y la tercera fase de entrenamiento constaba de ensayos intercalados AB/BC con un total de 72 ensayos. En caso de que el participante agotase los ensayos sin llegar al criterio, se pasaba de nuevo la misma secuencia. El criterio para pasar de fase era contestar correctamente 12 ensayos consecutivos (Pérez-González & Moreno-Sierra, 1999). En las fases de entrenamiento, los ensayos estaban contrabalanceados para que las muestras aparecieran en distinto orden y la comparación correcta ocupara cada posición (izquierda, centro y derecha) el mismo número de veces. Se estableció un tiempo de 2-3 segundos entre ensayos, el necesario para administrar el refuerzo.
Entrenamiento AB. En la pantalla del ordenador apareció una muestra (por ejemplo, A1) con sus respectivas comparaciones (por ejemplo en el siguiente orden: B1, B2 y B3). A continuación, el participante tenía que elegir cuál era la comparación correcta. Una vez que esto ocurría, se administraba el refuerzo. En el caso de que el participante no eligiera la comparación correcta era corregido pidiéndole que probara de nuevo.
Dependiendo del participante y de la fase, el refuerzo era distinto. Como puede verse en la Tabla 1, para los participantes 1 y 3 el refuerzo fue verbal, y para los participantes 2 y 4 el refuerzo fue moneda. No obstante, las fases en las que se administraba este único refuerzo eran diferentes dependiendo del participante, para los participantes1 y 2 sólo durante la primera fase. Y para los participantes 3 y 4 en las dos primeras fases. A partir de entonces se introdujo el refuerzo diferencial, que también estaba aleatorizado para que en cada participante fuera diferente el tipo de refuerzo y la clase del estímulo con la que se administraba. Los participantes fueron asignados de manera aleatoria a las distintas condiciones de reforzamiento diferencial.
Independientemente de la clase a la que se asociara el refuerzo, cuando se trataba del refuerzo diferencial, la administración de éstos debía ser la misma para cada participante:
Verbal: "muy bien", "correcto", "perfecto" (similares).
Puntos. Por cada respuesta correcta que emitía el participante se le administraba 10 puntos. Es el experimentador el que se encargaba de introducir los puntos en una caja que estaba situada a la derecha del participante. Los puntos eran de cartulina con forma cuadrada, y cada uno de ellos tenía un valor de cinco puntos, de forma que por cada respuesta correcta se le dio al participante dos cuadrados. Se realizó de la siguiente forma para evitar la semejanza con las monedas. Se le dijo al participante que consiguiera el mayor número de puntos posibles.
Moneda: cada respuesta correcta que emitió el participante, el experimentador introdujo una moneda de 1, 2 ó 5 céntimos en una caja que estaba situada a la izquierda del participante. El participante no veía qué moneda estaba siendo introducida en la caja, sólo escuchaba cómo caía la moneda.
Los refuerzos se quedaban a la vista del participante hasta que acabara el experimento.
Entrenamiento BC. En esta parte del entrenamiento se procede de la misma forma que en la fase AB, solo que cambiaban los estímulos que se le presentaban al participante, por ejemplo B2 (muestra), y C2-C3-C1 (como comparaciones). El resto de las condiciones se mantuvieron igual que en la fase AB. Una vez que el participante cumplía el criterio, pasaba a la siguiente fase.
Entrenamiento AB/BC intercalado. Se aleatorizaron ensayos de AB y BC para tener la seguridad de que se habían establecido las relaciones anteriormente entrenadas. Esta fase constaba de un total de 72 ensayos, ocupando siempre la tercera fase en todos los participantes. Cuando el participante cumplía el criterio, pasaba a las fases de prueba.
Pruebas de simetría, transitividad y equivalencia. A continuación, se aplicaron a los participantes las fases de prueba (BA, CB, AC y CA), que constaban de 18 ensayos cada una de ellas. Se redujo el número de ensayos para evitar el cansancio de los participantes, pero sin dejar de controlar la variable "posición de la comparación correcta". Los participantes pasaron por todos los ensayos de cada fase independientemente de su ejecución.
Cabe destacar que en estas fases no se administró ningún tipo de retroalimentación con el objetivo de comprobar la derivación de las relaciones de simetría, transitividad y equivalencia.
Simetría BA. Esta parte del procedimiento se realizó como las fases de entrenamiento, sólo que ahora aparecía en este orden (por ejemplo): B3 (muestra), A3-A1-A2 (comparaciones).
Simetría CB. Con esta fase de prueba ocurría lo mismo que con la anterior, es decir simetría BA, pero los estímulos estaban cambiados, es decir C aparecía como muestra y B como comparación.
Transitividad AC. El procedimiento para esta fase era el mismo que se ha explicado anteriormente. Ahora A era muestra y C comparación.
Equivalencia CA. En este caso, C aparecía como muestra y A como comparación.
2.5. Análisis de Datos
Se realizó un análisis visual de los datos obtenidos en las fases de entrenamiento. Para ello se tuvo en cuenta el número de ensayos que necesitó cada participante para cumplir el criterio y el número de fases (AB, BC y AB/BC).
Para las fases de entrenamiento se realizó un análisis con pruebas no paramétricas mediante la prueba de Kruskal-Wallis para muestras no relacionadas entre la variable cuantitativa Número de Ensayos y el factor politómico Grupos.
Para las fases de prueba se utilizó un análisis no paramétrico mediante la Chi-cuadrado de Pearson, entre el factor categórico Superación del Criterio (supera o no el criterio del 90%) y la variable Grupos modificada (se comparó jóvenes y ancianos).
Por otro lado, se comprobó visualmente si los errores eran debidos a los estímulos como muestra o como comparación, tanto en las fases de entrenamiento como en las fases de prueba. Acto seguido se realizó una prueba paramétrica, ANOVA de una vía de muestras no relacionadas entre las variable politómica Comparación (izquierda, centro y derecha) y la variable cuantitativa Número de Errores.
3. Resultados
La Figura 4 representa el número de ensayos hasta cumplir el criterio por cada fase de entrenamiento en cada participante. Un primer análisis de los resultados intra-sujetos no mostró efecto respecto al refuerzo diferencial a la hora de facilitar el aprendizaje de la tarea (ver Figura 4). No se observa que la introducción del reforzamiento diferencial (barras de color oscuro) produzca una disminución sistemática en el número de ensayos necesarios para superar el criterio. La Tabla 2 muestra las medias y las desviaciones típicas de los tres grupos por cada fase de entrenamiento y de prueba (Relaciones Derivadas).
Tabla 2. Medias y desviaciones típicas de los grupos de participantes en las fases de entrenamiento y de prueba
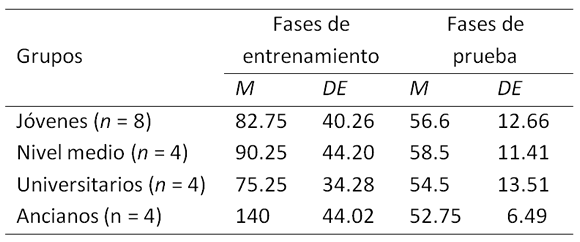
Como puede observarse, en la primera columna aparecen los grupos de participantes: jóvenes (enseñanza de nivel medio y universitarios) y ancianos. La segunda columna corresponde a la fase de entrenamiento y la tercera columna a las fases de prueba. Como se observa en la tabla, aparecen las medias y desviaciones típicas, tanto de las fases de entrenamiento como de prueba.
La Figura 4 muestra los datos de los participantes en las fases de entrenamiento. La primera columna corresponde a los estudiantes de enseñanza de nivel medio, la segunda a los estudiantes de universidad y la tercera a las personas mayores de 70 años. Como puede verse, se indica el número de ensayos que necesitó cada participante para pasar de fase. Los datos indican que los ancianos necesitan en promedio 1.7 veces más ensayos de entrenamiento que los jóvenes para alcanzar el criterio de la tarea (Mjóvenes= 82.75 (n = 8); Mancianos=: 140 (n=4)) diferencia que resulta significativa (X2(1,12) = 3.490, p = .031, una cola). Para este análisis se utilizó la variable cuantitativa Número de Ensayos y el factor politómico Grupos.
Figura 4. Ensayos hasta el criterio en cada fase de entrenamiento.
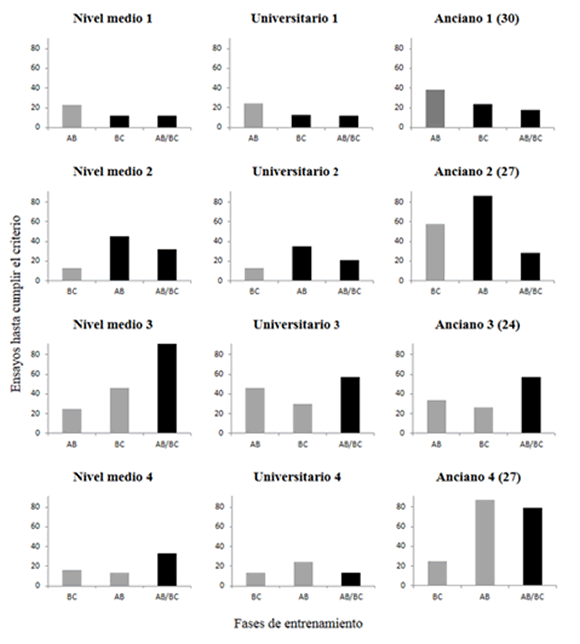
Nota. Las barras gris claro indican fases donde no se usó refuerzo diferencial. Las barras de color gris oscuro indican refuerzo diferencial. Los números entre paréntesis de los participantes pertenecientes al grupo de ancianos corresponden a la puntuación de cada participante en MMSE.
Los datos de las fases de prueba de todos los participantes se pueden ver en la Figura 5. Centrándonos en el análisis de los grupos (jóvenes frente ancianos), podemos comparar su ejecución atendiendo al número de relaciones totales que se derivan del total de posibles relaciones que se ponen a prueba. Dado que para cada participante se ponen a prueba cuatro relaciones derivadas (simetría BA y CB, transitividad y equivalencia), en el grupo de los jóvenes (n=8) se prueban un total de 32 relaciones derivadas, mientras que en el grupo de los ancianos (n=4) se prueban un total de 16. Como se puede observar, por tanto, los jóvenes derivan más relaciones que los ancianos; concretamente los jóvenes superan el criterio del 90% de aciertos en 17 relaciones de 32 (53.12%) y los ancianos 3 de 16 (18.75%). La prueba chi-cuadrado muestra diferencias significativas entre los grupos: X 2(1.12) = 5.19, p = .022. Para ello se tuvo en cuenta el factor categórico Superación del Criterio (supera o no el criterio del 90%) y la variable Grupos modificada (se comparó jóvenes y ancianos).
Los análisis realizados en función de la muestra y de las comparaciones, permiten observar que los errores no dependen a los estímulos que se han utilizado. El ANOVA de un factor (muestras, con tres niveles: clase 1, 2 y 3) no mostró efecto en los errores cometidos (F(2,35) = .057, p = .944). En el caso de las comparaciones (tres niveles: clase 1, 2 y 3) mostró resultados similares (F(2, 35) = .567, p = .573). Se ha podido observar también que la clase 1 como muestra es la menos reforzada, especialmente en los casos en los que el número de ensayos hasta el criterio ha sido bajo. Sin embargo, cuando el número de ensayos aumenta las clases tienen a igualarse.
Figura 5. Porcentaje de acierto en cada fase de prueba.
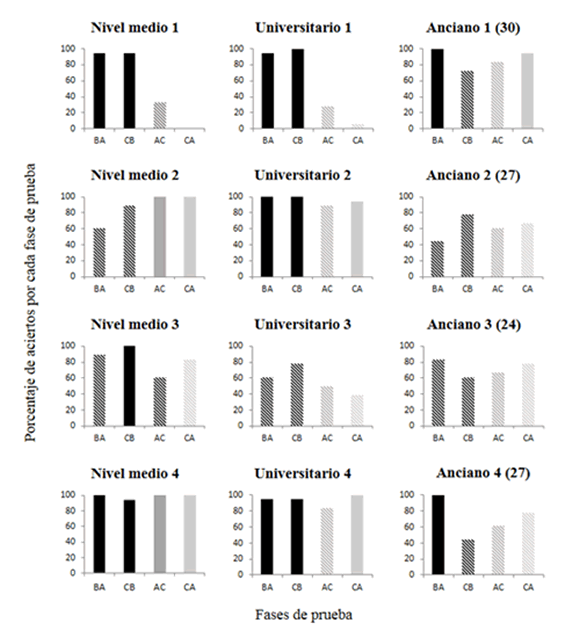
Nota. Las dos primeras barras de cada gráfica indican las fases de simetría (BA y CB), la tercera transitividad (AC) y la cuarta equivalencia (CA). Las barras con tramas señalan que no se alcanzó el criterio de ejecución del 90%.
4. Discusión
El primer objetivo de este trabajo, que era comprobar si el reforzamiento diferencial consistente con la clase facilita el aprendizaje de las discriminaciones condicionales necesarias para la derivación de relaciones de equivalencia en ancianos no se ha podido corroborar. El análisis visual de los datos presentados en la Figura 4 no muestra un patrón constante a través de los participantes y las condiciones que permita concluir que el número de ensayos necesarios para alcanzar el criterio de aprendizaje disminuye sistemáticamente al introducir el reforzamiento diferencial.
El efecto del PCD en el aprendizaje ha demostrado ser robusto con distintos tipos de estímulos, en diferentes poblaciones, edades, e incluso en diferentes especies (ver Urcuioli, 2005 para una revisión), aunque también es cierto que no en todas las ocasiones se ha encontrado. Por ejemplo, Ramos y Savage (2002) demostraron que el PCD puede tanto facilitar como retrasar el aprendizaje en ratas dependiendo del tipo de entrenamiento previo. En concreto, estos autores mostraron que tras una fase de emparejamiento no diferencial, la introducción posterior del reforzamiento diferencial retrasaba el aprendizaje. En su revisión, Urcuioli (2005) argumenta que el mecanismo por el que funciona el PCD es que la consecuencia diferencial añade un aprendizaje pavloviano (en este caso muestra – reforzador) que tiene propiedades discriminativas, aumentando por lo tanto claves disponibles para resolver la tarea. Así, añadir una primera fase sin PCD va a limitar el poder predictivo de la clave pavloviana adicional, llegando incluso a retrasar un aprendizaje posterior, como ocurre en el fenómeno de la inhibición latente.
Precisamente esto es lo que ha podido ocurrir en nuestro diseño de línea de base múltiple, donde el reforzamiento diferencial no se introducía desde el principio sino tras una línea de base de reforzamiento no diferencial. En retrospectiva, resulta llamativo que la mayoría de los estudios donde se ha demostrado el efecto del PCD, como los ya mencionados en la introducción, son de comparación entre grupos. Aunque también se ha demostrado con diseños intra-sujetos (p. ej. Mok & Overmier, 2007), para cada conjunto de estímulos el PCD siempre se introducía desde el principio de forma consistente. En contraste, en los pocos diseños de caso único donde se ha tratado de comprobar el efecto del PCD a partir de una secuencia No PCD - PCD, los resultados publicados que hemos encontrado han sido negativos (Addison, 2006; Chong & Carr, 2010). En futuras investigaciones se debería tener en cuenta este efecto y, o bien decantarse por un diseño grupal, o en el caso de utilizar diseños de n=1, acudir a diseños de línea de base múltiple entre sujetos para documentar de forma apropiada este efecto.
Por otra parte, también es posible que los tres tipos diferentes de refuerzo (verbal, puntos y monedas) fuesen poco discriminables entre sí, y que en parte su función como reforzador se debiera a la mediación del experimentador. Una estrategia para evitar esos posible problemas consistiría en asociar los distintos tipos de reforzadores secundarios a distintos reforzadores primarios o de actividad que se entreguen al finalizar la tarea como en el estudio de Miller y colaboradores (2002).
Con respecto al segundo objetivo del estudio, se han encontrado diferencias en el aprendizaje y derivación de relaciones entre estímulos arbitrarios entre jóvenes y ancianos. En la fase de entrenamiento los resultados encontrados son similares a los de Pérez-González y Moreno-Sierra (1999): los ancianos necesitan un mayor número de ensayos que los jóvenes en aprender la tarea hasta cumplir el criterio. Si nos centramos en las tres primeras fases de entrenamiento, en aquel experimento los tres participantes más jóvenes necesitaron en promedio dos veces más ensayos que los tres mayores, mientras que con nuestro procedimiento necesitaron 1,7 veces más. Los jóvenes en ambos experimentos tuvieron un rendimiento similar (71 ensayos en su caso y 82,75 en el nuestro); al igual que las personas mayores (142 en su caso y 140 en el nuestro). No obstante, hay que tener en cuenta que en el experimento de Pérez-González y Moreno-Sierra (1999) los participantes tenían que aprender sólo dos clases de estímulos de tres miembros cada una, mientras que en el presente experimento nuestros participantes debían aprender tres clases de tres miembros cada una. Por desgracia, existen demasiadas diferencias entre los procedimientos además de ésta como para poder establecer comparaciones directas entre los dos experimentos (tipo de reforzadores, aparatos, probabilidad del reforzamiento a lo largo de las fases, formato de las pruebas, edad y otras características de los participantes, etc.).
En lo referente a las fases de prueba, encontramos que los ancianos, incluso con un deterioro leve o muy moderado (MMSE 24-30), tienen más dificultad para derivar nuevas relaciones entre estímulos arbitrarios a partir del aprendizaje anterior, aun habiendo recibido casi el doble de entrenamiento que los jóvenes. Un aspecto que diferencia este estudio del de Pérez-González y Moreno-Sierra (1999) es que estos autores trataron de facilitar la derivación de las relaciones mediante diversos recursos procedimentales como 1) la inclusión de una fase de entrenamiento donde se reducía la probabilidad de reforzamiento, 2) la presentación de las pruebas intercaladas entre ensayos de entrenamiento y 3) la posibilidad de volver a realizar las pruebas tras más entrenamiento si se fallaba en un primer momento. Esto llevó a que en su caso todos los participantes, tanto jóvenes como ancianos, mostraran la derivación de todas las nuevas relaciones. La aproximación en nuestro caso ha sido diferente, ya que al ser nuestro objetivo primario facilitar la tarea usando el PCD, necesitábamos un procedimiento que no produjese un 100% de aciertos per se. Dicho de otra manera, necesitábamos que la tarea fuera difícil para tener algún margen de mejora. A la vista de los resultados de los participantes más jóvenes esto se ha conseguido, ya que sólo un participante de este grupo consigue superar el criterio en las cuatro relaciones probadas. Nuestros resultados han mostrado incluso mayores diferencias entre jóvenes y ancianos ya que, como se puede comprobar en la Figura 5, los jóvenes derivan la mayoría de las relaciones mientras que los ancianos derivan muchas menos. De hecho, y en consonancia con los resultados de Gallagher y Keenan (2009), sólo los participantes con mayores puntuaciones en MMSE consiguen derivar alguna de ellas.
Este estudio también presenta algunas limitaciones que es necesario tener en cuenta a la hora de valorar los resultados obtenidos. En primer lugar hay que destacar que el acceso a los participantes ancianos era limitado en tiempo y número. Este factor, combinado con la extensa duración del entrenamiento y las pruebas en el paradigma de las relaciones derivadas, ha condicionado algunas de las decisiones metodológicas que se han tomado. La más importante fue la decisión de emplear un diseño de caso único para poner a prueba el efecto del PCD en la ejecución de la tarea. Aunque este diseño nos pareció a primera vista apropiado, de hecho ha resultado en al menos un factor de confusión (la necesidad de una fase sin PCD), como se argumentó anteriormente. Pero a su vez esta decisión también ha condicionado el número de participantes que se han incluido en la investigación en los grupos de menor edad. Cuatro replicaciones es un número adecuado para los diseños de caso único (Logan, Hickman, Harris, & Heriza, 2008), y a priori hubiera permitido encontrar un posible efecto del PCD. Sin embargo, este hecho ha limitado notablemente la potencia estadística con la que contábamos para las comparaciones grupales relacionadas con el segundo objetivo. Por otra parte, al no ser manipulable la variable edad, todo lo que podemos concluir con cierta confianza (estadística) es que las diferencias entre los grupos existen. Un gran número de factores, además de la edad, podrían estar influyendo en estos resultados. En este sentido, un aspecto importante a tener en cuenta es el nivel educativo de la muestra. En los grupos de jóvenes (estudiantes de nivel medio y universidad) el nivel educativo era mayor que en el grupo de ancianos (educación primaria o, como mucho, nivel medio). Se ha encontrado que el nivel educativo es una importante variable predictora en la derivación de relaciones entre estímulos arbitrarios (p. ej. García, Viúdez, & Ghali, 2014), por lo que en futuros estudios comparativos la equiparación de los grupos respecto a esta variable debería ser tenida en cuenta. Respecto al uso de los reforzadores, en la literatura revisada abundan distintos tipos de reforzadores secundarios generalizados en estudios con humanos de diferentes edades (fundamentalmente fichas o aprobación verbal). No obstante, convendría también asegurar a priori su validez y sus parámetros como reforzadores para los distintos grupos de edad utilizados. Para optimizar el uso de los reforzadores y asegurar su eficacia se puede recurrir a un cuestionario previo o, especialmente en poblaciones concierto grado de deterioro cognitivo, a un protocolo específico para la evaluación de las preferencias (ver Kang et al., 2013 para una revisión). Otros aspectos, como la familiaridad de los distintos grupos de edad con los instrumentos informáticos, o inclusive con la figura del psicólogo/a, también deberían ser considerados.
En síntesis, podemos destacar que este estudio ha encontrado notables diferencias en la derivación de relaciones entre jóvenes y ancianos utilizando un procedimiento que dificulta la derivación. Aunque la introducción del PCD no ha conseguido mejorar el rendimiento en el entrenamiento o las pruebas en esta ocasión, futuros procedimientos que empleen alguna de las modificaciones propuestas podrían mostrar evidencias en este sentido. Aún con las cautelas anteriormente expuestas, el hallazgo de tan grandes diferencias en la derivación de relaciones entre jóvenes y ancianos, unido a los resultados anteriormente expuestos de Gallagher y Keenan (2009) y de (Steingrimsdottir & Arntzen, 2011), sugiere que sería interesante investigar si el paradigma de relaciones de equivalencia puede ser un indicador de deterioro cognitivo en el envejecimiento.
Agradecimientos
Los autores desean expresar su agradecimiento a los dos revisores anónimos cuyos comentarios y sugerencias han contribuido a mejorar la calidad del texto. "Los laboratorios los hacen las personas". A ellos, por todo.
Referencias
Addison, L. (2006). An Examination of the Differential Outcomes Effect when Teaching Discriminations to Children with Autism and Other Developmental Disabilities. (Doctoral dissertation, California State University, Northridge). [ Links ]
Chong, I. M., & Carr, J. E. (2010). Failure to demonstrate the differential outcomes effect in children with autism. Behavioral Interventions, 25(4), 339-348. doi: 10.1002/bin.318
Cockrell, [ Links ] J. R., & Folstein, M. F. (1987). Mini-Mental State Examination (MMSE). Psychopharmacology bulletin, 24(4), 689-692. doi: 10.1002/0470846410.ch27(ii)
De Houwer, [ Links ] J. (2013). Advances in relational frame theory: Research and application. In B. Roche, & S. Dymond (Eds.). New Harbinger Publications. [ Links ]
Delgado, D., & Medina, I. F. (2011). Efecto de dos tipos de entrenamiento respondiente sobre la formación de relaciones de equivalencia. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, 37(1), 33-50. doi:10.5514/rmac.v37.i1.19475
Esté [ Links ]vez, A. F., Fuentes, L. J., Marı́-Beffa, P., González, C. & Álvarez, D. (2001).The differential outcome effect as a useful tool to improve conditional discrimination learning in children. Learning and Motivation, 32(1), 48-64. doi: 10.1006/lmot.2000.1060
Esté [ Links ]vez, A., Overmier, B., & Fuentes, L. (2003). Differential outcomes effect in children: Demonstration and mechanisms. Learning and Motivation, 34, 148-167. doi: 10.1016/S0023-9690(02)00510-6
Fiorentini, [ Links ] L., Arismendi, M., & Yorio, A.A. (2012). Una revisión de las aplicaciones del paradigma de equivalencia de estímulos. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 12(2), 261-275. [ Links ]
Fiorentini, L., Arismendi, M., Vernis, S., Sánchez, F., Tabullo, A., Primero, G., & Yorio, A. (2011). Relaciones de equivalencia-equivalencia: efectos de la estructura de entrenamiento. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 3(3), 16-22. [ Links ]
Gallagher, S., & Keenan, M. (2009). Stimulus equivalence and the Mini Mental Status Examination in the elderly. European Journal of Behavior Analysis, 10(2), 159-165. [ Links ]
García, A. (2002). Antecedentes históricos del uso de discriminaciones condicionales en el estudio de la simetría. Revista de Historia de la Psicología, 23(2), 123-130. [ Links ]
García, A., & Benjumea, S. (2002). Orígenes, ampliación y aplicaciones de la equivalencia de estímulos. Apuntes de Psicología, 20(2), 171-186. [ Links ]
García, A., Bohórquez, C., Pérez, V., Gutiérrez, M., & Gómez, J. (2008). Equivalence-Equivalence responding: training Conditions involved in obtaining as table baseline performance. The Psychological Record, 58(4), 597-622. [ Links ]
García, A., Viúdez, A., & Ghali, J. (2014). The influence of the parents' educational level and participants' age in the derivation of equivalence-equivalence. Psicothema, 26(3), 314-320. doi: 10.7334/psicothema2013.215
Kang, [ Links ] S., O’Reilly, M., Lancioni, G., Falcomata, T. S., Sigafoos, J., & Xu, Z. (2013). Comparison of the predictive validity and consistency among preference assessment procedures: A review of the literature. Research in developmental disabilities, 34(4), 1125-1133. doi:10.1016/j.ridd.2012.12.021
Logan, L. R., Hickman, R. R., Harris, S. R., & Heriza, C. B. (2008). Single-subject research design: Recommendations for levels of evidence and quality rating. Developmental Medicine & Child Neurology, 50, 99 – 103. doi: 10.1111/j.1469-8749.2007.02005.x.
López-Crespo, G., Plaza, V., Fuentes, L., & Éstevez, A. (2009). Improvement of age-related memory deficits by differential outcomes. International Psychogeriatrics, 21(3), 503-510. doi: http://dx. doi.org/10.1017/S1041610209008576
Martínez, L., Estévez, A. F., Fuentes, L. J., & Overmier, J. B. (2009). Improving conditional discrimination learning and memory in five-year-old children: Differential outcomes effect using different types of reinforcement. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 62(8), 1617-1630. doi:10.1080/17470210802557827
McLay, [ Links ] L. K., Sutherland, D., Church, J., & Tyler-Merrick, G. (2013). The formation of equivalence classes in individuals with autism spectrum disorder: A review of the literature. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(2), 418-431. doi:10.1016/j.rasd.2012.11.002
Miller, [ Links ] O., Waugh, K., & Chambers, K. (2002). Differential outcomes effect: increased accuracy in adults learning kanji with stimulus specific rewards. The Psychological Record, 52, 315-324. [ Links ]
Mok, L., & Overmier, B. (2007). Differential outcomes effect in normal human adults using a concurrent-task within-subjects design and sensory outcomes. The Psychological Record, 57, 187-200. [ Links ]
Pérez, V., García, A., & Gómez, J. (2011). Facilitation of the Equivalence-Equivalence response. Psicothema, 23(3), 407-414. [ Links ]
Pérez-González, L. (2001). Procesos de aprendizaje de discriminaciones condicionales. Psicothema, 13(4), 650-658. [ Links ]
Pérez-González, L., & Moreno-Sierra, V. (1999). Equivalence class formation in elderly persons. Psicothema, 11 (2), 325-336. [ Links ]
Puche, A., García, A., Gómez, J., & Gutiérrez, M. T. (2002). Emergencia de relaciones expresivas y receptivas en el entrenamiento de letras y números en niños diagnosticados con Autismo. Acción Psicológica, 1(3), 245-252. doi: http://dx. doi.org/10.5944/ap.1.3.556
Ramos, R., & Savage, L. M. (2002). The differential outcomes procedure can interfere or enhance operant rule learning. Integrative Physiological & Behavioral Science, 38(1), 17-35. [ Links ]
Romero, M., & Vila, J. (2005). El procedimiento de consecuencias diferenciales y la recuperación de información en humanos. Revista Colombiana de Psicología, 14(1), 119-136. [ Links ]
Sidman, M. (1971). Reading and auditory-visual equivalences. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 14(1), 5-13. [ Links ]
Sidman, M. (1994). Equivalence Relations and Behavior: A Research Story. Boston: Authors Cooperative. [ Links ]
Sidman, M., &Tailby, W. (1982).Conditional discrimination vs. matching to sample: An expansion of the testing paradigm. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 37, 5-22. doi: 10.1901/jeab.1982.37-5
Steingrimsdottir, [ Links ] H., & Arntzen, E. (2011). Using conditional discrimination procedures to study remembering in an alzheimer’s patient. Behavioral Interventions,26, 179-192. doi: 10.1002/bin.334
Trapold, M. A. (1970). Are expectancies based upon different positive reinforcing events discriminably different? Learning and Motivation, 1(2), 129-140. doi:10.1016/0023-9690(70)90079-2
Vila, [ Links ] J., Cortes Espinosa, S., Alvarado, A., & Overmier, B. (2010). Aprendizaje de adultos mayores con deterioro cognitivo asociado a la edad mediante consecuencias diferenciales. Journal of Behavioral, Health & Social Issues, 2(2), 39-48. doi:10.5460/jbhsi.v2.2.26790
Urcuioli, [ Links ] P. J. (2005). Behavioral and associative effects of differential outcomes in discrimination learning. Animal Learning & Behavior, 33(1), 1-21. doi: 10.3758/bf0319604 [ Links ]
Citar este artículo como: Cáceres Pachón, M. P; Gómez Bujedo, J. y Lorca Marín, J.A. (2015). Diferencias en el aprendizaje y derivación de relaciones arbitrarias entre jóvenes y ancianos. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 7 (3), 14-25














