Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO  uBio
uBio
Share
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
On-line version ISSN 1852-4206
Rev Arg Cs Comp. vol.9 no.2 Córdoba July 2017
ARTÍCULO ORIGINAL
Valoración de comportamientos sexuales mediante el método de pares comparados en una muestra española
Blanc Molina, Andrea a; Rojas Tejada, Antonio José a
a Grupo de Investigación HUM-743 Estudios Psicosociales y Metodológicos. Departamento de Psicología. Universidad de Almería, Almería, España.Enviar correspondencia a: Blanc Molina, Andrea E-mail: abm769@ual.es
Resumen
Las actitudes sexuales se han inferido a partir de las puntuaciones extraídas de tests, donde a todos los ítems se les asigna el mismo valor. Estos ítems podrían contribuir diferencialmente en la medida del constructo, pudiendo conocerse dicho valor diferencial a través de modelos centrados en los estímulos. El objetivo del estudio ha sido comprobar si seis estímulos referentes a comportamientos sexuales poseen diferentes valores escalares (pesos) en un continuo de valoración actitudinal. Participaron 500 personas seleccionadas mediante muestreo por cuotas. Se aplicó individualmente un cuestionario formado por 15 pares de comportamientos sexuales. Las personas tenían que seleccionar de cada par el comportamiento que valoraran más positivamente. Los resultados muestran que el orden de los comportamientos sexuales en el continuo valorativo es similar en las tres submuestras (con pareja estable, con pareja ocasional y sin pareja). Los comportamientos convencionales tienen menos peso en el constructo que los no convencionales.
Palabras clave: comportamientos sexuales, escalamiento, actitudes sexuales, valoración actitudinal.
Abstract. Assessment of sexual behaviors using the paired-comparisons method in a sample from Spain. Sexual attitudes have been inferred from test and scale scores, where all items have the same value. But these items could contribute differentially in the construct measure, being able to capture these differences between items through stimulus-centered scaling. The aim of the study was to verify if six stimuli referring to sexual behaviors have different scale values (weights) in a continuum of attitudinal valuation. Five hundred people selected by quota sampling participated. A questionnaire consisting of 15 pairs of sexual behaviors was applied individually. People had to select from each pair the behavior they valued more positively. The results show that the sexual behaviors’ order in the valuation continuum is similar in the three subsamples (with steady partner, with casual partner, and without partner). Conventional behaviors have less weight in the construct than unconventional behaviors.
Keywords: sexual Behaviors, scaling, sexual attitudes, attitudinal valuation.
Recibido el 20 de septiembre de 2016; Aceptado el 10 de marzo de 2017.
1. Introducción
En el ámbito de la sexualidad, las actitudes sexuales han sido analizadas por su papel en la salud sexual, en concreto en el funcionamiento sexual (Sierra, Vallejo-Medina, Santos-Iglesias, Moyano, & Sánchez-Fuentes, 2014) y en las conductas sexuales de riesgo como el comportamiento contraceptivo (Harkabus, Harman, & Puntenney, 2013; Sanders et al., 2006). La valoración que la persona realiza de los estímulos sexuales va a determinar la reacción ante ellos. Si la valoración es positiva la respuesta sexual será saludable y funcional, y si la valoración es negativa se desarrollarán respuestas inhibitorias y deficitarias a nivel sexual (Sierra, Santos-Iglesias, Vallejo-Medina, & Moyano, 2014). De hecho, la mayoría de los pacientes diagnosticados de una disfunción sexual poseen actitudes negativas hacia la sexualidad (Nobre & Pinto-Gouveia, 2006). En relación al comportamiento contraceptivo, las personas con actitudes sexuales positivas moderadas podrían utilizar de forman más efectiva y consistente los métodos anticonceptivos que las que poseen actitudes sexuales negativas o extremadamente positivas (Hynie & Lydon, 1996).
En general, el contenido de los ítems que componen la mayoría de los instrumentos de medida de actitudes sexuales se centran en diferentes comportamientos sexuales (p.e., Burt, 1980; Fisher, Byrne, White, & Kelley, 1988; Sprecher, McKinney, Walsh, & Anderson, 1988). Inicialmente el interés de muchas investigaciones estuvo en las relaciones sexuales en general, considerándose el coito vaginal el único comportamiento sexual (p.e., Eisen & Zellman, 1987; Furstenberg, Morgan, Moore, & Peterson, 1987). En la actualidad, además de centrarse en muchos otros comportamientos menos convencionales como el sexo anal (Faílde, Lameiras, & Bimbela, 2008; Teva,Bermúdez, & Buela-Casal, 2009), también lo hacen en nuevos comportamientos como el cibersexo (Ballester-Arnal, Giménez-García, Gil-Llario, & Castro-Calvo, 2016; Shaughnessy & Byers, 2014). En relación a la convencionalidad de los comportamientos sexuales, Rubin (1989) señala que las sociedades occidentales modernas evalúan los comportamientos sexuales según un sistema jerárquico de valor sexual donde en la cima de la pirámide erótica se encontrarían “los heterosexuales reproductores casados”. Es decir, el comportamiento sexual que se realiza entre heterosexuales con fines procreativos (coito vaginal) es el comportamiento sexual mejor valorado. En esta línea, Moral de la Rubia (2010) en su estudio sobre fantasías sexuales incluye fantasías románticas o de sexo convencional reflejando como acto único o central el coito vaginal. Por otro lado, Delgado (1998) entiende por convención norma o práctica que se admite tácitamente y responde a las costumbres.
Generalmente, las actitudes sexuales se infieren a partir de las puntuaciones extraídas de las respuestas que las personas dan en los test o escalas -instrumentos de medida- (p.e., Fisher et al., 1988). Las puntuaciones que reflejan la cantidad de constructo que tienen las personas se obtienen sumando (o promediando, en su caso) las respuestas evaluativas a los ítems de estos tests o escalas, asignando el mismo valor a cada uno de ellos (p.e., Fisher, 1986; Hudson, Murphy, & Nurius, 1983; Hannon, Hall, Gonzalez, & Cacciapaglia, 1999). Así, la variabilidad encontrada en las respuestas de las personas a estos ítems se atribuye únicamente a las diferencias individuales con respecto al constructo que se está midiendo (actitudes sexuales). De esta forma, se miden (escalan) a las personas en el continuo actitudinal (constructo) que, dependiendo del instrumento que se aplique, tiene diferentes denominaciones: erotofobia-erotofilia (Fisher et al., 1988), conservadurismo-liberalismo sexual (p.e., Derogatis, 1975; Hudson et al., 1983; Hannon et al., 1999), permisividad sexual (p.e., Hendrick, Hendrick, Slapion-Foote, & Foote, 1985), etc. Como resultado se habla de personas más/menos erotofóbicas o erotofílicas, más/menos conservadoras o liberales sexualmente, más/menos permisivas, etc.
A pesar de que las puntuaciones totales de los instrumentos de medida de actitudes sexuales se obtienen sumando todos los ítems asignándoles el mismo valor, éstos podrían contribuir con un peso diferente en la medida de este constructo. Los comportamientos sexuales que se reflejan en el contenido de los ítems de los tests o escalas de actitudes sexuales podrían contribuir diferencialmente en la medida de este constructo, ya que no es lo mismo puntuar alto (p.e., valorarlo positivamente) en un ítem sobre coito vaginal que sobre coito anal. Asimismo, si dichos comportamientos se contextualizan en diferentes situaciones como son las relaciones estables o las relaciones ocasionales (Teva et al., 2009), el valor asignado a la respuesta de un ítem que refleje dicho comportamiento también podría variar. Los ítems cuyo contenido hace referencia a comportamientos sexuales con una pareja estable podrían tener menor peso para las personas que los ítems cuyo contenido hace referencia a comportamientos sexuales con una pareja ocasional (los primeros son más fácilmente evaluados favorablemente). En estudios previos se ha evidenciado que un gran porcentaje de personas se siente más cómoda cuando determinados comportamientos sexuales, como el sexo oral, lo realiza con una pareja estable que con una pareja ocasional (p.e., Chambers, 2007). A pesar de que los ítems cuyo contenido hace referencia a los diferentes comportamientos sexuales (coito, sexo anal, cibersexo, etc.) y al contexto donde se llevan a cabo (relación estable, relación ocasional, etc.) pueden contribuir con una cantidad diferente en el constructo actitudes sexuales, generalmente, todos estos ítems contribuyen con el mismo valor (p.e., Fisher, 1986; Hudson et al., 1983; Hannon et al., 1999).
Este método de escalamiento centrado en las personas, de acuerdo con la clasificación que hace Torgerson (1958), es el predominante en el estudio de las actitudes sexuales. Este escalamiento se caracteriza por escalar únicamente a las personas en función de la cantidad de constructo que poseen, es decir, las puntuaciones de las personas se deben sólo a las diferencias individuales entre las mismas, y no a la cantidad de constructo que miden los ítems.
Thurstone (1925, 1927) abrió el camino hacia la posibilidad de medir la cantidad de constructo que poseen determinados ítems o estímulos. Implementó procedimientos para estimar los valores de escala de los estímulos, donde las personas actúan como jueces. En concreto en el método de comparaciones binarias o pares comparados, las personas (jueces) deben seleccionar solo uno estímulo de cada uno de los pares propuestos que mayor valoración tenga en el continuo. De esta forma, se entiende que toda la variabilidad encontrada en las respuestas que dan estas personas cuando seleccionan los estímulos se debe únicamente a las diferencias que tienen los estímulos respecto al constructo considerado. En general, los estímulos mejor valorados (más veces seleccionados en cada par) tendrán menor peso en el constructo considerado. Así pues, en estos métodos la variación observada en las respuestas de los jueces se considera que es debida a las diferencias entre los estímulos en relación con el constructo que se mide. El escalamiento resultante podría situar los valores de los ítems/estímulos en una escala de intervalos, donde se permite no sólo ordenar por pesos los distintos ítems, sino poder captar la magnitud de las diferencias entre estos en esa misma escala.
Considerando la conceptualización de actitud de Eagly y Chaiken (2007), como una tendencia psicológica expresada por la evaluación de un objeto concreto con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad, se podrían escalar los distintos comportamientos sexuales en un continuo de valoración actitudinal (favorable-desfavorable). Las evaluaciones que hacen las personas de dichos comportamientos (ítems) servirían para conocer cuál de ellos tiene mayor peso en el constructo. Estas evaluaciones comprenderían aspectos evaluativos de creencias y pensamientos, sentimientos y emociones, intenciones y comportamientos abiertos, aunque no necesariamente se consideraran todos estos componentes a la vez (Eagly & Chaiken, 2007).
En este trabajo se pretende comprobar si seis estímulos referentes a comportamientos sexuales (caricias en zonas íntimas, coito vaginal, sexo oral, sexo anal, sexo en grupo y cibersexo), poseen diferentes valores escalares en un continuo de valoración mediante el procedimiento de pares comparados de Thurstone, previa consideración de ajuste entre datos y modelo. En concreto, a través de las evaluaciones de las personas y la selección de los estímulos (comportamientos sexuales) se pretende conocer el peso de dichos comportamientos en el continuo de valoración actitudinal.
Tras una revisión de la literatura científica sobre los instrumentos de medida de actitudes sexuales (Blanc & Rojas, 2017) se han seleccionado los estímulos. Dichos estímulos constituyen los comportamientos sexuales más representativos del contenido de dichos instrumentos. Asimismo, se ha considerado que para el escalamiento es relevante incluir comportamientos sexuales que se realizan en pareja o con más de una persona al mismo tiempo y de diferentes tipos. Por ello, atendiendo a las clasificaciones sobre la frecuencia de los comportamientos sexuales (p.e., Rodríguez, 2010) se han incluido comportamientos más convencionales (más frecuentes) como las caricias en zonas íntimas, el coito vaginal y el sexo oral, así como comportamientos sexuales menos convencionales, como el sexo anal y el sexo en grupo (menos frecuentes). También se ha incluido un nuevo comportamiento sexual como es el cibersexo, para reflejar uno de los comportamientos sexuales emergentes producto del uso de las nuevas tecnologías de la información. Se espera que los estímulos que expresen comportamientos más convencionales o más frecuentes posean menor peso en el constructo (se valoren más positivamente) que los estímulos que expresen comportamientos menos convencionales o menos frecuentes. Además, debido a la importancia del contexto donde se realizan los comportamientos (Chambers, 2007), se utilizarán tres submuestras diferentes según su relación de pareja actual para valorar los ítems. El fin es comprobar si existen diferencias entre los pesos asignados a los ítems en función de si los miembros de la muestra tienen pareja estable, pareja ocasional o no tienen pareja.
2. Método
2.1. Participantes
En el estudio participaron 542 personas de la población general de la provincia de Almería (España), seleccionadas mediante muestreo por cuotas de sexo, de las que sólo 500 fueron incluidas para equiparar de forma proporcional los grupos por el tipo de pareja (Tabla 1). Entre los criterios de inclusión se incluyó que los participantes fueran mayores de edad y menores de 50 años. El 58.8% (294) tenía pareja estable, el 15.6% (72) pareja ocasional y el 25.6% (128) no tenía pareja. En cada una de estas submuestras el 50% eran mujeres frente al otro 50% que eran hombres. La edad de los participantes osciló entre 18 y 49 años (M = 32.1 y DT = 9.5). El 1.6% no tenía estudios, el 10.5% había finalizado estudios primarios, el 61.3% estudios secundarios y el 26.6% estudios universitarios.
Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de la variable pareja de la muestra total y por sexo. 
2.2. Instrumento
Se aplicó un cuestionario elaborado por los autores siguiendo el diseño de pares comparados de Thurstone. El cuestionario estaba formado por 15 pares de comportamientos sexuales (Anexo I) donde los participantes tenían que elegir de cada par aquel comportamiento que valoraran más positivamente (seis estímulos combinados de dos en dos sin repetición). Los comportamientos sexuales eran: caricias en zonas íntimas, coito (penetración vaginal), sexo oral, sexo anal, sexo en grupo y cibersexo (sexo a través de internet).
2.3. Procedimiento
La aplicación del cuestionario fue anónima y se llevó a cabo de forma individual y en formato papel y lápiz por personal entrenado que utilizaron las tablas de cuotas de sexo (hombre y mujer) para la selección de los participantes.
Una vez obtenidos los datos, para la determinación de las cuotas de tipo de pareja (pareja estable, ocasional y sin pareja) se realizó una equiparación mediante cuotas proporcionales entre sexos de entre todos los participantes, seleccionados aleatoriamente mediante el programa estadístico SPSS. De esta forma, no todos los participantes que contestaron el cuestionario fueron seleccionados para el estudio.
2.4. Análisis de Datos
En primer lugar, se han calculado los valores de escala de los estímulos (comportamientos sexuales) siguiendo la propuesta de Thurstone (1927) con el método de matrices completas y se han representado gráficamente en el continuo de valoración. Estos análisis se han llevado a cabo dividiendo a la muestra en tres submuestras según su relación de pareja actual (pareja estable, pareja ocasional y sin pareja). Para la obtención de los índices de bondad de ajuste se ha utilizado la prueba de ajuste de χ² de Mosteller para los casos IV y V de la Ley del Juicio Comparativo de Thurstone (Guilford, 1954). También se emplearon otros índices de bondad de ajuste más estandarizados que el χ² y menos sensibles al tamaño de la muestra basados en el procedimiento Proxscal de SPSS (Commandeur & Heiser, 1993). Estos índices indican la eficacia con la que se aproximan las distancias de la solución modelada a las distancias originales. Los indicadores stress bruto normalizado, stress-I, stress II y s-stress muestran valores cercanos a 0 cuando existe buen ajuste. Por otro lado, los indicadores de dispersión explicada y el coeficiente de congruencia de Tucker se acercan a 1 cuando existe un buen ajuste.
Para la comparación entre las diferentes submuestras se ha utilizado la medida de distancia de Chebychev a través del módulo Proximities del SPSS (diferencia máxima absoluta entre los valores de los ítems) y se han correlacionado los valores de escala a través del coeficiente de correlación de Pearson.
2.5. Apectos Éticos
En esta investigación todos los procedimientos realizados con participantes humanos se ajustan a las Guías sobre el uso de Tests en Investigación de la Comisión Internacional de Tests (International Test Commission, 2001) y a la Declaración de Helsinki de 1964 y sus modificaciones posteriores o estándares éticos comparables. La información recogida a través del cuestionario estuvo sujeta a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal del Estado Español. El estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de Investigación Humana de la Universidad de procedencia de los investigadores implicados en el estudio.
3. Resultados
3.1. Bondad del Ajuste
La prueba de ajuste de χ² de Mosteller en la submuestra de personas con pareja estable y sin pareja muestra diferencias estadísticamente significativas entre las predicciones del modelo y los datos observables, lo que es muestra de desajuste. Sólo existe buen ajuste en la submuestra de personas con pareja ocasional. Debido a la diferencia del tamaño muestral entre las submuestras se emplearon otros índices de bondad de ajuste más estandarizados y menos sensibles al tamaño de la muestra.
El análisis Prosxcal muestra que la solución en una dimensión proporciona el mejor ajuste (buena convergencia y buenos valores de Stress y dispersión explicada y el Coeficiente de Congruencia de Tucker). Los indicadores de bondad de ajuste obtenidos a través del Prosxcal se muestran en la Tabla 2. Por un lado, los indicadores stress bruto normalizado, stress-I, stress II y s-stress muestran que el ajuste es bueno en las tres submuestras, aproximándose en todos los casos al valor de 0 (los valores más altos se dan para la submuestra de pareja estable). Por otro lado, la dispersión explicada y el coeficiente de congruencia de Tucker también son indicadores de un buen ajuste, siendo sus valores cercanos a 1 en todas las submuestras.
Tabla 2. Valores de escala transformados y orden para las distintas submuestras de los seis comportamientos sexuales considerados e índices de ajuste
.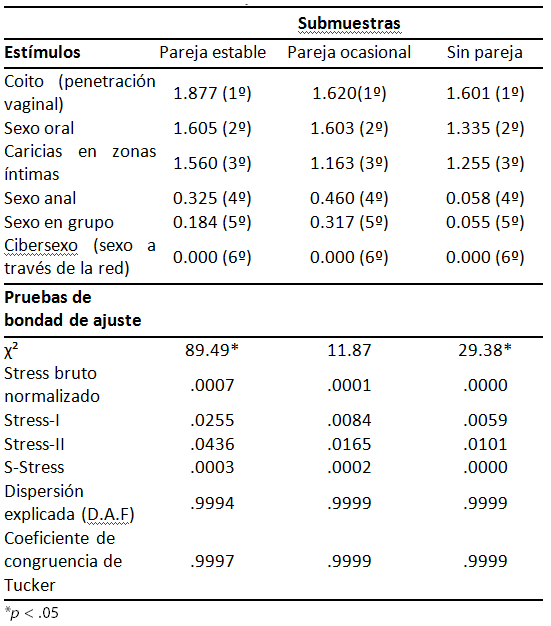
3.2. Valores de escala de los estímulos (comportamientos sexuales)
De forma general, la representación gráfica de los estímulos a lo largo del continuo en las tres submuestras refleja que hay tres comportamientos (más próximos entre sí) que se encuentran en una parte del continuo y otros tres comportamientos (más próximos entre sí) que se encuentran en otra parte del continuo. El primer grupo, los mejor valorados, son coito, sexo oral y caricias en zonas íntimas y los segundos, con menor valoración, son sexo anal, sexo en grupo y cibersexo (Figura 1).
En la Tabla 2 se muestra la magnitud (el peso resultante con su valor de escala: puntuaciones típicas transformadas con origen en 0) y el orden de los seis estímulos para las distintas submuestras en el continuo de valoración. El orden es idéntico en las tres submuestras siendo: coito (penetración vaginal), sexo oral, caricias en zonas íntimas, sexo anal, sexo en grupo y cibersexo (sexo a través de la red). Esto muestra que el coito es el comportamiento sexual que se ha valorado más positivamente cuando se compara con el resto, frente al cibersexo que ha resultado el menos valorado frente al resto.
Respecto a la magnitud de valor de escala de los estímulos (peso), el rango es similar en todas las muestras, siendo ligeramente superior para la muestra de personas con pareja estable. Las diferencias en las tres submuestras en el valor de escala de los estímulos según la distancia de Chebychev con Proximities, encuentran una distancia de .482 entre la submuestra de personas con pareja estable y la de personas con pareja ocasional. La submuestra con una menor distancia ha sido encontrada entre la submuestra de personas con pareja estable y la de sin pareja, con una distancia de .267. La distancia entre la submuestra de personas con pareja ocasional y la submuestra sin pareja ha sido de .433.
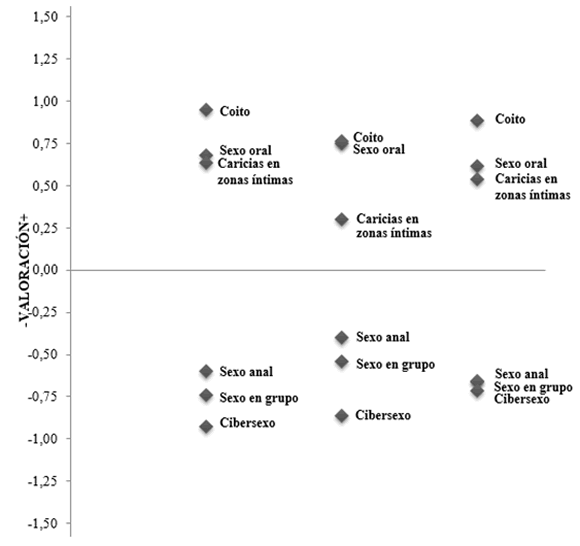
Figura 1. Representación gráfica de los estímulos (comportamientos sexuales) en el continuo de valoración en las distintas submuestras.
Por último, los coeficientes de correlación de Pearson muestran que existe una correlación positiva, alta y estadísticamente significativa entre los valores de escala de los ítems en las tres submuestras. Entre la submuestra de pareja estable y ocasional el coeficiente de correlación ha sido de .978, entre pareja estable y sin pareja de .967 y entre pareja ocasional y sin pareja de .967.
4. Discusión
El objetivo del estudio ha sido comprobar si seis estímulos referentes a comportamientos sexuales (muchos de ellos habituales para la medida de las actitudes sexuales) poseen diferentes valores escalares (pesos) en un continuo de valoración actitudinal. El análisis de la posibilidad de escalar los seis comportamientos (caricias en zonas íntimas, coito, sexo oral, sexo anal, sexo en grupo y cibersexo) en el continuo (en diferentes submuestras) mediante el procedimiento de pares comparados ha mostrado que contribuyen con diferente peso.
Entendiendo que los valores de ajuste escalar pueden considerarse adecuados si se considera los valores stress, el orden de los estímulos (comportamientos sexuales) en el continuo de valoración ha sido el mismo en las tres submuestras: coito, sexo oral, caricias en zonas íntimas, sexo anal, sexo en grupo y cibersexo. En la representación gráfica se observa que los comportamientos sexuales se han agrupado en dos conjuntos. En el primer conjunto se han agrupado el coito, el sexo oral y las caricias en zonas íntimas. En el segundo conjunto se han agrupado el cibersexo, el sexo en grupo y el sexo anal. El primer conjunto estaría formado por los comportamientos convencionales y el segundo conjunto por los comportamientos no convencionales junto con el cibersexo. Como se esperaba los comportamientos más convencionales se han valorado más positivamente y los menos convencionales más negativamente, encontrándose una clara diferenciación entre los mismos.
Aunque el valor de escala de los estímulos no se puede contrastar con estudios previos debido a la carencia de investigaciones donde se emplee el escalamiento de estímulos (con continuo psicológico de valoración y teniendo como estímulos los comportamientos sexuales), los resultados de este trabajo van en consonancia con otros estudios que abordan la misma temática con diferentes enfoques. Por ejemplo, en el estudio de Redfearn y Laner (2000) las personas valoraban de forma más atractiva comportamientos sexuales como el coito que comportamientos como el sexo anal y tener sexo con más de una persona al mismo tiempo. La clasificación de los comportamientos sexuales según su frecuencia, realizada en el estudio de Rodríguez (2010), también es coherente con los resultados obtenidos, los comportamientos que se han valorado más positivamente son clasificados como más frecuentes que los valorados más negativamente.
A nivel global, la localización de los comportamientos sexuales en el continuo de valoración refleja que los comportamientos convencionales se encuentran en la parte superior al ser valorados de forma más positiva y, por consiguiente, deberían tener menor peso cuando se utilicen para la medida del constructo actitudes sexuales. Contrariamente, los comportamientos menos convencionales, al ser valorados más negativamente deberían tener mayor peso. Asimismo, de forma más específica el coito debe ser el comportamiento sexual con menor peso y el cibersexo el comportamiento con mayor peso. Estos resultados muestran coherencia teórica, ya que el coito (penetración vaginal) ha sido el único comportamiento sexual aceptado durante siglos (Bullough, 1999) y el cibersexo es un comportamiento novedoso para la población (Daneback, Cooper, & Månsson, 2005). Asimismo, los resultados coinciden con el sistema jerárquico de valor sexual que propone Rubin (1989). El coito vaginal se encuentra en la parte superior (“cima de la pirámide”) al ser el comportamiento sexual que se valora más positivamente. El cibersexo podría ser el comportamiento sexual valorado más negativamente, no sólo por ser un comportamiento novedoso, sino también por los riesgos que implica para las personas que lo realizan (p.e., ser víctima de engaño o chantaje por las personas que están al otro lado de la red; Whitty, 2015).
De forma general, aunque los resultados indican una coincidencia total en el orden de los comportamientos sexuales en el continuo de valoración en las tres submuestras, las magnitudes de los pesos de los ítems en las tres submuestras muestran ciertas diferencias. La mayor diferencia de las magnitudes de los pesos se encuentra entre las personas con pareja estable y las personas con pareja ocasional. En las personas con pareja estable el coito se encuentra más alejado de los comportamientos no convencionales (sexo anal y sexo en grupo) que en las personas con pareja ocasional, donde existe más proximidad entre dichos comportamientos. Asimismo, el coito posee mayor valor de escala en las personas con pareja estable que en las personas con pareja ocasional. Por tanto, el coito ha sido valorado más positivamente con respecto al resto de comportamientos sexuales por las personas que tiene pareja estable en comparación con las personas que tiene pareja ocasional. Estas diferencias en la magnitud de los diferentes comportamientos sexuales en las tres submuestras conducen a pensar que los diferentes contextos (con pareja estable, pareja ocasional o sin pareja) en los que se encuentran las personas que evalúan los comportamientos sexuales producen cierto efecto. Por ejemplo, las personas con pareja ocasional cuando valoran los comportamientos sexuales podrían pensar en la realización de los mismos en el contexto de una relación ocasional y las personas con pareja estable en el contexto de una relación estable. Es en estas dos submuestras donde la diferencia es mayor. La mayor proximidad de los comportamientos sexuales en las personas con pareja ocasional que en las personas con pareja estable, podría deberse a que las distancias (las diferencias entre los valores escalares) entre los comportamientos sexuales con pareja ocasional sean menores que las distancias entre los comportamientos sexuales con pareja estable. Estos resultados, junto con los encontrado en otros estudios (p.e., Chambers, 2007), indican la necesidad de contextualizar los comportamientos sexuales diádicos (en pareja) en el contexto de las diferentes relaciones (relaciones estables o relaciones ocasionales). De esta forma se reflejaría la posibilidad de que el contexto estuviese influyendo en el peso diferente que los comportamientos sexuales poseen en el constructo actitudes sexuales. En el presente estudio el mayor valor de escala del coito en las personas con pareja estable frente a las personas con pareja ocasional conduce a la conclusión de que valorar el coito favorablemente en una relación ocasional debe tener más peso en el constructo actitudes sexuales que valorar el coito favorablemente en una relación estable.
Para concluir, los resultados muestran que los seis comportamientos sexuales objeto de estudio se pueden escalar en el continuo, siendo los comportamientos sexuales convencionales (que se han valorado de forma más positiva) los que deben tener menor peso en el constructo actitudes sexuales frente a los no convencionales que deben tener mayor peso. La principal aportación del estudio es que cuando se infieren las actitudes sexuales y, de forma más específica, las actitudes hacia los comportamientos sexuales, tras aplicar un instrumento de medida, es relevante considerar los diferentes pesos con los que pueden estar contribuyendo los ítems que reflejan diferentes comportamientos sexuales. Esta es una importante contribución ya que el método de escalamiento centrado en las personas, que se ha utilizado de forma habitual en el ámbito de las actitudes sexuales (p.e., Fisher, 1986; Hudson et al., 1983; Hannon et al., 1999), no ha permitido considerar el diferente peso de los ítems de los instrumentos de medida.
En esta línea, los resultados de este estudio apuntan a la necesidad de que, en la medición psicológica en general, donde los trabajos aplicados usan predominantemente la Teoría Clásica de los Tests (p.e., Muñiz, 2010) con un enfoque centrado en la medición de personas únicamente, se realicen estudios previos de escalamiento de estímulos, para conocer y poder ponderar la contribución de cada ítem a la medida de las personas. Eso, o definitivamente debería optarse por la utilización de modelos de medida que permitan escalar de forma conjunta a las personas y a los ítems, para conocer las medidas de las personas considerando el peso diferencial que pueden estar aportando los ítems a dicha medida. Entre estos modelos de medida conjunta estarían los modelos basados en la Teoría de Respuesta a los Ítems (p.e., Bond & Fox, 2015; Embretson & Reise, 2000). El empleo de estos modelos podría paliar una de las limitaciones del presente estudio como es no considerar las posibles diferencias en el valor de escala de los estímulos considerados según variables que pudieran ser relevantes, como podría ser la orientación sexual de las personas que han valorado los comportamientos sexuales, la edad, el sexo, etc.
Por otro lado, a través de la presente investigación también se ha evidenciado la necesidad de que en futuras investigaciones se contextualicen los comportamientos sexuales en función de si se llevan a cabo con pareja estable o con pareja ocasional. De esta forma, además de utilizar un modelo de medida centrado en las respuestas (escalan personas e ítems conjuntamente) se debe especificar en los ítems si los comportamientos sexuales se realizan en una relación estable o en una relación ocasional. De acuerdo con los resultados obtenidos, se esperaría que los ítems que hacen referencia a comportamientos sexuales realizados con pareja ocasional tengan mayor peso en el constructo actitudes sexuales que los que incluyen pareja estable.
Agradecimientos
Esta investigación se ha realizado gracias a la financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la Formación de Profesorado Universitario (Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad) adjudicada en concurso público en 2014.
Referencias
Ballester-Arnal, R., Giménez-García, C., Gil-Llario, M. D. & Castro-Calvo, J. (2016). Cybersex in the “Net generation”: Online sexual activities among Spanish adolescents. Computers in Human Behavior, 57, 261-266. doi: 10.1016/j.chb.2015.12.036
Blanc, A., & Rojas, A. (2017). Instrumentos de medida de actitudes hacia la sexualidad: una revisión bibliográfica sistemática. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica, 1, 17-32. doi: 10.21865/RIDEP43_17
Bond, T. G., & Fox, C. M. (2015). Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in the Human Sciences (3rd ed.). New York, NY: Routledge.
Bullough, V. L. (1999). Ciencia en la alcoba. Una historia de investigación sexual. Archivos de sexología. Recuperado de http://www.sexarchive.info/GESUND/ARCHIV/SPANISCH/LIBRO_SP.HTM
Burt, M. R. (1980). Cultural myths and support for rape. Journal of Personality and Social Psychology, 38, 217-230. doi: 10.1037/0022-3514.38.2.217
Chambers, W. C. (2007). Oral sex: Varied behaviors and perceptions in a college population. The Journal of Sex Research, 44, 28-42. doi: 10.1080/00224490709336790
Commandeur, [ Links ] J. J. F., & Heiser, W. J. (1993). Mathematical derivations in the proximity scaling (PROXSCAL) of symmetric data matrices. Leiden: Department of Data Theory, University of Leiden.
Daneback, K., Cooper, A., & Månsson, S. A. (2005). An internet study of cybersex participants. Archives of Sexual Behavior, 34, 321–328. doi:10.1007/s10508-005-3120-z
Delgado, J. (1998). Inventario de comportamientos sexuales no convencionales. Psicothema, 10, 633-642.
Derogatis, L. R. (1975). Derogatis Sexual Functioning Inventory (DSFI): Preliminary Scoring Manual. Baltimore: Clinical Psychometric Research.
Eagly, A. H., & Chaiken, S. (2007). The Advantages of an Inclusive Definition. Social Cognition, 25, 582-602. doi: 10.1521/soco.2007.25.5.582
Eisen, M., & Zellman, G. L. (1987). Changes in Incidence of Sexual Intercourse of Unmarried Teenagers Following a Community-Based Sex Education Program. The Journal of Sex Research, 23, 527-533. doi: 10.1080/00224498709551388
Embretson, [ Links ] S. E., & Reise, S. P. (2000). Item Response Theory for Psychologists. Mahwah, NJ.: Lawrence Erlbaum. [ Links ]
Faílde, J. M., Lameiras, M., & Bimbela, J. L. (2008). Prácticas sexuales de chicos y chicas españoles de 14-24 años de edad. Gaceta Sanitaria, 22, 511-519. doi: 10.1590/S0213-91112008000600002
Fisher, T. D. (1986). An exploratory study of parent-child communication about sex and the sexual attitudes of early, middle, and late adolescents. The Journal of Genetic Psychology: Research and Theory on Human Development, 147, 543-557. doi: 10.1080/00221325.1986.9914529
Fisher, W. A., Byrne, D., White, L. A., & Kelley, K. (1988). Erotophopia-erotophilia as a dimension of personality. The Journal of Sex Research, 25, 123-151. doi: 10.1080/00224498809551448
Furstenberg, [ Links ] F. F., Morgan, S. P., Moore, K. A., & Peterson, J. L. (1987). Race Differences in the Timing of Adolescent Intercourse. American Sociological Review, 52(4), 511-518. doi: 10.2307/2095296
Guilford, J. P. (1954). Psychometric Methods. New York: McGraw Hill.
Hannon, R., Hall, D., Gonzalez, V., & Cacciapaglia, H. (1999). Revision and reliability of a measure of sexual attitudes. Electronic Journal of Human Sexuality, 2. Recuperado el 20 enero de 2016, de http://www.ejhs.org/volume2/hannon/attitudes.htm
Harkabus, L. C., Harman, J. J., & Puntenney, J. M. (2013). Condom accessibility: The moderating effects of alcohol use and erotophobia in the Information-Motivation-Behavioral Skills Model. Health Promotion Practice, 14, 751-758. doi: 10.1177/1524839912465420
Hendrick, S., Hendrick C., Slapion-Foote, M. J., & Foote, F. H. (1985). Gender Differences in Sexual Attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 1630-1642. doi: 10.1037/0022-3514.48.6.1630
Hudson, [ Links ] W. W., Murphy, G. J., & Nurius, P. S. (1983). A short-form scale to measure liberal versus conservative orientations toward human sexual expression. Journal of Sex Research, 19, 258-272. doi: 10.1080/00224498309551186
Hynie, M., & Lydon, J. E. (1996). Sexual attitudes and contraceptive behavior revisited: Can there be too much of a good thing? The Journal of Sex Research, 33, 127-134. doi: 10.1080/00224499609551824
International Test Commission (2001). International Guidelines for Test Use. International Journal of Testing, 1, 93-114. doi: 10.1207/S15327574IJT01021
Moral de la Rubia, [ Links ] J. (2010). Fantasías sexuales en estudiantes universitarios mexicanos. Interamerican Journal of Psychology, 44(2), 246-255
Muñiz, J. (2010). La Teoría de los Test: Teoría Clásica y Teoría de Respuesta a los Ítems. Papeles del Psicólogo, 31, 57-66.
Nobre, P. J., & Pinto-Gouveia, J. (2006). Dysfunctional sexual beliefs as vulnerability factors to sexual dysfunction. Journal of Sex Research, 43, 68-75. doi: 10.1080/00224490609552300
Redfearn, A. A., & Laner, M. R. (2000). The effects of sexual assault on sexual attitudes. Marriage & Family Review, 30, 109-125. doi: 10.1300/J002v30n01_08
Rodríguez, O. R. (2010). Relación entre satisfacción sexual, ansiedad y prácticas sexuales. Pensamiento Psicológico, 7, 41-52.
Rubin, G. (1989). Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. En C. S. Vance (Eds.), Placer y Peligro: explorando la sexualidad femenina (pp. 113-190). Madrid: Revolución.
Sanders, S. A., Graham, C. A., Yarber, W. L., Crosby, R. A., Dodge, B., & Milhausen, R. R. (2006). Women who put condoms on male partners: correlates of condom application. American Journal of Health Behavior, 30, 460-466. doi: 10.5555/ajhb.2006.30.5.460
Shaughnessy, [ Links ] K., & Byers, S. (2014). Contextualizing cybersex experience: Heterosexually identified men and women’s desire for and experiences with cybersex with three types of partners. Computers in Human Behavior, 32, 178-185. doi: 10.1016/j.chb.2013.12.005
Sierra J. C., Santos-Iglesias, P., Vallejo-Medina, P., & Moyano, N. (2014). Autoinformes como instrumento de evaluación en sexología clínica. Madrid, España: Síntesis.
Sierra, J. C., Vallejo-Medina, P., Santos-Iglesias, P., Moyano, N., & Sánchez-Fuentes, M. M. (2014). Funcionamiento sexual en personas mayores: influencia de la edad y de factores psicosexuales. Revista Internacional de Andrología, 12, 64-70. doi: 10.1016/j.androl.2013.10.002
Sprecher, S., McKinney, K., Walsh, R., & Anderson, C. (1988). A revision of the Reiss Premarital Sexual Permissiveness Scale. Journal of Marriage and the Family, 50, 821-828. doi: 10.2307/352650
Teva, [ Links ] I., Bermúdez, M. P., & Buela-Casal, G. (2009). Characteristics of Sexual Behavior in Spanish Adolescents. The Spanish Journal of Psychology, 12, 471-484. doi: 10.1017/S1138741600001852
Thurstone, [ Links ] L. L. (1925). A method of scaling psychological and educational tests. Journal of Educational Psychology, 16, 433-451.
Thurstone, L.L. (1927). The Method of Paired Comparisons for Social Values. Journal of Abnormal and Social Psychology, 21, 384-400. [ Links ]
Torgerson, W. S (1958). Theory and methods of scaling. New York: Wiley.
Whitty, M. T. (2015). Anatomy of the online dating romance scam. Security Journal, 28, 443-445 [ Links ]
Anexo I: Presentación de los pares de comportamientos sexuales
Desde la Universidad de Almería estamos llevando a cabo una investigación sobre la valoración de ciertos comportamientos sexuales. A continuación se le va a presentar un cuestionario donde encontrará diferentes comportamientos sexuales. Los comportamientos sexuales se van a presentar por pares. Su tarea consiste en elegir, para cada uno de los pares que le presentamos, aquel comportamiento que valore de forma más positiva. Para ello, lee atentamente cada uno de los comportamientos y marque con una cruz (X) el cuadrado que se sitúa al lado del comportamiento sexual que valore más positivamente. Si se equivoca puede rectificar rodeando su error con un círculo, para, a continuación, volver a responder.
Recuerde que no existen contestaciones buenas ni malas. Le recordamos que el cuestionario es totalmente anónimo, así le rogamos conteste con sinceridad. Muchas gracias por su participación.
¿Qué comportamiento sexual de cada par valora más positivamente? 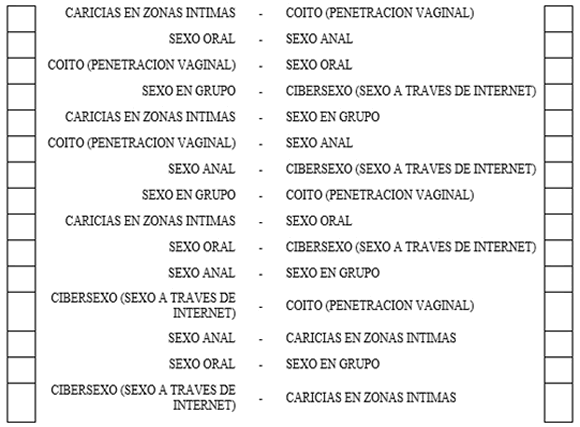
Citar este artículo como: Blanc Molina, A. & Rojas Tejada, A. J. (2017). Valoración de comportamientos sexuales mediante el método de pares comparados en una muestra española. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 9(2), 19-33














