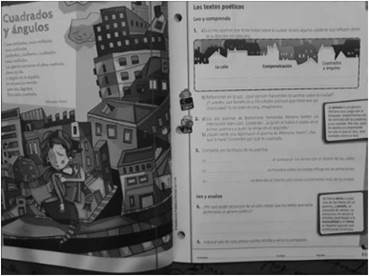Introducción
Si bien en la Argentina los materiales bibliográficos siempre han estado ligados a la enseñanza, los géneros editoriales fueron mutando de acuerdo con las corrientes pedagógicas, los niveles educativos y las disciplinas escolares correspondientes.
En relación con los modelos de educación, los materiales de enseñanza han sido diversos: catecismos, enciclopedias escolares, libros de texto, e-books y recursos digitales, entre otros. En cuanto al nivel educativo, existieron, por ejemplo, libros de lectura para la primaria y libros de área para la secundaria. Si nos referimos al ámbito disciplinar, la literatura ha circulado en la escuela del siglo XX a través de diversos formatos o géneros editoriales: antologías, libros de lectura, novelas utilizadas como textos escolares, libros de texto, así como colecciones escolares que incluyen -además del texto literario- teoría, actividades y glosarios. Teniendo en cuenta, entonces, la estrecha ligazón entre escuela y literatura infantil (Carranza, 2006), el presente trabajo plantea un recorrido por los formatos de literatura escolar más relevantes en el siglo XX, muchos de los cuales perduran aún en los inicios del siglo XXI1 . En el marco de los estudios de la historia de la lectura, la cultura escrita y la edición (R. Chartier 1992 [2005], 1993, 1995; A. M. Chartier y Hébrard 1994 y 2002; entre otros) y sobre la base de una serie de trabajos previos (Tosi, 2015, 2018 y 2019a y b), el presente artículo2 caracteriza los vínculos entre literatura y materialidad, y plantea la existencia de una “literatura escolar” forjada a través de ciertos formatos. Vale mencionar que el corpus de análisis fue construido a partir del archivo de libros escolares de la Biblioteca Nacional de Maestros y el acervo del Museo de la Ciudad de Buenos Aires3 . El análisis de los formatos escolares busca, por un lado, dar cuenta de la tensión entre literatura y didáctica que irrumpe de manera disímil en las diferentes propuestas y, por el otro, mostrar que la configuración de la literatura escolar se produce en estrecha vinculación con las políticas estatales y editoriales. Finalmente, el abordaje pretende brindar un aporte conceptual a los campos de la edición, el diseño y la docencia, con el fin de propiciar la reflexión acerca de cómo los materiales impresos contribuyen a formar trayectorias y memorias lectoras.
Literatura y materialidad
¿Se puede hablar de literatura sin hacer referencia a su materialidad específica, esto es, a sus dispositivos de circulación? Si bien diversos teóricos desde hace décadas se han ocupado de esta problemática, en muchas instancias educativas y profesionales no suele plantearse esta cuestión. Por ejemplo, en materias afines a Lengua y Literatura, ya sea en nivel primario, ya sea en secundario, incluso en los terciarios y universidades, es habitual abordar una determinada obra literaria desligada de sus contextos de producción y circulación y de sus soportes, como si fuera posible abordar textos separados de su materialidad.
En cuanto al concepto de “materialidad”, este fue acuñado por Foucault (1969) y definido como una condición constitutiva de un enunciado: “Es preciso que un enunciado tenga una sustancia, un soporte, un lugar y una fecha” (Foucault, 1969, p. 169). De hecho, desde esta perspectiva, solo si una sucesión de elementos lingüísticos posee materialidad puede ser abordada como enunciado. En estrecha vinculación con tal concepto, el autor propone la noción de “práctica discursiva” (Foucault, 1969), que supone considerar a los discursos dentro del sistema de relaciones materiales que lo constituyen. En ese sentido, las prácticas discursivas son multidimensionales por las diversas materialidades que las conforman. Así, los discursos presentan funcionamientos complejos, derivados de las múltiples materialidades que los estructuran, ya sea la lingüística, ya sea la comunicativo-pragmática, ya sea la cultural, ya sea la ideológica.
En el marco de los estudios sobre la historia de la lectura y la edición, Chartier propone la noción de “conjunto de materialidades”, Chartier (1997, p. 47) para referir a las formas a través de las cuales se transmite una determinada obra, para ser leída o escuchada, es decir a su soporte material. Dicho de otro modo, para el autor la significación de las obras dependerá en gran parte de su materialidad específica, que abarca el aspecto físico de la obra, la disposición del texto en página, su disponibilidad, las huellas de uso, etcétera. Atento a ello, Chartier hace especial hincapié en que la edición “somete la circulación de las obras a constreñimientos y a fines que nada se parecen a los que gobernaron su escritura” (1997, p. 173) y, así, el sentido del texto “se transforma por los dispositivos mismos de la edición” (1997, p. 173). En efecto, la mediación editorial ejerce acciones sobre el texto de acuerdo con los públicos a los que apunta, sus objetivos y sus campos de práctica. De ahí que pueda pensarse que una obra nunca es la misma si está inscripta en formas diferentes, es decir que en cada ocasión tendrá significaciones distintas:
Todo lector que aborda una obra la recibe en un momento, en una circunstancia, una forma específica y, aun cuando no sea consciente de ello, lo que proyecta afectiva o intelectualmente de ella está vinculado con ese objeto y esa circunstancia (1997, p. 48).
Desde tal perspectiva, serán diferentes los efectos de sentido que pueda generar, por ejemplo, el cuento El matadero de Esteban Echeverría si aparece en una antología escolar o dentro de un libro de texto o en una colección literaria escolar o en un volumen de cuentos del autor. En cada caso, estamos ante diferentes obras y, por ende, los lectores la recibirán de formas disímiles.
Luego de todo lo dicho, es posible afirmar que el estudio de las materialidades es relevante en tanto permite evidenciar cómo la mediación editorial interviene en el texto escrito, dando lugar a diversas modalidades de inscripción y transcripción discursivas. Sin dudas, las materialidades implican formas y apropiaciones diversas de las obras; pueden rastrearse en el texto editado, en el paratexto editorial, en el diseño, en los soportes, en los modos de circulación y también en la organización discursiva. Se trata de un espacio en el que las ciencias del lenguaje, el diseño y la historia del libro convergen. En este trabajo, me detengo a abordar los formatos o géneros editoriales escolares teniendo en cuenta, especialmente, su organización discursiva y la funcionalidad configurada en la materialidad misma.
¿Existe “la literatura escolar”?
Como adelanté en la introducción, los formatos o géneros de la literatura destinados al uso en instituciones escolares han sido diversos y cambiaron a lo largo de la historia. Vinculados con los modelos de educación, algunos de ellos han sido publicados durante lapsos acotados, mientras que otros han perdurado a lo largo de las décadas, aunque con ciertas trasformaciones de acuerdo con los cambios pedagógicos y a tono con las diferentes concepciones de la literatura, la lectura y la enseñanza imperantes en cada uno de los períodos.
La llamada “literatura escolar”, entonces, se ha gestado a través de la acción no solo de diferentes políticas estatales, plasmadas en currículos, planes de lectura y organismos de control, sino también a raíz de políticas editoriales que impulsaron la edición y circulación de formatos producidos exclusivamente para su uso en la escuela. Desde tal perspectiva, propongo aquí que la literatura escolar -y en gran medida, la literatura infantil- se ha forjado y legitimado a través de la edición y publicación de ciertos formatos escolares, siempre en estrecha vinculación con los lineamientos de las políticas públicas. En este sentido, cabe destacar que las diferentes operaciones desplegadas por la mediación editorial han accionado sobre la materialidad de los textos, con la pretensión rectora de transformarlos en obras para ser leídas por los alumnos en el ámbito educativo. De ahí que, en muchas ocasiones, la inserción de una obra en ediciones escolares haya condicionado su destinación, alejándola del público previsto en su gestación. Retomemos el caso del ya mencionado El matadero. Se trata de una obra que no fue escrita para chicos y, sin embargo, no solo constituye uno de las referentes de la literatura nacional, sino un clásico escolar4.
Según sostienen diversas investigaciones (Bombini, 2004; Sardi, 2016; Bentivenga, 2017, entre otros), la literatura escolar se forjó con la pretensión inicial de fomentar en los lectores-alumnos una identidad nacional y las buenas costumbres. No obstante, con el correr de las décadas, la conformación del canon literario y la edición de formatos escolares se transformó y adoptó otros criterios -didácticos, éticos y estéticos-, según las nuevas leyes de Educación -la Ley Federal de Educación de 1993 y la Ley de Educación Nacional de 2006-, los diseños curriculares y las políticas editoriales -de empresas multinacionales-. Así, los libros de textos a partir de que los pusieron en circulación una literatura escolar cimentada en una polaridad: servir a la educación en valores -sugerida en los diseños curriculares- y con foco en la dimensión estética -acorde a las nuevas corrientes de la didáctica de la literatura-.
Sin dudas, la literatura escolar implica una serie heterogénea (e imprecisa) de obras, muchas de ellas consideradas como clásicas -las denominadas “grandes obras de la humanidad”, como Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, Romeo y Julieta de Wiliam Shakespeare o Martín Fierro de José Hernández, solo por brindar algunos ejemplos-; otras que han sido canonizadas por las autoridades ministeriales en ciertos períodos, como Platero y yo de Juan Ramón Jiménez y Mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos; finalmente, aquellas que integran la llamada “literatura infantil argentina”, en las que la dimensión estética predomina, como las obras de María Elena Walsh, Elsa Bormemann y Graciela Montes. Cabe destacar que en algunos períodos, las obras eran seleccionadas por ciertos organismos del Estado, como el Consejo Nacional de Educación (CNE) o sugeridas por los mismos diseños curriculares, pero otras veces ingresaban a la escuela por impulso de la promoción de las editoriales, especialmente a partir de los 90. Así, más allá del peso del currículum y los acuerdos institucionales, “los sellos editoriales ofrecen una selección de textos y autores que se configuran como opciones de lectura y trabajo sobre las obras” (Fernández, 2017, p. 16).
Pero, según afirmo en este trabajo, la literatura escolar no solo se construye a partir de autores, obras, temas o géneros literarios, sino que también involucran modos de leer y formas de concebir la literatura, presentes en la materialidad misma de las obras, es decir, en las operaciones efectuadas por las casas editoras y según los criterios de las políticas estatales. Sin dudas, estamos ante “productos intervenidos” (Escolano Benito, 1997, p. 38), en la medida en que, en gran parte de los casos, la literatura se ha constituido como un instrumento pedagógico arbitrado por controles ideológicos, políticos y culturales. Así:
La literatura escolar y el canon constituyen un espacio en el que se disciernen cuestiones políticas vinculadas al estatuto otorgado a textos y autores, a qué es la literatura -en una determinada encrucijada espacio-temporal- teniendo además en cuenta que el propio concepto de valor estético se tiñe de la arbitrariedad que las instituciones con poder de canonización impostan en los criterios y procesos de selección (Fernández, 2017, p. 7).
En relación con los orígenes de la edición de los materiales escolares, hay que remontarse a 1884, cuando se promulgó en la Argentina la Ley 1420 de Educación Común, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la instrucción primaria laica -para niños de seis a catorce años de edad-. La considerable ampliación del sector de la población que debía ser alfabetizado impulsó la demanda de materiales didácticos. En una primera etapa, estos fueron exportados desde Estados Unidos y países europeos -Francia y España, principalmente-, pero, en una segunda instancia, comenzaron a producirse en el país y así surgieron las primeras editoriales nacionales especializadas en educación, como fue el caso de Estrada, Kapelusz, El Ateneo y Librería El Colegio, entre otras.
El Estado intervino sobre los libros de texto a través del CNE y los consejos provinciales hasta 1983 por leyes, reglamentos, comisión para la selección de textos, licitaciones y distribución de libros. En efecto, a fines del siglo XIX y primera mitad del XX, se conformó y consolidó el CNE, que tenía la función de controlar y aprobar los materiales de enseñanza5. Sus objetivos centrales fueron propiciar la homogeneización y la construcción de una identidad nacional. Desde fines del siglo XX hasta avanzada la década de 1980, los formatos escolares producidos por las editoriales para cumplir esos fines fueron las antologías, presentes tanto en primaria como en secundaria; los libros de lectura y las novelas de iniciación para la primaria6. Posteriormente, los libros de texto se consolidaron como los soportes escolares privilegiados de la literatura en todo el recorrido escolar y acompañaron las reformas educativas y las nuevas concepciones de enseñanza que surgen a mitad de los 80. Según ya adelanté, el período iniciado con el retorno a la democracia en 1983 presentó un quiebre en virtud de la desregulación de los procesos de aprobación de los libros de texto: el Estado ya no controlaba los materiales escolares, pero sí se ocupaba de su distribución (Llinás, 2005, p. 43).
Es sabido que muchos de estos formatos escolares contienen, o bien constituyen, obras consideradas como literarias. No obstante, muchas de ellas no presentan un trabajo con el lenguaje, pues se limitan a transmitir valores e intentar reflejar la realidad social. La pretensión “formadora”, en estos casos, podría socavar la dimensión estética y la esencia poética, tal como manifiesta Sardi:
De allí que la literatura, si queremos considerarla en tanto tal, no puede pensarse como una mera transferencia de la realidad social sino, más bien, se trata de imaginarla como un discurso que se construye a partir del trabajo con el lenguaje, con la metáfora, con la dimensión material de las palabras, más allá de la temática que aborde (Sardi, 2016, p. 2).
Llegados a este punto, cabe tener en cuenta que las concepciones sobre literatura cambian y lo que hoy consideramos -o no- literatura antes podía serlo -o no-. Así, la tensión entre dimensión estética, el valor moral y la finalidad en la literatura escolar, en general, y en la literatura infantil, en particular, se ha materializado en los diferentes formatos escolares y ha dejado huellas en los lectores. La literatura para ser “enseñable” se ha adaptado a diferentes formatos, alineado en determinadas tradiciones literarias y asignado una serie de habilidades, emociones y saberes a los lectores. En lo que sigue, me ocupo de la caracterización de los formatos mencionados.
Las antologías
El exhaustivo y ya emblemático análisis realizado por Bombini (2004) demuestra que las antologías han sido el material pionero en la enseñanza de la literatura como disciplina escolar. Entre las primeras antologías producidas en el país, se halla Trozos selectos de la literatura, de Alfredo Cosson, integrada en su mayoría por textos de autores franceses y latinos -escasos latinoamericanos-. De acuerdo con Bombini, cuando en 1884, Calixto Oyuela se ocupó de reformular los programas de estudio de literatura y ubicó a la “incipiente” literatura americana como subsidiaria de la española, se comenzó a configurar una historia de la literatura como un saber legítimo para la enseñanza y se establece una historización, ya que “se inaugura a su vez la progresiva tendencia hacia la nacionalización del currículum, que encuentra en la literatura un material ideológico maleable, útil para la inculcación” (2004, p. 43).
Por su parte, Bentivegna (2017, p. 12) realiza una valiosa contribución al estudio de las antologías escolares desde una perspectiva glotopolítica y distingue dos dispositivos configurados en ellas: el retórico y el historicista. En primera instancia, Bentivegna señala que el dispositivo retórico funciona en una zona abstracta: en el espacio genérico de la competencia comunicativa y en el espacio técnico de las habilidades de producción oral y escrita. La literatura escolar hace foco, de esta manera, en una minoría de sujetos en condiciones de producir enunciados útiles para la administración de la Nación y el ejercicio de profesiones liberales. Tal dispositivo promueve, por ende, la imitación y copia de textos modélicos (entre ellos, se destaca la poesía), que se presentan como enunciados legítimos. Como ejemplos de antologías escolares de matriz retórica -pero que en algunos casos tienen un sesgo de historicismo emergente-, Bentivegna menciona el Curso de Bellas Letras de Fidel López, el manual de Teoría Literaria de Enrique de Vedia y las obras de Gregorio Uriarte y Calixto Oyuela. En segunda instancia, el dispositivo historicista se consolida como un mecanismo de despliegue de fragmentos de grandes obras literarias nacionales, que fomentan la lectura contemplativa. De ahí que prevalezca la literatura como un objeto para ser leído, producto de un tiempo y lugar determinados. De este modo, según Bentivegna, los textos literarios funcionan como moldes para constituir civil y moralmente a los sujetos. En dicha formación discursiva no hay espacio para la práctica, como en el dispositivo previamente mencionado, sino que se hace hincapié en la elaboración de una conciencia nacional y, por ello, la literatura gauchesca emerge como centro estabilizado del canon nacional. Este viraje de lo retorico a los histórico es correlativo al progresivo desplazamiento de la literatura entendida como una práctica, como una técnica para la producción de discursos socialmente eficaces, a la literatura escolar entendida como un recorrido diacrónico por los grandes movimientos literarios nacionales, que se presenta de manera paralela al recorrido por lo que se consideran grandes hitos (políticos y militares) propuestos por la historia nacional (Bentivegna, 2017, p. 313). Los manuales historicistas operan, así, como una suerte de museo de la literatura o de panteón cultural avalado por una lógica evolutiva y cerrada que presenta a la literatura como un producto histórico acabado, que distribuye y fija lugares centrales y periféricos del canon. Pensadores emblemáticos de dicho dispositivo son Ricardo Rojas, Enrique García Velloso, Ana Julia Darnet de Ferreira, Julio Noé y Roberto Giusti. Finalmente, Bentivegna concluye que las antologías escolares forman parte de una maquinaria efectiva para construir y naturalizar una representación de literatura nacional. Así planteada, la literatura se muestra como un objeto presentado como clausurado, en un universo lingüístico construido como homogéneo, que puede ser enseñable. En efecto, “la literatura considerada como -genuinamente- nacional funciona como la garantía más potente de la nación argentina en un orden trasnacional hispánico” (Bentivegna, 2017, p. 308). Este conjunto de obras literarias no incluye la literatura infantil y lo enseñable constituye, así, un corpus de textos “para todos” que son sacralizados y funcionan como espacios en los que la sociedad se reconoce. Entonces, las obras agrupadas en una antología, ya sea como obras independientes, ya sea como anexos que se ubican en libros de texto, vehiculizan el imaginario de una literatura estable y legítima. Aunque su circulación fue frecuente en el siglo XX, aún hoy algunas editoriales producen este tipo de libros. En ciertos casos, son elaborados por los mismos sellos texteros, como la serie de Libromanía de Editorial Santillana, pero en otros integran las llamadas colecciones de literatura escolar, como Golu (Kapelusz), Leer y Crear (Colihue), Azulejos (Estrada) y Estación Mandioca (Mandioca). La mayoría presenta textos explicativos sobre la obra, notas al pie -que guían la interpretación la lectura (Tosi, 2017)- y actividades, “que están sumamente guiadas y dirigidas de manera que los alumnos puedan llegar al producto satisfactoriamente pero, y aquí vemos el problema, sin aportar su propia experiencia de lectura y reflexión frente al texto” (Pionetti, 2010, p. 5).
Son profusas las colecciones de literatura escolar que circulan en la Argentina. La pionera ha sido GOLU -editada desde mediados del siglo XX por Kapelusz-, que mediante un innovador paratexto, al que Bombini (2004) denominó “notas de profesor”, introdujo prólogos y notas para guiar la lectura así como actividades. Sin dudas, en tal colección, tanto los estudios preliminares, como las actividades dispuestas para el tratamiento didáctico de la literatura, constituyen “el registro más inmediato de los modos de recepción y transmisión de las obras destinadas a la enseñanza” (Piacenza, 2001, p. 93). Hacia 1978, surgió otra colección escolar literaria emblemática diseñada para la enseñanza: Leer y Crear, de la editorial Colihue, dirigida por Herminia Petruzzi, cuyo paratexto también funcionaba como “notas de profesor”. Por un lado, la selección de los textos respondían en gran parte “a las que eran lecturas obligatorias de los programas de la escuela media que incluyen a las literaturas argentina, española e hispanoamericana” (Labeur, 2015, en línea). Por el otro, los autores de las propuestas “son profesores que se desempeñan en la escuela secundaria y son también reconocidos actores del campo intelectual (Eduardo Romano, Delfina Muschietti, Nora Mazziotti, Patricio Esteve, Lidia Blanco)” (Labeur, 2015, en línea). Hay una enorme variedad de antologías en estas colecciones, que abarcan, por ejemplo, cuentos policiales, textos epistolares, cuentos brasileños, cuentos con “humanos, robots y androides”, textos de un determinado autor, etcétera.
Tal vez pueda pensarse que estas antologías contribuyen a delinear un canon de autores de literatura infantil y juvenil en el campo de la escuela, como Silvina Ocampo, Horacio Quiroga, Antonio Machado, Leopoldo Marechal -sugeridos por los diseños-, y también ingresan los nuevos escritores de la LIJ, como Alma Maritano, Alicia Barberis, Franco Vaccarini y Sandra Siemens -impulsados por las mismas propuestas editoriales-.
En suma, las antologías, configuradas mediante dos operaciones centrales de mediación editorial, como la selección y el recorte de textos, vehiculizan una historia literaria y trazan un recorrido de lecturas que definen una determinada concepción acerca del objeto “literatura”.
Los libros de lectura
Entre los primeros materiales escolares publicados por las editoriales nacionales para su uso en los primeros años del nivel primario, se destacan los libros de lectura, que surgieron a fines del siglo XIX, bajo la supervisión del Estado nacional -y respondiendo a la ideología de un nuevo “orden liberal oligárquico-burgués”-, cuya función principal consistía en implantar los valores con que se quería formar a los futuros ciudadanos (Linares, 2009) y contribuir, de este modo, a la construcción de una “identidad nacional”. En efecto, frente a la presencia de distintos grupos inmigratorios y como necesidad de legitimación del naciente Estado Nacional, surgieron posturas interesadas en homogeneizar las distintas representaciones sobre las cuestiones fundamentales, y los libros de texto fueron los instrumentos óptimos para la construcción discursiva de una identidad nacional (Linares, 2009). Si en España los libros iniciáticos eran los silabarios, cartillas y catecismos (Escolano Benito, 1997), en la Argentina lo fueron los libros de lectura.
Tal como sostiene Braslavsky (1992), los libros de lectura no solo se utilizaron para la conformación de un imaginario común sobre el origen y la historia de la Argentina, sino también para implantar normas sociales en una población heterogénea. Así, se impuso un discurso moralizante y con una férrea impronta nacional, que devino en lecturas que viraban entre contenidos éticos, efemérides y odas a los próceres. La literatura de los libros de lectura estuvo guiada por esos dos mismos objetivos: la construcción de la identidad nacional y la enseñanza moral: “Leer es aprehender la identidad argentina” (Sardi, 2011, p. 37).
El libro de lectura consiste en un dispositivo de iniciación lectora conformado por textos de diverso tipo -lecciones de urbanidad, agricultura, higiene, economía doméstica, textos expositivos con contenidos de historia, geografía, biología, textos literarios de autor y anónimos-, que pretenden funcionar como modelos textuales para otros usos e instruir de forma integral al niño-alumno. Incluso, los textos narrativos ficcionales/literarios -algunos más poéticos que otros- se presentan con el fin de explicar un determinado tema o inculcar un valor; por ejemplo, la vida en el campo o la virtud de la generosidad. La literatura, entonces, se cimenta en ese espacio heterogéneo que constituye el libro de lectura y que es atravesada por propósitos didácticos y morales.
El público de los libros de lectura editados desde fines del siglo XIX hasta 1960 -etapa de configuración y apogeo de este formato- se componía de alumnos, docentes y padres -adultos por alfabetizar-. Su discurso se caracterizaba por estar desprovisto de conflictos y fomentar la conformación de la identidad nacional (Linares, 2012). El nene, escrito por el profesor Andrés Ferreyra y editado por Estrada, fue el primer libro de lectura argentino (1895), que contó con más de cien ediciones (la última edición data de 1959) y, como sostiene Linares (2012, p. 228), constituyó un producto innovador en el mercado editorial argentino, puesto que incorporó importantes modificaciones en el aspecto tipográfico y en el tratamiento de los contenidos. Este fue el pionero de una enorme cantidad de libros de lectura que se editaron a lo largo del siglo XX por diferentes editoriales argentinas y ponían el espíritu nacional en el centro de la escena discursiva escolar.
A modo ejemplar, es posible mencionar otros dos libros de lectura prototípicos de gran circulación en la época. Uno es Girasoles de Sara Figún y Elisa Moraglio, editado por Estrada (1940), para tercer grado; el otro, Reloj de sol de Marta Salotti, editado por Kapelusz (1957), para cuarto grado. Ambos presentan diversidad de “lecturas” (textos narrativos ficcionales) que se intercalan con textos literarios de autor de gran diversidad (algunos muy moralizantes). Algunos de los autores incluidos más renombrados son Pastor Obligado, José Martí, Godofredo Daireaux, Leopoldo Lugones y Alfonsina Storni. Girasoles, además, cuenta con un apéndice de poesías de Rafael Arrieta, Estanislao del Campo, Enrique Banchs y Vicente López y Planes, entre otros.
La inclusión de tal variedad de textos diluye la diferenciación entre textos literarios y los que no lo son. ¿Cómo distinguirlos? Un criterio actual sería determinar si existe un tratamiento estético del lenguaje, pero este aspecto no puede aplicarse a la época, pues los parámetros eran otros, como ya se adelantó. Los límites se tornan difusos entre las llamadas “lecturas” (textos ficcionales y no ficcionales) y los textos literarios de autor, así como el modo de leerlos. Por ejemplo, la lectura “Alegría que se malogra” (ver Figura 1) consiste en un texto narrativo que relata en primera persona un paseo por el Parque 3 de Febrero en Buenos Aires. Tiene descripciones, comparaciones y metáforas, entre otros recursos. Luego de la descripción del parque, la narradora relata que cortó unas rosas y el guardia la amonestó. El relato termina con una enseñanza: no se deben cortar las flores de los parques. Ahora bien, ¿es un texto literario? Según nuestra concepción de literatura, quizás no, pero en la época quizás era “recibido” como literatura, en tanto narrativa ficcional. Posteriormente, desde 1960 hasta 1990, se registra una etapa de ocaso y decadencia en los libros de lectura (Linares, 2012). En un principio continuaron dependiendo del control del Estado, incluso sufrieron fuertes censuras y prohibiciones de circulación durante la dictadura cívico-militar (1976-1982), como sucedió con Dulce de leche, libro de lectura para cuarto grado, escrito por Carlos Durán y editado por Estrada en 1980, que fue sacado de circulación. Pero, luego, desde la recuperación democrática, dejaron de ser evaluados y supervisados (Linares, 2009)7.
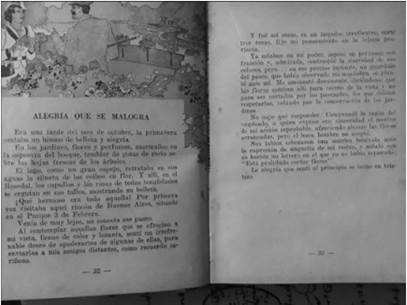
Figura 1 Girasoles de Sara Figún y Elisa Moraglio, editado por Estrada (1940), para tercer grado, p. 32 y 33.
En este período, predominan las series de libros de lectura de primer ciclo de la primaria (primero, segundo y tercer grados), cuyas lecturas giran en torno a la historia de un personaje. Por ejemplo, Martín y yo de Aldonza Ferrari y Elena Lagomarsino, de Editorial Estrada (1976), se estructura a través de diferentes textos narrados en primera persona por el niño protagonista del libro, Martín.
Además de estas lecturas que fluctúan entre las narraciones de episodios cotidianos vividos por Martín y textos expositivos-descriptivos (por ejemplo, los que dan cuenta de las diferencias entre los medios de transporte), el libro se completa con dos anexos: uno con efemérides; el otro con una antología, que ofrece textos de la nueva literatura infantil de la época, de autoras tales como María Elena Walsh, Beatriz Ferro, Marta Giménez Pastor, Elsa Bornemann, etcétera.
Al hacer referencia a otra serie de libros de lectura de gran circulación en los 80, vale nombrar a Naranjito de Luis Alberto Menghi y María Luisa Luján Campos, editado por Plus Ultra (1981), que narra la vida de Naranjito, un sapo que vive con su “novia” Desideria Verdemar, bajo un naranjo en la casa de Marcelo y Luciana. A diferencia de Martín y yo, en el cuerpo del libro Naranjito se intercalan textos literarios de autor: adaptaciones de cuentos tradicionales, poemas de Alejando Cifra, Adela Vettier, Nela Grisolía, Dora Cané, Berta Finkel, Eugenia Calny, María Luisa Luján de Campos, Giani Rodari (con La mujercita que contaba los estornudos, que figura “adaptado”), María Elena Walsh, Dora Bocazzi y Marta Giménez Pastor.
Como es evidente, en estos libros de lectura ingresan las primeras obras de literatura infantil argentina de la “nueva ola”. Por ende, también comienza a circular una nueva concepción de literatura que pone el foco en la dimensión estética.
En la actualidad, el libro de lectura ha ido perdiendo fuerza y su uso ha mermado. Si bien algunas editoriales esporádicamente editan libros de lectura, el formato que se impuso a partir de los 90 para el primer ciclo de la escuela primaria es otro: el libro integrado, que pasó a responder a las nuevas concepciones de enseñanza de la literatura y al imaginario de diversidad -frente al principio de homogeneidad del período anterior-, presentes en las nuevas leyes de Educación (1993 y 2006). Los libros integrados, que agrupan las diferentes áreas (Lengua y literatura, Ciencias sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas) siguen una maqueta compleja, son fungibles y la disposición de texto informativo y literario se acerca al diseño de los libros de texto.
Las novelas didácticas
Suele considerarse a la novela didáctica, educativa o formativa como un género literario centrado en relatar los años de formación del protagonista, ya sea en la infancia ya sea en la adolescencia, que tiene el objetivo de fomentar la educación/instrucción del lector. Entre las novelas de formación se encuentran Moll Flanders (1722), de Daniel Defoe; Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister (1796) de Johann Wolfgang von Goethe y Emilio o de la educación (1792), de Jean-Jacques Rousseau. Pero en nuestro país, sin dudas, la novela arquetípica de la educación del siglo XX fue una novela italiana: Corazón, del escritor italiano Edmundo De Amicis, publicada en 1886.
Una novela extranjera. El caso de Corazón
Si bien los libros de lectura eran el material privilegiado para los primeros años de la primaria, otros tipos de textos fueron también elegidos por los maestros para su uso en los grados superiores, como Corazón. Desde el punto de vista genérico, se trata de una novela escrita como si fuera el diario íntimo de un niño, Enrique -que cursa el tercer el tercer año elemental, hoy cuarto grado, en el ciclo lectivo 1881-1882-, cuya identidad se enlazaba con el proceso de construcción de identidad nacional que se estaba realizando en Italia con transformaciones sociales y políticas.
La historia se cuenta desde la mirada del niño y aborda temáticas vinculadas con la formación moral y cívica del niño y presenta un cuadro de costumbres y personajes de la ciudad italiana de Turín, presentados bajo una contundente dimensión ética. De hecho, “La vida constituye para el personaje un verdadero aprendizaje del que se extraen enseñanzas” (Sardi, 2011, p. 55). No obstante, prima la impronta nacionalista (italiana), pues ensalza la importancia de la patria.
En la Argentina, la novela fue utilizada con gran entusiasmo y sin objeciones en las escuelas primarias desde 1887 hasta 1908, año en que José Ramos Mejía ingresó al CNE y prohibió la lectura institucionalizada por considerarla una amenaza al proyecto de Nación en marcha -en tanto obra extranjera-.
Una de las consecuencias de esta prohibición fue la búsqueda de un reemplazo para dicho material. Por un lado, se intentó substituir Corazón por Recuerdos de provincia, un libro biográfico de Domingo F. Sarmiento, pero con poco éxito, debido a que se trataba de un texto muy complejo para ese nivel educativo. Por otro lado, surgieron procesos de intervención específicos en Corazón, a los que Sardi (2011) denominó “traducciones culturales”. Se trata de versiones de la obra que implementaron códigos culturales argentinos y nacionalizantes, es decir, apuntaron a la construcción de una identidad nacional a partir de la apropiación o anexión del texto a un patrimonio cultural extranjero. Algunas de estas obras, adaptadas y escritas por autores nacionales fueron: Corazón argentino. Diario de un niño de Carlota Garrido de la Peña (1913), Corazón. Adaptación escénica de Germán Bardiales y Pedro Inschauspe (1934) y Corazón. Traducción y adaptación para el niño argentino de Germán Bardiales y Fernando Tognetti (1937). El corolario fue el borrado de las marcas foráneas y la adecuación del texto a la cultura argentina, nacionalizando el texto italiano con el aparente objetivo de establecer una relación cercana entre texto y lector (Sardi, 2011)8.
Las novela nacionales. El caso de Mangocho
Otras propuestas editoriales suplieron a Corazón. Entre ellas, se encontraban las obras de Constancio C. Vigil, escritor y responsable editorial de Atlántida. Cobra gran interés la incursión de Vigil en el ámbito escolar porque sus libros no se estructuraron solo a partir de códigos nacionalizantes, sino también a través de la pretensión de configurar una identidad infantil (Tosi 2019a). Los textos de Vigil presentan una mirada positivista centrada en el maestro como autoridad y el niño como naturaleza salvaje a controlar como desde una perspectiva nacionalista donde se piensa la formación del niño desde lo moral, lo patriótico y lo militar:
La infancia, entonces, fue el territorio ideal -por su virginidad política- para abonar los mitos acerca de la nacionalidad, y la literatura, el instrumento simbólico para la adquisición del patrimonio infantil (Sardi, 2011, p. 160).
Vale recordar que hasta la década de 1950, el CNE fue el organismo encargado de “prescribir y adoptar los libros de texto más adecuados para las escuelas públicas, favoreciendo su edición y mejora por medio de concursos y otros estímulos” (art. 52, 15). En esta etapa, el CNE no solo se ocupaba de regular la circulación de los libros atendiendo al control de los contenidos, sino que también, de acuerdo con Linares y Spregelburd (2011), controlaba especialmente los valores transmitidos. Aprobada por el CNE en 1927, Mangocho relata las vivencias de un niño, que según el autor, están basadas en sus propios recuerdos infantiles. Incluso, Vigil contó que su madre lo llamaba cariñosamente “Mangocho” de niño. La novela está escrita en primera persona, como si fuera autobiográfica -cercana a la forma de narrar del diario de Corazón-, pero no se estructura como un diario, sino como lecturas independientes. Por un lado, la elección de la narración en primera persona es, sin dudas, un mecanismo que pone el foco en la subjetividad y el punto de vista personal del narrador; por el otro lado, la organización en lecturas, que consisten en narraciones edificantes que pueden leerse autónomamente, puede suponer la configuración de un destinatario-alumno ya que se trata de la estructura prototípica del género “libro de lectura” (Tosi, 2019a).
Como ya mencioné, Mangocho se aleja de los libros de lectura de la época, pues el foco está puesto construcción de la identidad infantil. Se trata de la vida de un niño de nueve años y de sus vivencias diarias, que podrían pertenecer a las de un chico de esa época, que viviera en alguna capital latinoamericana.
Es necesario dejar claro que Mangocho no contiene odas a próceres, al ser nacional o al ser argentino; por el contrario, se centra en las experiencias cotidianas de un niño. Se trataba de un momento de la historia en el que la identidad infantil estaba en plena construcción. Se sabía cómo era ser un buen ciudadano, pero no se sabía bien qué era esto de ser niño. Los productos editoriales de Vigil intentaron responder tal interrogante.
En la historia de Mangocho, podrían identificarse todos los niños: “Mangocho es un niño que ha existido y tal como aquí se dice; un niño como todos, por ello este libro es historia verdadera de la infancia” (p. 9). El prólogo intenta quitar el artificio de la obra y la configura como “la historia verdadera de la infancia”, ni más ni menos. Así planteado, no hay muchas infancias sino una sola: la que vive el protagonista y con la cual se identificaría el lector (Ver Figura 2).
En ese entonces “la ficción, el desarrollo de la imaginación no debían estar incorporados en los libros de lectura escolares, aunque sí permitidos en los libros de cuentos infantiles” (Linares, 2009). Sin dudas, influenciada por tal imperativo, la novela se presenta como realista, en tanto forma adecuada del texto adoctrinador y del deber ser. Este rasgo -entre otros elementos- funcionó como una efectiva estrategia argumentativa para que Mangocho se considerase un medio pedagógico viable y recibiera la aprobación del CNE.
Al igual que los libros de lectura, el formato de novela didáctica responde a la pretensión homogeneizadora y predominantemente formativa. La circulación de este tipo de novelas se ha limitado al arco temporal de fines de siglo XIX hasta mitad del siglo XX. Los nuevos diseños curriculares y las concepciones actuales de literatura, abogan por obras que tengan el foco puesto en la dimensión estética y que no se utilicen como libro escolar.
Los libros de texto
El libro de texto es un género editorial relativamente nuevo que ha circulado en la Argentina desde mitad del siglo XX (Tosi, 2018). Si parto de la conceptualización de Bentivegna, quien define al libro de texto como “parte de una máquina letrada que hace del conjunto de lo legible un subconjunto enseñable, es decir, más acotado, más modélico y también -como se irá acentuando a lo largo de las décadas de estudio- más homogéneo y menos conflictivo” (2017, p. 12), es posible plantear que presenta determinadas propiedades que caracterizan su enunciación y que vuelve “enseñables” los conceptos. En efecto, el discurso del libro de texto posee ciertos modos tradicionales de formulación -sintáctica, léxica, enunciativa, secuencial-, pero también otros que se han ido transformando durante las últimas décadas.
Si bien se trata de un género discursivo que se forjó a partir de una estructura rígida muy parecida a los textos académicos -largas secuencias explicativas con notas al pie y un breve cuestionario al final de los capítulos-, fue cambiado a partir de la nueva coyuntura sociopolítica argentina, forjada en la restauración democrática de 1983, los diseños curriculares que se han generado desde la Ley Federal de Educación de 1993, la influencia del diseño gráfico, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías (Tosi, 2018).
Si me refiero a los libros de texto de las últimas décadas, la organización de la página muestra dónde está puesto el foco en Literatura: lo central es la práctica y el hacer, mientras que la explicación se percibe como subsidiaria. Sin dudas, esta estructura es una forma de presentar los lineamientos de la Reforma Educativa de los 90. Siguiendo el denominado enfoque “comunicativo funcional” adoptado por los Contenidos Básicos Comunes, los libros buscan abordar la lengua “en acto” y “en uso”: los contenidos de Lengua y Literatura suponen un hacer y un pensar en cómo se hace, atendiendo al asunto, al auditorio, al propósito y a los recursos disponibles (Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 1995, p. 44). De acuerdo con el enfoque comunicativo propuesto, la pretensión de trabajar la lengua en uso y mostrar un enfoque constructivista, los libros, por ejemplo, inician el capítulo con una página de apertura, que presenta un texto literario o una historieta como elemento motivador y, luego, exhiben una batería de actividades para que el alumno descubra “intuitivamente” los contenidos, que serán sistematizados en la teoría-. Asumiendo una función instructiva, el libro de texto ofrece una propuesta de clase, asiste al docente en la planificación y, así, lo ayuda a “interpretar” los nuevos enfoques didácticos planteados en los diseños.
Como he dado cuenta en Tosi (2018), el libro de texto de las últimas décadas está constituido por secuencias explicativas (la teoría) e instructivas (las actividades) y admite diversas escenografías enunciativas (viñetas, libros de cuentos, historietas, biografías, etc.), introducidas con el objetivo principal de seducir y atraer la atención del destinatario. La incorporación de diversos discursos y géneros configura escenografías novedosas que implican “un distanciamiento del escenario de evento discursivo original” (Maingueneau, 2006, p. 158)9. De este modo, en su empeño por actuar sobre el destinatario e interpelarlo de diferentes formas, el autor construye varias escenografías, se desdobla y se posiciona desde otros lugares enunciativos. Así, ciertas partes de los libros de texto pueden leerse como una clase; otras, como un diálogo entre amigos; otras, como una página web; otras, como un taller literario; otras, como un texto literario. Por ejemplo, en la Figura 3, se observa el despliegue de la escenografía “poema” -“Cuadrados y ángulos” de Alfonsina Storni-, en la página par. Con la pretensión de que el lector lea el poema como si estuviera dentro de un libro de literatura, se lo “planta” y diseña emulando una página de libro literario con una ilustración que lo acompaña; así se instaura la escenografía. Sin dudas, el diseño escenográfico es otra de las operaciones llevadas a cabo por la mediación editorial. No obstante, en la página impar, armada como una hoja de carpeta, se encuentran actividades y recuadros con teoría, lo cual evidencia una de las funciones primordiales atribuidas a la literatura en la escuela: la didáctica.
Como se desprende del ejemplo, la mediación editorial fija la lectura didáctica del texto literario: exhibe el “trabajo” con el texto (actividades) y expone un abordaje de la obra. La funcionalidad dada a la literatura es, entonces, didáctica, pues “sirve” para trabajar y hacer actividades. De este modo, el libro de texto vehiculiza la idea presente en los diseños de que la literatura supone un hacer y una reflexión sobre ese hacer. Traza el recorrido a través de una selección de textos y una batería de actividades que los acompañan.
En suma, el libro de texto ofrece un corpus de lecturas, conformado no solo por obras clásicas sugeridas por los diseños curriculares y las que integran el catálogo editorial, sino también por los textos escritos ad hoc por los autores para que cuadren en el espacio acotado que exige la maqueta. Pero, por otro lado, es necesario destacar que los libros de texto actuales, además, alientan la incorporación de nuevos autores, nuevos temas, nuevos géneros. Tal renovación estilística puede considerarse como un nuevo eslabón de la historia literaria escolar.
Algunas conclusiones
Como se ha mostrado a lo largo del presente artículo, las políticas públicas y editoriales han contribuido a posicionar y legitimar, en los diferentes períodos, una serie de formatos o géneros editoriales: antologías, libros de lectura, novelas didácticas y libros de texto, que han conformado perfiles lectores, trazado itinerarios de lecturas y legitimado imaginarios acerca de lo que es la literatura. Asimismo, la materialidad de cada uno de estos formatos ha dispuesto un protocolo de lectura, que se cimenta no solo en la funcionalidad didáctica atribuida a la literatura, sino también en la construcción de dos destinatarios privilegiados, alumnos y docentes, perfilados como lectores pero también como usuarios, ya que “trabajan los textos”, “extraen” información y se “forman” como ciudadanos. La literatura escolar, entonces, se resemantiza y resignifica en cada formato: es arraigo, es identidad, es otredad, es un itinerario con postas jerarquizadas, pero sobre todo es memoria lectora colectiva.
Así, la iniciación literaria propuesta en los materiales indagados pone al lector-alumno en contacto con un canon escolar, con una forma de acceder y valorar los textos y con un modo de ser argentino. En este sentido, quizás una de las razones de la desvalorización de la literatura infantil y de considerarla como un género menor devenga -entre otros factores- de ciertas políticas que propiciaron su pedagogización, potenciaron los fines utilitarios por sobre su dimensión estética (Tosi, 2015 y 2017) y la redujeron a una literatura que forma e instruye. No obstante, a fines del siglo XX y en el incipiente siglo XXI, gracias a acciones gubernamentales puntuales, como el Plan Nacional de Lectura (Mihal, 2009) y algunas campañas editoriales (Ruiz Luque, 2019), comenzaron a circular con mayor frecuencia en las aulas libros de literatura de calidad en diferentes formatos: novelas, libros de cuentos, de poesía, audiolibros y una gran diversidad de géneros, que han logrado que los estudiantes accedan a diferentes materialidades y soportes del libro literario.
En suma, en la escuela no se leen textos, se leen libros y, mediante el diseño, la edición y el despliegue de formatos y géneros discursivos, las propuestas editoriales trazan accesos a la literatura, jerarquizan determinados modos de leer sobre otros y promueven ciertos gestos de lectura. La mediación editorial deja huellas y provoca efectos de sentido que resuenan como ecos ineludibles en las memorias lectoras, individuales y colectivas.