Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Pampa (Santa Fe)
On-line version ISSN 2314-0208
Pampa no.16 Santa Fe Dec. 2017
Del cambio época al fin de ciclo. Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales.
Maristella Svampa
Buenos Aires: 2017, 288 pp.
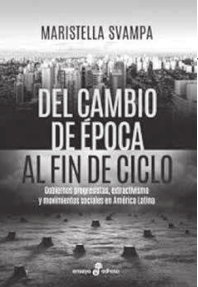
Por Esteban Iglesias
Profesor Titular de la Asignatura Sociología política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet).
E-mail: estebantatiglesias@yahoo.com.ar
Enfocada en las experiencias políticas de América Latina reciente, Maristella Svampa explica, de forma crítica, aguda y profunda, sus particularidades a partir del modo en que se relacionaron acción colectiva, modelos de acumulación y régimen político. En el análisis de este período, la autora construye y desarrolla una batería conceptual más que interesante, en la que se destacan cambio de época, consenso de los commodities, progresismos realmente existentes, matrices socio-políticas, neoextractivismo desarrollista, giro ecoterritorial, etc.
¿Qué tienen en común estos conceptos? Una explicación "desde abajo" del ciclo político reciente en América Latina que se inició el 1 de enero de 1994 con la irrupción del neozapatismo y que, gracias a la proliferación de luchas sociales a lo largo de toda la región y su protagonismo político, parte de estas fuerzas políticas accedieron al gobierno por medio de victorias electorales. Estos "progresismos realmente existentes" son definidos por la autora a partir de la posesión de un lenguaje político común en el que prevalece un cuestionamiento a las políticas neoliberales, heterodoxia macroeconómica, intervención del estado como factor de económico y social, una preocupación por la justicia e inclusión social y una vocación latinoamericanista.
Ciertamente, uno de los aspectos más relevantes del libro se juega en el conjunto de interacciones, siempre diferenciales y complejas, que entablaron diversos movimientos sociales con fuerzas políticas caracterizadas como progresistas. La dinámica de la acción colectiva es abordada a partir de la consideración de diferentes matrices socio-políticas –la matriz campesino-indígena, la matriz populista, la matriz asociada a la izquierda clásica y la matriz autonomista– cada una con sus especificidades y sus legados políticos, los que se despliegan en diferentes dimensiones –la dimensión plebeya, la dimensión territorial y la dimensión asamblea. Gracias a esta construcción conceptual es posible analizar y comprender cómo constituyen una identidad política movimientos sociales en los que en su interior coexisten tradiciones políticas diferentes. Así, la combinación de la lógica de acción política "campesina" con la lógica"autonómica" arroja como resultado la constitución de organizaciones de parte de los movimientos sociales bolivianos; la lógica "populista" en combinación con la lógica "territorial" dio lugar a una corriente político-ideológica en el marco del movimiento piquetero en Argentina, etc.
En efecto, el "cambio de época" responde a un nuevo ciclo de acción colectiva en la medida en que los movimientos sociales abrigan nuevas culturas políticas y, a su vez, en su protagonismo político, es decir, su capacidad para desplegar procesos de transformación política. En ese aspecto también se describe una importante heterogeneidad de casos y situaciones, señalándose las diferencias entre las vías de transformación política inclinadas a los aspectos "institucionalistas", en referencia a Brasil, Uruguay y Chile, y las vías con estilos más radicales o con proyectos políticos de corte rupturistas como fueron los de los países andinos.
Las transformaciones políticas impulsadas y efectivizadas por los movimientos sociales van desde Nuevas Constituciones Políticas, como en Bolivia, Venezuela y Ecuador, hasta ampliación de las fronteras de derechos que remiten a las "autonomías indígenas", "el buen vivir", etc. y la reparación de derechos con políticas que promuevan el trabajo registrado y de inclusión social expresadas en programas de transferencia condicionada cuyo caso paradigmático fue la "bolsa familia" en Brasil.
El pasaje del "consenso de Washington" al "consenso de los commodities" y la deriva populista poseen centralidad en el texto. El nuevo ciclo político se encuentra caracterizado por el "neo-extractivismo desarrollista", definido como un "patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de bienes naturales, cada vez más escasos, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados improductivos" (Svampa, 2017: 54).
La clave de este concepto radica en que "el neoextractivismo abarca algo más que las actividades consideradas tradicionalmente como extractivas" incluyendo la expansión de la frontera agrícola, la generalización modelo de agronegocios, la expansión de la frontera pesquera y la forestal. Esta forma de desarrollo fue promovida sin discusión por los "progresismos realmente existentes" en América Latina, al comienzo de forma vergonzante y, posteriormente, justificándola en torno a las bondades que brindaba para viabilizar políticas de inclusión social, un sello identitario de estos gobiernos.
En efecto, el "consenso de los commodities" coloca "en el centro la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo cual permite la coexistencia entre gobiernos progresistas, que cuestionaron el consenso neoliberal, con aquellos otros gobiernos que continúan profundizando una matriz conservadora, en el marco del neoliberalismo" (Svampa, 2017: 57). En lo que respecta a la dimensión política, este consenso nos remite a la actualización de la "matriz populista" que encierra, para la autora, un proceso de transformación política originado desde arriba -desde los liderazgos o el gobierno- y termina implicando procesos de resubalternización de las clases populares. Lo cierto es que no todos los gobiernos progresistas tuvieron la misma tonalidad, considerándose populismos de clases populares los de Venezuela y Bolivia y populismos de clases medias los de Ecuador y Argentina.
El texto también se propone sentar una posición política en el debate académico. Y, en cierto aspecto, se diluye la riqueza conceptual desplegada con anterioridad. El término "neoextractivismo desarrollista" es interesante. Sin embargo, no queda claro en el texto qué es lo distintivo del desarrollismo en este nuevo ciclo político. Se exponen razones acerca de lo que se concibió como desarrollismo en América Latina y, también, de las críticas formuladas a esta concepción del desarrollo en la actualidad. De todas maneras, no se entiende por qué se la sigue utilizando así como tampoco su potencialidad teórica en la actualidad. Puestas así las cosas, podría pensarse que el modelo de acumulación es de orientación extractivista o es desarrollista, y que el motivo de la combinación de los términos no queda clara.
La crítica política sobre la transformación de los progresismos realmente existentes se organiza en torno a su deriva populista. En efecto, entre progresismo y populismo no hay continuidad sino ruptura, no sólo en términos conceptuales sino también en términos políticos. Por ello, hay que explicar esta transformación siendo Brasil el caso paradigmático de "transformismo progresista". Svampa alude a la caracterización de Modosini (2015), quien plantea que el PT experimentó una "mutación genética" que derivó en adaptación al capitalismo del siglo XXI.
Cabe preguntarse: ¿era la primera mutación genética del PT en términos políticos? Claro que no: durante los noventa se adaptó y para ganar las elecciones de 2002 también imprimió cambios profundos en su identidad política. Resulta más interesante la explicación de André Singer (2015) que aborda las transformaciones a partir de lo que considera el "lulismo" organizado en torno a un esquema de colaboración de clases. A esta explicación Svampa le agrega la suya con el apoyo categorial de Gramsci: proceso de revolución pasiva atravesado por fenómenos de cesarismo progresivo y transformismo. En definitiva, modernización conservadora, desmovilización de las clases populares mediante la incorporación parcial de sus demandas.
En definitiva, se desarrolla una explicación del nuevo ciclo político latinoamericano en la que las novedades y lo más interesante proviene "desde abajo" –las modificaciones que experimentó la acción colectiva– mientras que las causas de su ocaso se adjudican a las transformaciones políticas ocurridas "desde arriba" –mutación de los progresismos realmente existentes en populismos.
Un libro muy interesante y de gran complejidad. De lectura obligatoria en la medida que tiene un propósito teórico construyendo herramientas conceptuales de alta productividad explicativa para los procesos políticos recientes, sin perder de vista el mediano y largo plazo, y otro propósito político interviniendo en el debate latinoamericano.














