Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Delito y sociedad
Print version ISSN 0328-0101On-line version ISSN 2468-9963
Delito soc. vol.26 no.44 Santa Fé Nov. 2017
COMENTARIOS DE LIBROS
Comentario a Gresham Sykes: La Sociedad de los Cautivos. Estudio de una cárcel de máxima seguridad
Buenos Aires, Siglo XXI, 2017
Por Ramiro Gual
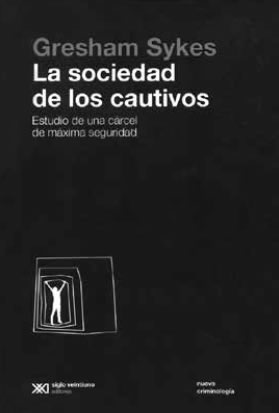
“La única manera que tiene el guardia de asegurar obediencia en las áreas más importantes del régimen de custodia es tolerar violaciones menores a las reglas y regulaciones (en otras)”1, aseveró Gresham Sykes en 1958, y alteró para siempre la reflexión sobre las prácticas que garantizan el orden dentro de las prisiones. Sociólogo norteamericano, nacido en el año 1922 y fallecido en 2010, desarrolló desde comienzos de la segunda mitad del siglo XX líneas de indagación en torno al delito y el castigo centrales en la materia. Por su traducción al español en esta misma revista, su figura resulta inescindible de los trabajos junto a David Matza sobre delincuencia juvenil, valores culturales, y la creación de justificaciones del comportamiento desviado: “Técnicas de neutralización: una teoría de la delincuencia” de 1957, y “Delincuencia juvenil y valores subterráneos” de 1971.
Sin embargo una parte central de su obra, sumamente influyente en la literatura especializada de otras latitudes, no había sido traducida aun al español, reduciendo su impacto en Latinoamérica. Se trata de una investigación de campo desarrollada en la prisión estadual de máxima seguridad de Trenton, New Jersey, a partir de la relación académica –devenida en amistad– trazada con su director, Lloyd Mc Corkle y publicada bajo el título The Society of Captives. A study of a máximum security prison. Una de esas prisiones definidas por la literatura como big houses, surgidas a principios del siglo XX cuando el trabajo carcelario había abandonado ya su rol regulador del tiempo de encierro, y antes de la emergencia de las instituciones correccionales que proliferaron por Norteamérica al finalizar la segunda guerra mundial.
El interés por estudiar empíricamente el funcionamiento interno de la prisión y las prácticas sociales que garantizan el orden intramuros, de todos modos, no resultaba marginal para la sociología norteamericana de mitad de siglo XX. Y La Sociedad de los Cautivos, desde una perspectiva estructural funcionalista coincidente con su contexto de surgimiento, se inscribe en un continuum de literatura imprescindible en la materia. No obstante, al igual que el resto de las obras reconocidas como los puntos más altos de esa tradición –desde la iniciática Prison Comunity de Donald Clemmer hasta Stateville de James Jacobs, pasando por la extensa obra de John Irwin– su ausente traducción al español le impidió formar parte del debate local en toda su magnitud. Es el modo en que se garantiza el precario equilibrio entre estabilidad y crisis den- tro de las prisiones, la principal inquietud que atraviesa la totalidad de la obra. Un orden que no resulta simplemente impuesto por los custodios, sino que “se propaga más informalmente mientras los reclusos interactúan para resolver los problemas creados por el ambiente particular que habitan”2. ¿Cómo se contemporizan las finalidades externas de la prisión con sus propios objetivos internos y silenciosos? ¿Cómo se garantiza ese orden social interno? ¿Qué lugar ocupa la violencia física como herramienta reguladora de la prisión, y con qué otras estrategias se complementa? ¿Qué dolores sufre la persona mientras se encuentra privada de su libertad? ¿Cómo se adapta a ellos, o los sobrevive? ¿Qué impacto tienen esas adaptaciones en la generación de un negociado equilibrio entre orden y crisis dentro de las prisiones?
En La Sociedad de los Cautivos, puede proponerse, se ofrecen claves de lectura sumamente útiles para enfrentar ciertos problemas de investigación empírica en debate actualmente en nuestro contexto, y aquí serán presentadas como tesis fundamentales del trabajo de Sykes.
La tensión entre las finalidades generales del encarcelamiento y los objetivos específicos e internos de la prisión se resuelve a favor de estos últimos. El régimen penitenciario, propone Sykes, es el medio para concretar los objetivos asignados por el orden social a la prisión. Sin embargo, “el traspaso de las tareas sociales generales a procedimientos organizacionales específicos se topa con dificultades”3, al deber compatibilizar una serie de expectativas sociales inconsistentes y hasta contradictorias entre sí: evitar fugas, garantizar cárceles ordenadas, castigar a los condenados y reformarlos a la vez, en prisiones que se autofinancien.
En esa disputa entre diversas finalidades, prevalece sin dudas la tarea de custodia, y las autoridades penitenciarias identifican en la evitación de la fuga su principal preocupación, y garantizar el orden interno la segunda. Y es en el “altar de la seguridad” que se justifica una regulación infinitesimalmente molesta, y hasta ridícula en algunas ocasiones. “Para los funcionarios penitenciarios los guardias apostados en el muro perimetral son la última línea defensiva de la institución, no la primera, y ellos pelean su batalla en el centro de su posición, no en su perímetro”4. Solo subsidiariamente, las autoridades penitenciarias se preocupan por la finalidad del autoabastecimiento carcelario, cumplir el mandato social de que la persona detenida sea castigada y, en último lugar, favorecer a su proceso de reforma.
Para cumplir esos objetivos, las autoridades penitenciarias “parecen ostentar un poder casi infinito”. Por el contrario, sostiene Sykes, aquel resulta sumamente defectuoso al no existir compulsión moral alguna de las personas detenidas a obedecer a las órdenes impartidas. La gestión de la prisión resulta, entonces, de la siempre inestable combinación entre ejercicios de violencia y aislamiento, el establecimiento de sistemas de castigos y recompensas formales e informales y, lo prioritario en Sykes, la habilitación de una cierta dosis de ilegalidades para evitar confrontaciones en las áreas de la gestión de la prisión que más preocupan a la administración. Esta resulta la segunda tesis principal en la obra de Sykes: portadora de un poder defectuoso, la principal herramienta de que dispone la administración penitenciaria para garantizar el orden dentro de las prisiones es la tolerancia a ciertas violaciones a la disciplina carcelaria, con el objetivo de asegurar conformidad en otras áreas más sensibles. Aun con lo discutible que resulta el ejemplo escogido por Sykes para demostrar las dificultades de la administración penitenciaria para imponer su orden dentro de la prisión5, y la imposibilidad de trasladar a nuestro contexto sus afirmaciones sobre un uso poco extendido de la violencia física por parte del personal penitenciario, la tesis posee un interesante potencial para nuestras latitudes y sus indagaciones empíricas sobre la combinación entre violencia, aislamiento, régimen progresivo, acceso a derechos educativos y laborales y habilitación de micro ilegalidades como claves centrales en la gestión del orden interno.
Es que, como propone Western en la introducción que acompaña la edición traducida al español, el uso de la fuerza por parte de los agentes penitenciarios es una fuente inadecuada de orden social intramuros. Para Sykes, la violencia física aplicada directamente por personal penitenciario no puede ser la herramienta privilegiada de gobierno de toda la prisión, para todos los subgrupos que integran el colectivo de personas detenidas, de manera constante y en todas las circunstancias en que se busque conformidad: “El uso de la fuerza es gravemente ineficiente como medio para asegurar obediencia, sobre todo cuando aquellos que son controlados deben realizar una tarea compleja. Un garrotazo puede refrenar una revuelta imprevista, pero no puede asegurar un desempeño eficaz en la máquina troqueladora”6. Tampoco la cárcel es puro aislamiento, pese a las circunstancias específicas en que el confinamiento en solitario se vuelve una prisión dentro de la prisión. Ni puede ser gestionada a partir de lo que Sykes define un deficiente sistema formal de castigos y recompensas, donde los beneficios por mostrar obediencia pueden ser representados como derechos adquiridos.
En conclusión, no pudiendo depender de la compulsión moral interna, conscientes de las ineficacias de la fuerza física e inadecuados sistemas de recompensas y castigos, el ejercicio de poder se observa notoriamente defectuoso. Existen además demasiados incentivos para que los guardias no exijan a las personas detenidas el cumplimiento estricto y acabado de la totalidad de las regulaciones carcelarias. En primer lugar, a nivel de relaciones interpersonales, los agentes de seguridad, y en particular los celadores, poseen una cercanía e intimidad mucho mayor con las personas detenidas que con los oficiales superiores. Denunciar cada infracción disciplinaria, además, supone para el guardia de bajo rango varios costos: en primer lugar, la efectividad de su trabajo será evaluada a partir de la tranquilidad que el sector bajo su custodia demuestre, y la imposición recurrente de sanciones podría ser observada más como un déficit que como una virtud; además, un perfil hostil con los detenidos podría ser un mal antecedente en caso de situaciones conflictivas futuras; y por último, su formal posición de poder resulta continuamente socavada por la inocua participación del detenido en diversas actividades que garantizan el adecuado funcionamiento del sector bajo su mando: cocinar, limpiar o realizar tareas de mantenimiento. “El guardia compra sumisión u obediencia en ciertas áreas –concluye Sykes– tolerando la desobediencia en otras”.7 El continuo incumplimiento de normativas, por su parte, es una consecuencia inevitable de las adaptaciones individuales que los detenidos realizan para afrontar los sufrimientos del encarcelamiento. En oposición a la visión normativista que asocia la cárcel a la exclusiva privación de libertad ambulatoria, Sykes propone una tercer tesis central: la prisión se caracteriza por una serie de déficits y carencias, denominados sufrimientos del encarcelamiento. En una enumeración que no puede ser trasladada acríticamente a nuestro contexto sin someterla previamente a indagación empírica, Sykes propone como principales sufrimientos del encarcelamiento las privaciones de libertad ambulatoria, bienes y servicios, relaciones heterosexuales, autonomía y seguridad.
Las fuertes limitaciones que impone la prisión, desde una perspectiva deudora de “Estructura Social y Anomia” de Robert Merton, supone modos individuales de adaptación para hacer la vida en prisión más soportable. El argot carcelario, cuarta tesis central en La Sociedad de los Cautivos, permite ordenar y clasificar la experiencia intramuros en términos específicamente relacionados con los mayores problemas de la vida en prisión. “La sociedad de los cautivos exhibe un número de etiquetas distintivas para los roles distintivos de sus miembros como respuesta a sus particulares problemas de encarcelamiento”.8
Así como la tensión entre estructura social y estructura cultural supone en Merton cinco modos de adaptación individual, la sociedad del encarcelamiento genera diversos roles como maneras de afrontar sus distintos padecimientos. Una persona detenida puede asumir opiniones y actitudes propias de la institución carcelaria (hombre del Centro), e incluso traicionar a sus compañeros de detención para mejorar su situación personal (rata). Puede afrontar sus penurias materiales tomando forzadamente las pertenencias de otros detenidos (gorila), o aprovecharse de sus necesidades y vender bienes a otros presos en lugar de facilitárselos (mercader). Además, la privación de relaciones heterosexuales en prisiones sin acceso a visitas íntimas, continúa Sykes desde una concepción hoy insostenible, fomenta la adopción de roles homosexuales “activos” y “pasivos” (lobo, punk y marica). El constante riesgo de sufrir violencias físicas dentro de la cárcel es, en gran medida, consecuencia de la asunción de roles específicos: los detenidos dispuestos a pelear ferozmente (tipos duros) y quienes simulan serlo (hipsters). Por último, ante las continuas limitaciones en su autonomía y la imposición de normas autoritarias e irrisorias, no todos los detenidos responden pasivamente. Los jefazos son quienes están dispuestos a “hacérsela pasar mal a los carceleros” a partir de desobediencias patentes, ataques físicos y verbales contra funcionarios y la constante creación de disturbios. Pero más estima despierta entre la población encarcelada el detenido que enfrenta ese tipo de sufrimientos, sin servilismo, pero sin responder continuamente a las provocaciones con agresiones, las que suelen volverse como un boomerang contra los mismos presos (hombre verdadero).
Una visión más compleja al interior del colectivo de detenidos, y de los custodios, permite también indagaciones más provechosas sobre el modo en que se conforma el orden interno de una prisión. Como propone Sozzo en la presentación a la edición en español, la cultura de los presos propuesta en Sykes, pese a su tono “antiinstitucional”, resulta finalmente funcional al orden. Es que, nuevamente desde una aproximación estructural funcionalista, en lo que podríamos sostener como su quinta tesis central, Sykes concibe a la prisión como un constante devenir cíclico del orden al desorden. Es en ese equilibrio entre presos y guardias –“inherentemente inestable” en términos de Western– que ciertos roles fomentan la coerción entre detenidos mientras otros producen consenso; es también en ese tenso equilibrio que algunos roles profundizan el caos y otros aceitan el orden interno.
Por eso “los motines no son un ‘accidente’, una inexplicable oleada momentánea, ni tampoco la prisión es siempre un barril de pólvora que espera ser encendido por una chispa azarosa. En cambio, la prisión parece moverse en ciclos del orden al desorden y del desorden al orden; y los motines –las más obvias y sorpresivas expresiones del desorden– son un paso lógico dentro de un patrón repetido de cambio social”.9
En poco menos de doscientas páginas y siete capítulos, Sykes propone y desarrolla una serie de hipótesis de trabajo que, más allá de la imposibilidad de trasladar sus resultados a nuestro contexto, supone una buena guía de trabajo para la formulación de indagaciones empíricas futuras.
Entre algunas de las afirmaciones que atentan contra una importación apresurada y mecánica de sus resultados, Sykes asegura haber estudiado una prisión con reducidos niveles de violencia física aplicada por personal penitenciario, excepcional uso del aislamiento y necesidades materiales satisfechas, escenario que difiere notablemente de los “sufrimientos del encarcelamiento” actualizados en nuestras latitudes.
Sin desmerecer los problemas de asumir una perspectiva estructural funcionalista para la comprensión de la prisión, incorporar la obra de Sykes como parte de la literatura imprescindible fomentará en Latinoamérica una mirada más aguda sobre las relaciones entre detenidos, menos románticas y liberadas de ciertos tabúes. Permitirá comprender a las relaciones entre detenidos no solo como consensuales y cooperativas, sino también conflictivas. Además de profundizar el análisis sobre las diversas prácticas estatales y sufrimientos del encarcelamiento que provocan consenso o coerción entre detenidos, y sus efectos para la conformación del orden dentro de la prisión. Habilitará así el desarrollo de estudios empíricos que describan y expliquen a la prisión como una institución atravesada por un orden precario continuamente en disputa. Sykes ha venido para quedarse. Es de esperar que influya por largo tiempo en las investigaciones en América Latina, menos porque los resultados de su investigación –realizada sesenta años atrás y en otro contexto– sean coincidentes con las prisiones en estas latitudes, y más por su potencial como clave de lectura teórica, que estimule el planteo de hipótesis de trabajo novedosas. Su validez explicativa, mientras tanto, dependerá de las investigaciones empíricas que de aquí en más lo utilicen como parte de su marco teórico.
1 Sykes, G. La sociedad de los cautivos. Estudio de una cárcel de máxima seguridad. Buenos Aires, Siglo XXI, 2017, p. 112.
2 Sykes, G. La sociedad…, cit., p. 42.
3 Sykes, G. La sociedad…, cit., p. 66.
4 Sykes, G. La sociedad…, cit., p. 71.
5 Conf. Sykes, G. La sociedad…, cit. , p. 99. Si las tareas prioritarias para la administración penitenciaria resultan la custodia y garantía del orden interno, la existencia de infracciones a la norma escrita e imposición de sanciones en consecuencia, lejos de verse como defectos del poder total para imponerse, pueden ser entendidas como fenómenos que acaban por fortalecer su posición de poder antes que ponerla en crisis.
6 Sykes, G. La sociedad…, cit., p. 103.
7 Sykes, G. La sociedad…, cit., p. 111.
8 Sykes, G. La sociedad…, cit., p. 141.
9 Sykes, G. La sociedad…, cit., p. 168.














