Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
 Cited by SciELO
Cited by SciELO
Related links
-
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Delito y sociedad
Print version ISSN 0328-0101On-line version ISSN 2468-9963
Delito soc. vol.27 no.46 Santa Fé Dec. 2018
COMENTARIOS DE LIBROS
Comentario a Dewey Matias: El Orden Clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina.
Buenos Aires: Kats. 2015
Por Gabriela Sghezzo
Universidad de Buenos Aires – Argentina gseghezzo@gmail.com
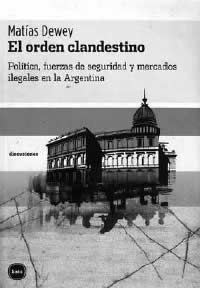
En El orden clandestino Matías Dewey explica cómo la ilegalidad es central para la construcción de poder y el buen gobierno. Para ello estudia a los mercados ilegales y cómo se implican policías, funcionarios y políticos en su desarrollo a través de la venta sistemática de protección estatal. La hipótesis es que el orden clandestino surge cuando el Estado argentino adopta comportamientos mafiosos.
Una mafia es una empresa dedicada a la venta de protección privada. De manera análoga se puede considerar a la formación de los Estados europeos como un proceso regulado por la venta de protección. Los clientes de los constructores del Estado europeo brindaron recursos al Estado para que elimine a sus enemigos y a su vez el Estado construía relaciones de poder para consolidarse. Con el tiempo las negociaciones con el Estado se cristalizaron en leyes formales y de carácter universal. Sin embargo, observa Dewey, en Argentina muchos agentes estatales ofrecen protección de manera no universal, deslegitimando la ley y socavando los acuerdos previos. Aquí puede trazarse un paréntesis. Esta explicación de la formación de los Estados europeos pareciera casi un tipo ideal con el que se compara al Estado argentino. Probablemente la venta de suspensión de la aplicación de la ley no alcance la masividad ni la sistematicidad de Argentina pero habría que ver cuáles son los ilegalismos en Europa que se permiten y fomentan desde el Estado. También sería útil ahondar en los vínculos entre mafia y Estado en Europa, por ejemplo en Italia y Eslovaquia como muestra el caso Jan Kuciak. Continuando con la línea argumentativa del autor, la venta de protección estatal se diferencia de la de la mafia por dos elementos. Uno es el tipo de mercancía; se comercia la suspensión de la aplicación de la ley. El Estado vende la no aplicación de las leyes que él mismo sancionó y debería hacer cumplir. Por otro lado, tiene el monopolio de esta mercancía y no está expuesto a la aparición de competidores, dando mayor estabilidad a los negocios. El Estado argentino, por lo tanto, ofrece protección estatal ilegal. El comercio con esta mercancía no es patrimonio exclusivo de un partido político. Los compradores no son solo los «delincuentes» sino también los «ciudadanos honorables». Es transversal a todas las clases sociales. Una «coima» por una infracción de tránsito o sobornar para que se apruebe un proyecto inmobiliario en terrenos públicos son ejemplos de suspensión de la aplicación de la ley. Esta investigación se centra en los mercados ilegales y sus partícipes.
La venta de protección se convierte en un principio de gobierno y ocurre un manejo táctico de la ley, la cual se convierte en un recurso para el disciplinamiento situacional. En contextos de inestabilidad el contar con lazos la informalidad y la ilegalidad brinda mayor capacidad de respuesta o anticipo. Los objetivos detrás de la participación de políticos son la construcción de poder y el gobierno de la población. Sin embargo, la intervención estatal en los mercados ilegales no es siempre igual. En aquellos socialmente aceptados se busca promover los intercambios y beneficiarse de las externalidades: generación de empleo informal, concesión de negocios a actores relevantes, estímulo del consumo y, principalmente, recaudación para financiar actividades políticas. En los mercados ilegales que son menos tolerados el propósito es el control informal de la criminalidad y la extracción de recursos. Además, los mercados más aceptados son más visibles y tienen más mediaciones entre sus partícipes y el Estado.
La compra y venta de protección estatal ilegal se ha perfeccionado con los años y resulta bastante efectiva en el control de eventos no deseados, tales como la intervención de los medios de comunicación o sucesos violentos. Por eso uno de los mayores riesgos para este monopolio es la descoordinación burocrática. La protección ilegítima es un escudo que aísla el poder estatal, lo captura, lo privatiza y lo comercializa. Crea espacios con una regulación interna situacional, como las zonas liberadas. Estos dispositivos pueden parecer basados en la inacción, en «mirar hacia otro lado», pero son muy activos. Requieren de considerables esfuerzos de organización y coordinación, tales como la adulteración de registros o la modificación de patrullajes. También, para compatibilizar las actividades ilegales con los registros oficiales, los policías necesitan información, que obtienen mediante detenciones ilegales o procedimientos armados.
El orden clandestino es un orden paralelo en donde se aísla el Estado de derecho. En los espacios en que se establece, las agencias estatales toman medidas que tienden a desmantelar la malla jurídica para que los mercados ilegales prosperen. No hay un Estado débil o ausente sino uno que interviene como excepción. Las normas son ad hoc y la seguridad una responsabilidad propia. La circulación por estos espacios hace que el individuo pase de ser sujeto de derechos a quedar despojado, solo queda la vida orgánica y su reproducción, un planteo que recuerda a Agamben y el concepto de nuda vita. Dewey recupera explícitamente al italiano para tratar la diferencia entre campo de concentración y mercado ilegal. Se distinguen en que en un mercado ilegal sus participantes tienen esperanzas, consideran el futuro. No obstante, uno también podría considerar otras distinciones relativas al tema, como la posibilidad efectiva y acechante de que se reinstaure el Estado de derecho ante una perturbación en el orden clandestino. Si bien funciona bajo su propio entramado normativo no hay que olvidar que los eventos no deseados, la muerte de inocentes por ejemplo, obligan a que el Estado vuelva a su rol formal y se suspenda, aunque sea momentáneamente, el orden antes imperante en estos territorios grises.
Los mercados ilegales son posibles gracias a la confluencia de intereses particulares por parte de tres actores: políticos, policías y empresarios ilegales. Desde la política obtienen niveles de seguridad pública aceptables, equilibrios de poder territorial, reducción de conflictos que puedan afectar carreras políticas y fuentes de financiamiento para carreras y campañas electorales. Además existen externalidades positivas de los mercados ilegales más tolerados, tales como la creación de empleo, el incremento de los niveles de consumo y el establecimiento de simpatías y consensos políticos. A cambio se evita la injerencia oficial en la institución policial y se protege a ciertos policías mediante ascensos, promociones y asignación de destinos. Por su parte, los policías logran beneficios dentro de su institución, enriquecimiento personal y la captación de recursos que compensen dificultades personales e institucionales (en ocasiones, registra el libro, no hay dinero ni para la nafta de los patrulleros). Como contrapartida, suspenden la aplicación de la ley y eso permite que los empresarios ilegales ejerzan sus actividades, crezcan y se expandan, previa compra de protección estatal. El que estos tres actores se beneficien no significa que estén en igualdad de condiciones; los empresarios ilegales son susceptibles de una situación de fuerte asimetría debido a la suspensión de sus derechos.
Este estudio se sostiene en la investigación sobre dos mercados ilegales, el de autopartes y vehículos robados en el conurbano bonaerense y el de La Salada. El mercado de autopartes cuenta con tres momentos en que recibe protección: cuando se roba el vehículo, cuando se lo desarma y cuando se lo vende. Hay tres formas en que se asigna protección, formas que no son exclusivas de este mercado y que a veces se superponen. La primera es la detención-liberación y consiste en detener personas por razones legales o ilegales y liberarlas a cambio de dinero. Asimismo sirve para captar información y, si es el caso, tener participación en los negocios del detenido. Esta modalidad es afín al reclutamiento de adolescentes para la comisión de delitos. La segunda es la zona liberada, un dispositivo por el que se dejan territorios libres de controles y de la imposición de normas. Las condiciones necesarias para liberar una zona son conocimiento del terreno y coordinación logística. La tercera forma más frecuente de dar protección es la protección de informantes. Los delincuentes venden información a cambio de protección o dinero y los policías pueden realizar operativos resonantes que les permitan ganar ascensos. El servicio de calle funciona como escáner de información y además negocia la venta de protección. De igual modo, el tráfico de información también puede ser al revés, por parte de agentes del Estado, como jueces y policías que previenen de operativos a los dueños de desarmaderos. Tras estas formas de protección se encuentran tres mecanismos que las hacen posibles. Uno es la amenaza de la violencia física y la imposición selectiva de penalidades. Cuando ocurren conflictos la penalidad máxima es la ejecución extrajudicial, caratulada como «enfrentamiento con la autoridad», la cual además sirve para dar un mensaje al resto de socios criminales. Otro mecanismo es el control de consecuencias no deseadas, que determina quiénes pueden comprar protección y si vale el riesgo venderla. Durante todo el proceso se evalúa la conveniencia de esta transacción de acuerdo a los principios de maximizar la ganancia, no llamar la atención de los medios y no despertar sospechas de las aseguradoras. El tercer mecanismo es la invisibilización burocrática y se trata de adulterar y falsificar registros y documentos oficiales para ocultar las acciones ilegales y sobrellevar inspecciones.
Por otro lado, La Salada es un complejo ferial dedicado principalmente a la venta de indumentaria. Se ubica en Lomas de Zamora y surgió a principios de los ‘90. Consta de grandes galpones con puestos de estructuras metálicas dispuestos de manera análoga al Mercado Central. Afuera de los galpones y en calles aledañas también se extendió la feria, con miles de otros puestos. Su crecimiento a partir de la crisis de 2001 fue sorprendente y buena parte de este auge puede explicarse a partir de las transformaciones ocurridas en el sector textil. Las medidas económicas en la última dictadura y las sucesivas crisis lo golpearon bastante. Las empresas formales, al no poder competir con las importaciones asiáticas y agobiadas por los altos costos fijos, despidieron a buena parte de su fuerza de trabajo y realizaron una «fuga hacia la calidad», es decir que se especializaron en la venta a un segmento premium del mercado. La economía informal absorbió, además de a muchos inmigrantes de países limítrofes, a buena parte de los despedidos y así adquirió el know how. Esta producción, originada muchas veces en talleres clandestinos, se orientó al 80 % restante del mercado, imposibilitado de acceder a la vestimenta de la economía formal por sus altos precios. Desde 2002 se puede hablar de la consolidación de una economía dual en el mercado de la indumentaria, una formal y la otra informal. La máxima expresión de la economía informal gira en torno a La Salada pero este no es sólo un mercado ilegal de ropa sino también inmobiliario. Cabe aclarar que alrededor de un mercado ilegal surgen otros mercados ilegales secundarios. En un comienzo la posesión de los puestos de los galpones se defendió por la fuerza en una suerte de «acumulación originaria». El principal interés de estos «pequeños terratenientes» es que la venta de indumentaria no se vea afectada así pueden alquilar sus puestos.
El tiempo y la necesidad de ampliar el volumen de negocios convirtieron a algunos dueños de puestos en jefes de feria, en otras palabras en compradores compulsivos de protección estatal, y son quienes junto a policías y funcionarios configuraron un sistema impositivo informal. Uno de los tributos es «marca», que abonan quienes exhiben ropa con logo de marcas conocidas. Los jefes de feria cobran dentro de los galpones una vez por día y afuera lo hace la policía según su criterio (pueden pasar hasta cinco veces por día). Todos pagan debido a las ganancias potenciales y a la amenaza del uso de violencia. A la actividad económica ilícita no se la persigue, se le cobra un impuesto. De acuerdo con el investigador, la ilegalidad no viene tanto de la naturaleza legal de los productos como de la que producen las agencias estatales que buscan un beneficio de la situación. El Estado consigue recursos que facilitan el control político, el fortalecimiento de redes de patronazgo y la administración. A su vez, casi 8.000 puesteros se benefician de la venta y cientos de miles de personas son empleadas en los más de 31.000 talleres clandestinos vinculados a La Salada. Millones, directa o indirectamente, tienen acceso a indumentaria. En gran medida, el municipio de Lomas de Zamora depende de la feria gracias a los $ 4.000.000 mensuales cobrados en impuestos. De más está decir que ese número no incluye la recaudación informal, la cual se distribuye en al menos ocho dependencias policiales, y en los niveles nacional, provincial y municipal. El impacto económico de este mercado ilegal es asombroso. De igual manera hay dos externalidades negativas que Dewey analiza con cuidado. Una es la informalidad laboral, que pasó de 42.000 costureros «en negro» en 2002 a 177.000 en 2010 en un mercado donde los costureros «en blanco» no llegan al 30 % del total. La otra externalidad negativa es el financiamiento informal. Las formas más comunes son el pasanaku (círculo íntimo en el que todos aportan periódicamente un monto y reciben la suma por turnos), los préstamos de proveedores y los microcréditos de organizaciones y del Estado. El autor lo considera negativo porque el Estado pasa a regular ilegalmente la economía y esto se vincula con la extracción de recursos para construir poder político y gobernar la población. Las agencias estatales usan la ilegalidad y convierten en mercancía la suspensión del Estado de derecho, así se construye el orden clandestino.
Asimismo Matías Dewey observa el caso de los carreros (grupo de 145 jóvenes al que es muy difícil pertenecer y que cuenta con el monopolio del transporte de mercadería en uno de los galpones de La Salada) y cómo asocian trabajo, salud y vejez a instituciones por fuera del marco normativo estatal. Estamos atravesando el tránsito de un modo de integración estado-céntrica a un modo de integración fragmentada, muchas veces funcional a la construcción de poder local, provincial o nacional. Sin embargo, habría que considerar la excepcionalidad del caso (no hay muchos mercados como La Salada en cuanto a tamaño y duración en el tiempo ni tampoco es frecuente la conformación de un grupo tan institucionalizado con estas características) y ver si esto realmente marca un cambio en los modos de integración. Cuesta imaginar que sean el primer grupo en pensar trabajo, salud y vejez por fuera de los marcos estatales, entonces ¿cuál es la particularidad que marca ahora el ocaso de la integración mediante el Estado? Además, en la investigación se ve cómo los carreros transitan momentos de su vida por fuera del marco estatal pero ¿no se integran a través del Estado, si se toman en cuenta otras situaciones? ¿Acaso no concurrieron a instituciones educativas públicas en su infancia y/o adolescencia? ¿No acuden a hospitales públicos cuando tienen complicaciones de salud relevantes? Quizá sea más fructífero pensar estas trayectorias como anfibias, sumergiéndose en ámbitos regulados por el Estado y saliendo cuando sus necesidades no son contenidas.
A modo de conclusión, indica que la coordinación social dentro del orden clandestino es posible debido a la venta constante de protección estatal ilegal, que con el tiempo lleva a la formación y generalización de expectativas que facilitan el ajuste de transacciones y comportamientos y promueve los intercambios económicos. La venta de protección no es la causa del surgimiento de nuevos entornos que gobiernan la vida social sino que acelera y profundiza desigualdades y procesos de quiebre. Sostiene que los clientes de los mercados ilegales avalan, legitiman y alimentan la compra de protección y por eso el foco debe ponerse en los mercados ilegales antes que en el crimen organizado. A su vez, la legalización de ciertos mercados ilegales indica que la gestión de la población implica también reconocer la importancia de ciertos consumos y protegerlos, como el juego.
Otra de las tesis del autor es que estos espacios sociales tienen mayor previsibilidad que los regidos plenamente por la legalidad, hay más confianza que en las normas oficiales. La venta masiva de protección deslegitima constantemente el entramado normativo oficial y hace desaparecer el futuro asociado al mismo. Pero corresponde preguntarse cómo es que hay más previsibilidad si muchas veces prima el disciplinamiento situacional, si la normativa es ad hoc. Puede que en mercados ilegales con alto grado de institucionalización la rutina lleve al afianzamiento de ciertos patrones y pautas mas estos no tienen validez permanente y aparte no alcanzan al resto de mercados ilegales. Además, es discutible si el concurrir a comerciar muestra una mayor confianza en estas instituciones alternativas o si uno se somete a este orden para satisfacer necesidades que no sacia en otros lados. Queda claro que muchas veces la subsistencia se busca en territorios de mercados ilegales pero ¿hay desconfianza hacia lo legal o más bien lo legal es deseado pero insuficiente para las necesidades básicas? ¿Es el universo de los derechos plenos anhelado pero lejano en el día a día?
Cabe agregar que a lo largo del libro se detectan distintos conceptos que resultaría provechoso precisar más. Por ejemplo, no hay distinción analítica entre la protección brindada cuando agentes estatales deciden no aplicar la ley y cuando son partícipes en la comisión del delito. Si bien siempre es central el rol estatal, genera distintos efectos el que la policía «desvíe la mirada» (con todos los complejos mecanismos que ya hemos descripto) que el que la policía o los políticos administren directamente el negocio ilegal o cometan ellos mismos los ilícitos. Otra diferenciación es entre espacio de venta de protección estatal ilegal y mercado ilegal, muchas veces usados como sinónimos. El primero sólo necesita de la venta de protección de parte de un agente estatal a un comprador. El segundo implica esta transacción y además el encuentro entre oferentes y demandantes de bienes y/o servicios ilegales. En el mercado ilegal hay más actores, los que voluntariamente aceptan comerciar y someterse a este orden alternativo. Tiene una normativa difusa pero es susceptible de cierta estabilización gradual debido a la rutinización. También, el papel de la violencia es distinto: en el mercado ilegal la violencia (contra oferentes y demandantes) no fomenta los intercambios y se la evita dentro de lo posible, aunque siempre figure como amenaza latente; en numerosas ocasiones, en los espacios de venta de protección ilegal la violencia es fundamental para la apropiación de recursos o la consecución de los objetivos, no se le rehúye tanto.
El trabajo de Matías Dewey resulta muy interesante por el objeto de estudio y el arduo trabajo de campo, como evidencian el sexto y el séptimo capítulo. A pesar de carecer de algunas citas que podrían enriquecer el análisis, la lectura resulta muy útil para comprender este fenómeno de la vida cotidiana. Entender cómo se implican los actores y qué consecuencias tienen los mercados ilegales desde las ciencias sociales es productivo para disparar nuevos análisis.














