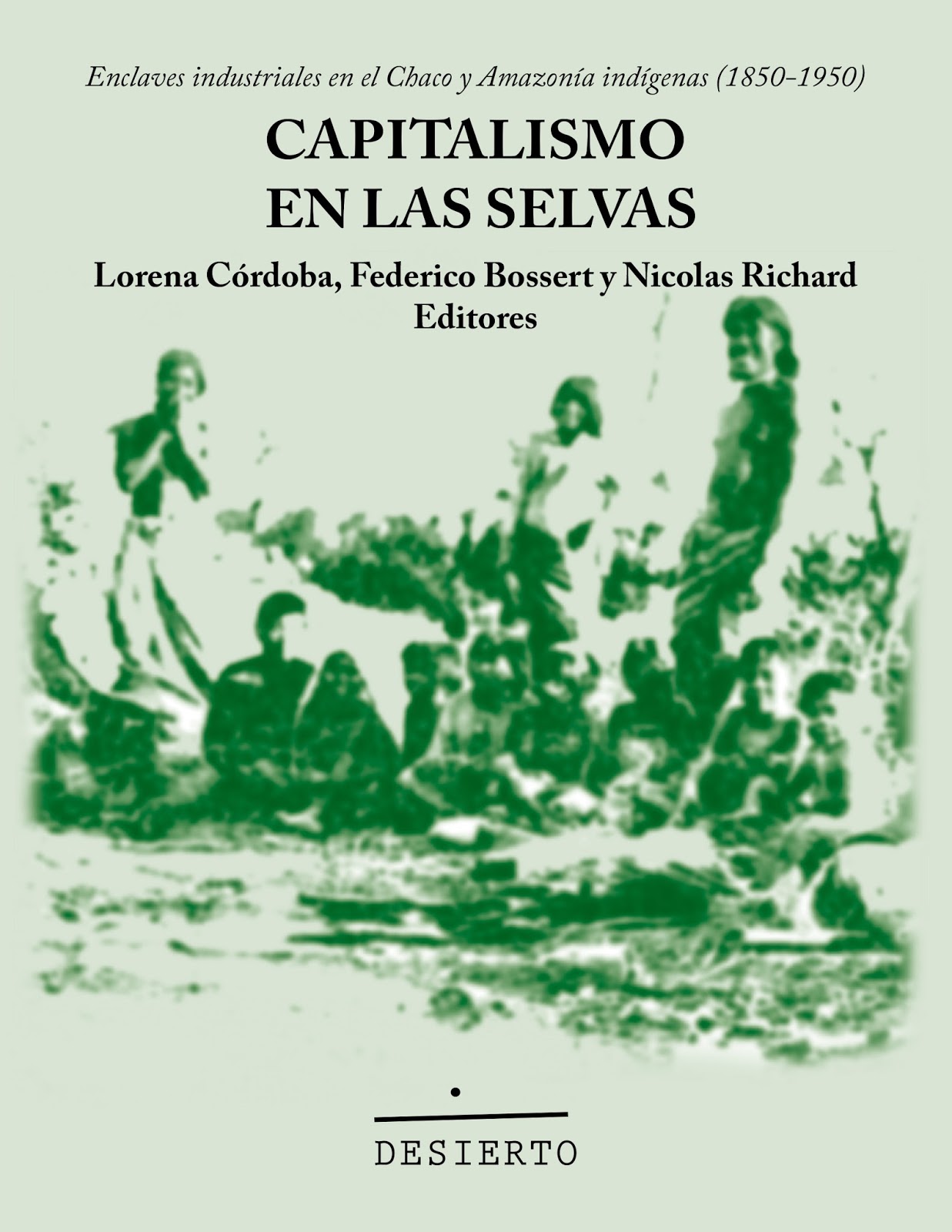Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Folia Histórica del Nordeste
versión impresa ISSN 0325-8238versión On-line ISSN 2525-1627
Folia no.27 Resistencia dic. 2016
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Recibido: 18/11/2016
Aceptado: 10/12/2016
Córdoba Lorena, Federico Bossert y Nicolás Richard (Eds). Capitalismo en las selvas. Enclaves industriales en el Chaco y la Amazonía indígena (1850-1950). Ediciones del Desierto, San Pedro de Atacama, 2015, 316 pp.
El desarrollo de enclaves industriales en los territorios indígenas sudamericanos traza escenarios que generaron un gran movimiento en regiones que hasta ese entonces habían quedado fuera de las agendas políticas de la colonia y de los nacientes estados nacionales. Las relaciones con los nativos de esas tierras muchas veces fueron violentas, y a la vez, esa penosa situación no ubicó siempre a los indígenas como actores pasivos. Lo que busca retomar este libro son las voces indígenas y en algunos casos, los rastros que ellas dejaron, las respuestas que pudieron dar como sujetos sociales ante esas situaciones. Los trabajos compilados no sólo exploran los recuerdos o los diversos modos en los que los indígenas obraron en este nuevo escenario, sino que también ensayan nuevas líneas de investigación que revelan situaciones insospechadas que se dieron a la sombra de esos nuevos sucesos. Muchos de estos matices son claramente visibles, dado que uno de los méritos de la compilación es que nos permite dibujar un recorrido por estos espacios conflictivos brindando la riqueza del detalle minucioso a la hora de proponer un abordaje de gran escala tanto en lo histórico como en lo geográfico.
El libro se divide en tres grandes secciones: “Los ingenios azucareros en el Chaco occidental”, “El caucho en la Amazonía” y “Los puertos y obrajes del Chaco boreal”. En la primera parte, presenta trabajos que abordan los sucesos y relaciones que implicaron el trabajo de los indígenas chaqueños en la industria azucarera. En el primer capítulo, Montani aporta valiosos detalles etnográficos que permiten ahondar en el pasado y escudriñar las relaciones e intereses que plantean los wichí respecto de la ida al ingenio. El camino para abordar la relación entre los indígenas y el trabajo en los ingenios azucareros es trazado a partir de los “artefactos”, “materialidades” que van desde las vacas, las armas y los caminos que transitan los nativos hasta la importancia otorgada al papel o el dominio del idioma español. Con descripciones muy precisas y detalladas, el autor muestra cómo los bienes materiales y el contacto interétnico que generaba la ida y estadía en el ingenio reconfiguraron la cultura material de los grupos chaqueños y también de los wichí. Por su parte, el trabajo de Ceriani Cernadas analiza las relaciones sociales en las religiones protestantes radicadas entre los indígenas que orbitan en torno de los ingenios, brindando un repaso histórico del surgimiento de las diversas misiones que fueron emergiendo en esta parte del Chaco y sus relaciones diversas con los enclaves industriales. También detalla las impresiones dejadas por los testimonios misioneros de la época, y resalta que en medio del proceso de redefinición que significó para los indígenas la conquista y la colonización, tanto los ingenios como las iglesias evangélicas influyeron en configurar nuevas dinámicas y relaciones. En el artículo de Dasso y Franceschi, uno de los más denodados, se destaca la exposición de los motivos por los cuales los wichí de Nueva Pompeya buscaban ir al Ingenio. Una de las razones refiere a la mayor precariedad de las otras posibilidades laborales disponibles en la zona, así como a la necesidad de acceder a bienes necesarios que de otra forma eran muy difíciles de obtener. Por otro lado, las autoras niegan la participación activa de los franciscanos para las migraciones wichí hacia el ingenio, puesto que a los religiosos no les era conveniente que la misión quedara con poca gente. La sección se cierra con el artículo de Weinberg y Mercolli, quienes refieren la extensión y organización del trabajo indígena en el ingenio San Martín de Tabacal, basándose tanto en entrevistas a informantes kollas como también en lo recogido en otras fuentes, y destacan los horrores a los que fueron sometidos los indígenas así como los perversos sistemas de enganche.
La segunda sección, dedicada a la industria del caucho en la Amazonía, comienza con un capítulo comparativo que enlaza esta nueva sección con la primera. Córdoba y Bossert nos ofrecen un documentado balance que compara las dinámicas interétnicas y laborales en las barracas caucheras de la Amazonía y los ingenios azucareros del Chaco. El texto se destaca por los puentes comparativos que traza, en cuyo juego de semejanzas y diferencias accedemos a una visión panorámica que junto con los detallados mapas del libro nos permiten ubicar en un marco amplio y coherente la lectura de los trabajos de ambas secciones. En esta parte del libro también resultan protagónicos el detalle etnográfico y etnohistórico; además, la mirada también se ve enriquecida por medio del estudio de diversas representaciones artísticas. De este modo, Chavarría propone analizar una variedad de discursos en torno de la explotación del caucho a partir de algunos libros y películas pero tomando a la vez la gran variedad de discursos sobre la modernidad, la geopolítica y los imaginarios que rodeaban la utilización por parte de la industria de la mano de obra indígena. Sobre este último punto, la autora relata cómo las miradas se dividían entre quienes denunciaban las atrocidades cometidas y aquellos otros que las defendían justificando los excesos. Al final de su exposición, la autora procura dar la palabra a los indígenas implicados en la industria así como también a sus descendientes mediante un repaso de diversos discursos orales y pictóricos. De forma similar, el capítulo escrito por Cornejo Chaparro nos brinda herramientas para abordar el escenario histórico del caucho a través del análisis de una obra literaria. Como también muestra el capítulo anterior, la memoria social en torno de la explotación del caucho es contradictoria, y el texto deja en evidencia la forma en la cual el indígena se desdibuja o pretende ser borrado de un relato artístico-literario en el cual los protagonistas son otros. De hecho, en el contexto internacional la Amazonía fue vista como escenario de explotación y violencia, generando imágenes del indígena “exotizado” que parece ser víctima pasiva de la coyuntura. Pero esto no siempre fue así. En el siguiente capítulo, de hecho, Córdoba y Villar nos proponen apartarse de la mirada institucionalizada que va desde la denuncia constante a las excesivas laudas biográficas sobre los actores más representativos de la industria, prefiriendo en cambio una visión minimalista que se centra en las “pequeñas cosas” del manejo cotidiano de las barracas. El texto se centra, así, en el análisis de los asesinatos de dos caucheros en Bolivia y en Brasil: en el marco de una contextualización exhaustiva y sobre la base de postales abominables, que sirven de escenario de fondo para ambos casos, los autores destejen toda una serie de relaciones significativas que sin una lectura atenta bien pueden pasar desapercibidas.
La tercera parte del libro comienza con el original texto de Nicolás Richard. Allí se esboza con exquisitez la relación entre aquello que es definido como el “paisaje onomástico” y su vinculación (o no) con el nuevo frente laboral en el Chaco paraguayo. Se dibujan tres “paisajes onomásticos” que nos invitan a desentrañar tanto las relaciones laborales como la falta de ellas, transitando un tema que está presente en la mayoría de los trabajos: la migración y relocalizaciones que sufren los indígenas, así como las diversas implicancias que tuvieron. En el capítulo que sigue, Braunstein retoma un manuscrito inédito de Guido Boggiani expresando justamente a través de la metáfora del “camino” una aproximación a la mirada etnográfica del célebre explorador y artista sobre los sanapaná. Asimismo, bajo la idea de “camino” se hace referencia a su trayectoria por el Chaco con fines artísticos, a su relación con la familia Casado, así como también a los itinerarios propios de la escurridiza organización sociopolítica de los indígenas chaqueños. A continuación, el texto de Villagra y Bonifacio muestra la implicancia que tuvieron las empresas que explotaban el tanino en la vida cotidiana de los indígenas maskoy y angaité. Entre otras huellas, destaca la forma en que las relaciones laborales implicaban una cierta cantidad de “cuidados”, que cuando no eran atendidos por parte de la empresa deterioraban notoriamente la relación con los indígenas. Los autores también relacionan esta experiencia con el “nacimiento” de los etnónimos maskoy y angaité, que se ligan con las idas y vueltas de la historia regional y también con empresas e instituciones con las cuales los diversos grupos mencionados debieron aprender a manejarse. El capítulo de Canova sobre los ayoreo en las colonias menonitas, por último, cierra tanto la sección como el libro, analizando la forma en que el éxito económico de los menonitas se enlaza tanto a los privilegios que brinda el estado paraguayo como a la disponibilidad de mano de obra indígena. Del mismo modo, examina la forma en que los ayoreo han reaccionado ante estas nuevas formas económicas y políticas, explicando que a pesar de la relación subordinada, de la dependencia económica respecto de los menonitas o de los cambios que sufrió su estructura social y productiva, hay todavía espacios de maniobra que les permiten negociar las diferencias.
La disparidad de poder entre los principales actores sociales implicados en los escenarios extractivos es entonces un dato evidente, y queda expresada en las situaciones interétnicas expuestas en cada trabajo. Los artículos, en su conjunto, muestran de hecho las complejidades y diferencias de cada caso aunque la mayoría parece coincidir en un punto: es por lo menos confuso oponer de forma plana y dicotómica a los actores implicados en los emprendimientos industriales. De ahí los matices que el libro explora. La denuncia es elocuente, pero es posible a la vez trabajar con rigor por medio de enfoques disímiles, las consecuencias, respuestas, adaptaciones y relecturas que produjeron los actores indígenas de estos sucesos, y aportar una lectura novedosa que atienda al detalle local sin por ello perder de vista la estructura regional que engloba cada caso. En síntesis, el libro logra dar vida y precisión etnográfica a aquellas estructuras que parecieran aplastarlo todo a su paso, desbordando de matices históricos o etnográficos que nos dejan apreciar, como titulan Córdoba y Villar su capítulo, “el revés de la trama”.
Cecilia Paula Gómez*
* Dra. en Ciencias Sociales, UBA. Investigadora adjunta, CONICET. Sección Etnología, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.