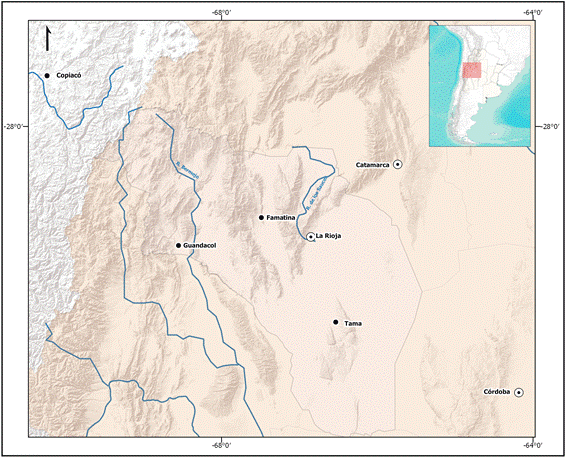Hace tiempo Antonio M. Hespahna afirmó que el espacio se construye, posee un carácter simbólico y es plural (1989, p. 77). Esto significa que para quienes lo habitan, el espacio adquiere un significado particular como resultado del ordenamiento y jerarquización de sus elementos. Este orden y rango orienta los sistemas de poder que rigen el territorio. Tomando como punto de partida estas nociones, este artículo reflexiona acerca de algunos elementos naturales que constituyeron a La Rioja. Se parte de la hipótesis que estos se convirtieron en parte sustantiva del poder.
Cuando en 1774 el cosmógrafo real Cosme Bueno visitó la Gobernación del Tucumán, escribió un informe al Rey y dijo que La Rioja era una “tierra mui pobre” 2. Estas impresiones fueron comunes a otros observadores. En un despacho de 1785, el gobernador intendente de Córdoba Rafael de Sobre Monte afirmó, refiriéndose a esa ciudad, que “la fábrica de las casas” era miserable y que se trataba de un “Pueblo pobre y corto, pues contiene solo dos mil doscientas ochenta y siete almas” 3. Mirando los presupuestos de la provincia de La Rioja, Ariel de la Fuente notó que casi un siglo después, en 1858, las cosas parecían no haber variado mucho. Cuando analizó la dimensión del estado provincial y sus finanzas, llegó a conclusiones similares a las de Bueno y Sobre Monte (De la Fuente, 2007, pp. 33-37). 4
Es probable que la pobreza atribuida a La Rioja esté relacionada con dos cuestiones. Por un lado, con el hecho de que la ciudad a la que llegaban los viajeros y dónde en general se instalaban visitadores y funcionarios de la corona, era ciertamente un espacio reducido con una discreta estructura urbana. 5 Por otro, con el punto de vista de quienes refirieron al espacio. Es factible, que las observaciones de Bueno y Sobre Monte, emparentadas con las ideas ilustradas en expansión, consideraran que el éxito o no de una sociedad se medía por su adelanto técnico, por su sofisticación cultural y por el desarrollo de sus espacios urbanos. El escaso progreso edilicio de la ciudad, sede de las autoridades administrativas, es una de las explicaciones del porqué La Rioja, parecía “miserable” y sus habitantes “bastante agrestes” (Maeder, 2001).
Al considerar lo anterior, el presente artículo propone aportar elementos que nutran la reflexión sobre la relación existente entre las cualidades naturales de La Rioja y los elementos constitutivos del poder local.6 En un contexto de creciente escasez de agua, el acceso a ella y su uso fueron claves, no solo para lograr la productividad del suelo, sino también como elementos de dominio. Se pretende, así, realizar un aporte a la comprensión de la estructuración de la economía y la sociedad entre fines de la colonia y las primeras décadas del siglo XIX, proyectando esos elementos en el aspecto político.
Algunas ideas recorren estas páginas. En primer lugar, aunque sea controversial, se presume que las características productivas de La Rioja, su lugar en los caminos, su geografía y su población, permiten comprender, sin determinar, el proceso histórico riojano. En este sentido, al inspirarse en la propuesta de Antonio M. Hespanha otra idea que influye la lectura es la que considera que el territorio encarna la unión entre el espacio, la comunidad humana que lo habita y sus tradiciones, elementos que se ven materializados en la vida de las sociedades (1989, p. 58).
Para desarrollar el argumento se divide el texto en tres partes. En la primera, se desarrolla las características del territorio riojano. En la segunda se detiene en la forma de ocupación del espacio y su relación con los recursos disponibles. En tercera y última, se aborda la población para finalmente, a partir de este recorrido, realizar un balance. Las fuentes disponibles para el estudio de La Rioja están dispersas en distintos reservorios documentales, son recortadas y escasas. 7 Para este artículo se usaron principalmente las disponibles en los archivos de Córdoba, Histórico Provincial (AHPC), en la colección documental Monseñor Pablo Cabrera del ex Instituto de Americanistas (IEA), Arzobispado de Córdoba (AAC) a las que agrego las publicadas por la Junta de Historia y Letras de La Rioja, las de su archivo (AJHL) y las del Archivo Histórico de La Rioja (AHLR).
El territorio riojano
“Su temperamento es ardiente y seco y escasísimo de lluvias”8
La población de La Rioja seguía el camino del agua. Probablemente por eso era escasa en la ciudad y no muy numerosa en la jurisdicción. Pocos ríos atravesaban el territorio riojano y las lluvias no alcanzaban a cubrir las necesidades de sus habitantes. Esta característica que el epígrafe resaltaba de modo conciso se repite en cada texto que trataba sobre La Rioja.
En su célebre Facundo (1845) Domingo F. Sarmiento realizó una descripción de La Rioja que se instaló en el sentido común como un legado:
“El aspecto del país es, por lo general, desolado: el clima, abrasador; la tierra, seca y sin aguas corrientes (…) ay una extraña combinación de montañas y llanuras, de fertilidad y aridez (…) Lo que más me trae a la imaginación estas reminiscencias orientales es el aspecto verdaderamente patriarcal de los campesinos de la Rioja”. 9
El fragmento elegido da cuenta de algunos condimentos que reunía La Rioja: la escasez de agua, su carácter rural y la combinación de fertilidad y aridez.
La lectura sarmientina del orden social riojano incluyó un elemento que, como se dijo, estaba destinado a perdurar y fue el meollo de su argumento: “el aspecto verdaderamente patriarcal de los campesinos”. La descripción del Facundo no abandonó, en las páginas que siguen, el tono sentencioso y pesimista de la descripción que se transcribe. Para él la civilización (ligada a la vida urbana) y el progreso (producto de los cambios tecnológicos cuya clave estaba en la educación) tenían una relación estrecha y dialéctica de oposición a la barbarie asociada a la vida rural y al estilo patriarcal que menciona. Esta relación entre los términos civilización vs barbarie// ciudad vs campaña y las implicancias que tuvieron en las percepciones de los contemporáneos de Sarmiento, pero también de los nuestros, no pueden soslayarse pero deben ser consideradas con cuidado.
En las páginas que siguen se restaura la situación de La Rioja entre fines la colonia y las primeras décadas del siglo XIX, considerando los elementos que constituyeron su territorio a partir de las impresiones que acercan las exiguas fuentes disponibles. 10 Al respecto, se amplía lo que en estas páginas significa territorio.
Como ya se mencionó, se parte de considerar la propuesta de Antonio M. Hespanha para quien el espacio es uno con la comunidad humana que lo habita y con sus tradiciones. De modo tal que, lo político y lo cultural se manifiestan y se materializan dando carnadura al territorio. A partir de estas constataciones Hespanha elabora el concepto de territorialización del poder político. 11 Se entiende a partir de allí que la capacidad que una persona o una institución desarrollan y tienen de expandir su influencia sobre un espacio, lo recorta, lo define y lo dota de sentido. El territorio recortado por ese poder, sobre el que una persona (individual o moral) o institución tiene jurisdicción, crea y espacializa relaciones sociales y establece, al mismo tiempo, una determinada forma de administración y gestión de lo político. Lo que significa que representa de modo particular la organización y legitimación del poder. En este esquema, los recursos naturales, la población y el dominio sobre ellos resultan vitales para sostener a su administrador y gestor a través del tiempo. 12
Este apartado se detiene en dos elementos que moldean la vida humana, el agua y la producción. Ambos marcaron y situaron las características del poder local.
a) La cuestión del agua
Muchas de las explicaciones disponibles sobre el paisaje riojano insisten en subrayar la falta de agua como un elemento marcante de su fisonomía y del temperamento de sus habitantes. Su escasez es considerada “muy perjudicial” para el avecinamiento de los pobladores, el arreglo y orden de sus vidas. Los documentos coinciden en señalar que la situación riojana podía revertirse con un sistema de irrigación que descubriría la potencialidad de un suelo fértil.
Las altas temperaturas y la falta de agua fueron, desde la fundación de la ciudad de todos los Santos de la Nueva Rioja en 1591, un problema para sus moradores. La necesidad de arbitrar el uso de este precioso recurso motivó que en el mes de octubre del año de 1600 (apenas fundada la ciudad) se creara la función de alcalde de aguas y se definieran las pautas para su uso, con el propósito de que “(…) nayde tome más agua que el uno, ni el otro, ni el otro, más que el otro, sino solamente el marco de agua que le toca”. 13 En el mes de junio del mismo año, se elaboró un padrón donde fueron registradas las casas y chacras cercanas a la ciudad que serían abastecidas gracias a los cursos de agua circundantes. 14 Sin embargo, según menciona Gastón Doucet, unos días después del nombramiento del alcalde de aguas, el teniente gobernador “alegando las quejas que se presentaban por los desafueros que aquel cometía en el ejercicio de su cargo, le hizo deponer la vara, y el ayuntamiento asumió entonces, hasta tanto el gobernador dispusiese otra cosa las funciones encomendadas” (Doucet, 1976, p. 401).
En las actas del cabildo de la ciudad, disponibles para la primera década del siglo XVII, la cuestión del agua ocupa un lugar importante. 15 Tal es así que los pedidos relativos a su distribución y uso se trasladaron al formato de los textos de mercedes de tierra dónde se dejaba expresamente dicho qué lados de los cursos de agua y aguadas correspondían a los beneficiarios.
Cuando en 1611 el visitador Francisco de Alfaro llegó a La Rioja, el cabildo vio la oportunidad para reclamar su intervención en la división y distribución de “la poca agua que aquella ciudad tiene para el riego de sus haciendas, que el desorden que en esta había causaba grandísimas discordias entre los vecinos” (Doucet, 1976, p. 394). Para impedir que el agua que debía llegar a la ciudad fuese acaparada donde nacía el cauce del río los Sauces, que venía de la quebrada de Sanagasta, se decidió que la repartija comenzara unos metros más abajo de la chacra del fundador Ramírez de Velazco. 16 Sin embargo, se comprobó que los vecinos violaban esa norma estableciendo cultivos en zonas prohibidas. Luego de haber escuchado las quejas y los pedidos de los pobladores, el día 7 de abril de 1611 el oidor Francisco de Alfaro dictó dieciocho ordenanzas de aguas para la quietud “de la república” haciendo clara referencia a la ciudad de la Rioja y su jurisdicción. 17 Entre las peticiones del cabildo importa en particular la que solicitó un límite de un marco de agua para cada vecino. 18
Como el cumplimiento de los mandatos era responsabilidad del alcalde de aguas, cargo que como se vio de momento se había suprimido, en su reemplazo intervinieron el gobernador, el teniente gobernador y los alcaldes ordinarios reservando al cabildo la función de juzgar las apelaciones. 19 Se estableció que el no cumplimiento de las ordenanzas fuera punido con multas pecuniarias que se fijaron en 100 pesos. No obstante, todo lo anterior no fue suficiente para detener el conflicto que volvió a aparecer a lo largo de los siglos siguientes mostrando que el agua, su manejo y la jurisdicción sobre este recurso, fue un elemento importante de la constitución del poder local como lo mostraron los innumerables pleitos por el tema desparramados en los archivos. 20
La visita del gobernador Juan de Pestaña y Chumacero a La Rioja, en 1755, fue considerada un momento propicio para insistir con las quejas por el uso del agua. Luego de una reunión con los miembros del cabildo para tratar este y otros asuntos, se publicaron los nuevos reglamentos y se designó a Juan Bazán de Cabrera, gobernador de armas de la ciudad, para que se encargase de hacer cumplir la normativa. Como resultado de la inspección de la ciudad y sus alrededores se encontraron algunas irregularidades, como el exceso de dos marcos de agua en las fincas de los padres franciscanos21 y en la del maestre de campo Ignacio de Villafañe, y “un derrumbe grande por donde, derramándose el rio (…) se iba todo a la chacra” del convento mercedario. Por ello Pestaña y Chumacero dictó once disposiciones en materia de aguas que en algunos puntos retomaban las ordenanzas de Alfaro (Doucet, 1983, p. 494).
Con el fin de dar solución a los problemas se decidió la construcción de un estanque para abastecer la ciudad, la edificación de un tablón divisorio en el ramo sur del repartimiento de aguas, la distribución del agua correspondiente a la hacienda de Cochangasta y la posibilidad de que el cabildo multase al alcalde de aguas, cuando lo hubiere, por no cumplir con su trabajo. Siguiendo un criterio diferente al aplicado por Alfaro, al comprobar que las multas eran incobrables, Pestaña y Chumacero bajó los montos, no solo por considerar la pobreza de los riojanos, sino también por creer que el descenso del precio de las contravenciones propiciaría la baja de las infracciones. Unos años después el gobernador interino del Tucumán, Joaquín Espinosa y Dávalos, propuso dejar el tema de las multas y su cobro en manos de un sistema de autoridades vinculadas al agua que implicaban un juez, un alcalde y un ayudante que este último podía elegir “a su satisfacción”. 22
En 1766 el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero duplicó los montos fijados por Pestaña, y comprobando que las disposiciones de Alfaro y el resto de las adiciones eran letra muerta, obligó al Cabildo a que cada año luego de las elecciones capitulares se leyeran las disposiciones en voz alta para que nadie pudiese argüir desconocerlas. 23
El procurador de la ciudad, en 1798 presentó a las autoridades la situación de La Rioja denunciando los abusos que se hacían en el uso del agua. Solicitó con preocupación, se convocara un cabildo abierto que subsanase la situación:
“(este pueblo) desamparado del socorro de las lluvias y oprimido al mesmo tiempo con la constante y acelerada disminución de los arroyos que fertilizaban sus fincas de las quales según la decadencia que demuestran solo quedara dentro de pocos años la memoria de haber sido (…)”.24
Más de un siglo después las medidas parecen conservarse en lo grueso de sus disposiciones, las quejas por los abusos perduraban, pero la cantidad de agua habilitada muestra modificaciones. En 1780, según comenta fraile Felipe Cassales, La Rioja “Mantiene esta Ciudad y sus haciendas un corto arroyo con título de río, el que se distribuye por marcos y medio marcos en días señalados” 25 y finalizando el siglo XVIII casi toda la documentación al respecto habla de dos marcos de agua. 26 De este modo podríamos pensar que lo que se consideró abuso en un momento luego se consagró como norma.
La preocupación por el uso del agua no solo se mencionó en la jurisdicción de la ciudad. En 1806, en el prólogo al padrón del curato de Famatina, su cura doctrinero Nicolás Ortiz de Ocampo, aludió al interés e importancia de tomar medidas para “(…) evitar el desorden de las aguas en el abuso de sus repartimientos, mandando llevar a debido efecto ordenanzas municipales del territorio, establecidas sabiamente por el Sr. Alfaro, Hoydor y Visitador”. Pero iba más allá, propuso designar “en este partido separadamente un alcalde mayor de agua que se desbele sobre su efectivo cumplimento, atropellando con rectitud los respetos poderosos, que ponen al desvalido, aunque tenga mejor derecho en la constitución lamentable, de buscar muchas veces el agua aun para beberla en las sisternas agenas”. 27 El texto de Ortiz de Ocampo muestra que reglamentar el uso de la preciosa agua era necesario, incluso en uno de los curatos mejor irrigados de la jurisdicción. Un documento de 1812, permite ahondar en el tema. Según se indica en el encabezado, Antonio del Canto era alcalde de aguas de Famatina y Carrizal
“nombrado por los Sres Alcaldes de la ciudad de La Rioja, Por quanto combiene a la paz publica y la buena administracion de justicia ordeno y mando en virtud de las facultades que se me han conferido (…) para que este a la mira de la distribución de agua, se me hace preciso formar este auto para que ninguno carezca, ni pierdan los Indios del pueblo de Famatina con la extracción que padecen con los arrenderos de dicho pueblo y Carrizal siendo privilegiados los referidos indios. Lo que quedara el orden prevenido (…)”.28
La información que se tiene sobre el agua entrado el siglo XIX no resulta muy diferente. Según los datos que proporciona el Atlas realizado por Martín De Moussy29 para la Confederación Argentina en la década de 1850:
“La Provincia de la Rioja, (…) posee un solo curso de agua de cierta importancia: es el río Bermejo que parte del pie de la cordillera de los Andes, sigue el Valle de Vinchina, recibe las aguas de los valles de Jachal y de Jagüel y va a perderse en los terrenos arenosos del sur de la provincia de San Juan. Todas las otras corrientes de agua que bajan de las montañas son pronto absorbidas por las arenas, o se pierden en los riegos que se encuentran en todas partes (…) En los lugares donde hay agua la vegetación es exuberante. El trigo es mejor aquí que en cualquier otro punto de la Confederación.”. 30
La dispersión de los pocos caudalosos cursos de agua en el territorio riojano, ver mapa 1, así como la distancia que existía entre los puntos dónde los había y las poblaciones, explica la ubicación de las comunidades diaguitas originarias en esos lugares. Estas habían salvado su derecho al agua gracias a las ordenanzas de Alfaro no obstante, sufrirían el asedio por parte de los españoles que pretendieron quedarse con aquellos derechos que les habían sido concedidos. Finalmente resulta importante mencionar que durante todo el siglo XIX, por lo menos, las ventas y traspaso de tierras de unas manos a otras implicaron siempre los derechos sobre el agua mostrando de este modo el verdadero oro riojano. 31
b) La producción
La economía riojana estuvo orientada hasta finales del siglo XVIII, principalmente a la producción agrícola, para dar lugar en el siglo XIX al ganado vacuno que adquirió un lugar central. En principio, una parte se destinaba al autoconsumo y otra más pequeña al comercio con las jurisdicciones limítrofes, con los puertos cercanos a Copiapó (Chile), con la región altoperuana y con Buenos Aires. Desgraciadamente el escueto balance que se hace aquí responde a la calidad y poca disponibilidad de la información existente como fue advertido por Silvia Palomeque (1989).
En 1765, se solicitaron testimonios al cabildo y a los conventos de la ciudad para componer un cuadro de la situación en que había quedado la jurisdicción luego de una epidemia que la había azotado un año antes dejando como saldo, por lo menos, 600 muertos. 32 En las respuestas que dieron durante los primeros días de diciembre de 1765 se aludió a la pobreza riojana acentuada por la peste. Gracias a este documento se puede considerar algunas cuestiones relativas a la producción local que:
“…se reduce a unas cuantas viñas y chacras con aquellos animales que presisamente son necesarios para su fabor y coductas de trigos y mais que se conducen a mas de ochenta leguas de distancia como tambien par sacar los frutos de dichas viñas a las ciudades inmediatas de esta provicia y en dicha venta pagar a su magestad los reales derechos de alcabala y sizas” 33
Por otro lado, refieren a que “lo arido de estos parajes no permite cresidas crias de ganados ni de yeguas y si algunos las tienen es muy corto y a mucho costo y los que tienen algunas madrinas de mulas... las han comprado por la juridicciones de Chile, Cordova, Santa Fe y Buenos Ayres...”. 34 Así la economía parece organizarse, principalmente, alrededor de la producción de vino, trigo, maíz y algo de ganado, frutos que cubrían las necesidades de subsistencia de su territorio.
Por lo menos, hasta finales del siglo XVIII, la vid fue la producción más importante de La Rioja. Se plantaba en las fincas próximas a la ciudad y en los valles de Famatina y Arauco. 35 El vino y el agua ardiente que se producía se vendía en las poblaciones y ciudades vecinas que eran las consumidoras más importantes (Palomeque-Assadourian, 2003, p. 163). A finales del siglo XVIII a causa de la guerra en Europa, el vino de origen español aumentó un 25% y su consumo fue sustituido por vino riojano en un vasto espacio del interior del Virreinato del Río de la Plata. Según menciona Silvia Palomeque, la falta de vino español benefició al riojano que logró llegar incluso, hasta el litoral convirtiéndose en un producto de sustitución que “originó una serie de reacomodamientos en los circuitos interregionales” (1989, p. 145). Es probable que se tratara del mismo circuito comercial, mencionado en los informes de 1765, establecido con el litoral para el aprovisionamiento de animales a La Rioja.
Dentro del espacio riojano, Famatina, Guandacol y Arauco eran los curatos con más desarrollo agrícola por su mayor disponibilidad de agua proveniente, principalmente, del complejo hídrico propiciado por los ríos Vinchina-Bermejo y Los Sauces para Aruaco. En el norte de la jurisdicción el paso del río Salado irrigaba la zona de Arauco, el resto de la jurisdicción contaba con ríos y riachos muchos de los cuales eran básicamente, cursos de agua estacionales o subterráneos. El padrón de Famatima de 1806, ya citado, describió así su geografía:
“(…) El maiz, y el trigo en cada un año puede pasar de mas de tres mil, y quinientos fanegas de venta, excelente uba y de toda especie, que anualmente producirá al curato por mas de dos mil y quientas cargas de vino, y aguardiente, sin la rica pasa de moscatel, uba comun, higo, y otras frutas, y legumbres, de que generosamente son capaces los terrenos” 36
Aunque el cura haya exagerado la bondad de las tierras famatinas es interesante constatar que su descripción coincide con los datos que presentan las fuentes citadas antes.
Por su parte el informe que en 1806 elevó al provisor diocesano el cura de Guandacol, Manuel F. Herrera, destacaba la prodigalidad de las tierras del valle de Vinchina donde podían identificarse “terrenos sanos y útiles sus aguas en abundancia”. Describiendo las actividades productivas de este valle en particular decía:
“… tienen su empleo principal de labradores cosechan granos en mas abundancia y de mejor calidad y llegaron sus cosechas a cantidad de trecientas fanegas de trigo y siento de mais (…) en este valle hay igualmente el comercio de lana de vicuña y dos sujetos que la emplean, tienen algunos de sus vecinos sus crías de mulas y ganados maiores y menores aunque en corta cantidad y hacen sus tragines de fletes cuio comercio y utilidad redunda en la cantidad de trecientos pesos y la maior providad de cuatro a seis vecinos alcansara a dos mil pesos es lugar aparente para viñas, alfalfares (…)”.37
La representación de los otros dos valles que componía su curato, los de Guandacol y los Hornillos, fue más corta y mucho menos halagüeña, posiblemente porque, como él mismo reconoció, tenía menos disponibilidad de agua. De modo que La Rioja producía para el consumo interno y luego se integraba a circuitos comerciales regionales, sobre todo, a partir de la exportación de trigo, maíz, vino y aguardiente y algo de ganado. La importación de algunos productos de la tierra y bienes de Castilla completarían en corto circuito comercial riojano. 38
Muchas veces, los productores de vino, también eran pequeños comerciantes que al llevar sus efectos al mercado seguramente retornaban con otros, escapando del control fiscal. Es probable, además, que gracias a la venta de los vinos se lograra un retorno en metálico que daba oxígeno a la economía. Mencionó De Moussy que pese a que “las vías de comunicación, necesarias para la explotación completa de todas sus riquezas (se refería a las de La Rioja) no existen o bien están en estado deplorable”. Las relaciones mercantiles riojanas eran fluidas y usuales con Catamarca, Tucumán y Mendoza a donde enviaba sus vinos y a Córdoba. “Se envían naranjas y frutos secos” (De Moussy, (1869)1873, p. 13). La yerba llegaba de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba y, de esta última, recibían algunos ponchos, frazadas y jabón (Palomeque, 1989, p. 137).
Desde antiguo, otro destino para la producción local era Copiapó y sus puertos, distantes unos seis u ocho días de marcha. 39 En contrapartida del vino riojano, desde Chile ingresaban efectos de la tierra como pailas, jarras, espuelas y cencerros hechos de cobre, artesanías, añil de Guatemala y azúcar de Perú. 40 Estos productos comprendían el 66% del total de los de ese origen que se consumían en La Rioja. 41 Respecto de los efectos de Castilla, venían principalmente de Buenos Aires y Córdoba. 42 En 1797 a raíz de un registro suelto de una denuncia se sabe que Vicente Bustos, quien en 1803 figuraba como subdelegado de la real hacienda, 43 tenía “tienda publica de ropas de castilla” 44 como él mismo declara.
Es importante mencionar que según estudia Palomeque, si se considera la relación población/importaciones La Rioja tenía, junto con Catamarca, los más bajos niveles de consumo de productos foráneos. Esto le permite suponer que era una sociedad con acceso a variados y suficientes recursos naturales propios que le permitían alimentar y vestir a su población con lo producido dentro de su jurisdicción (Palomeque, 1989, p. 139).
El ganado también ocupaba un renglón importante. Para la época colonial hay registro del comercio de mulas con el Alto Perú. 45 En el padrón de la Santa Cruzada de 1767, Baigorri dejó constancia de que Joseph Carreño “Tiene más de quatrocientas mulas de edad aperadas para caminar a los Reynos del Peru este presente año” 46 pero, además, otros vecinos de la ciudad vendían mulas, aunque en número menor.
La zona que históricamente concentró la cría de ganado vacuno fue Los Llanos. No obstante, presuponer que desde temprano el volumen de esta producción era importante parece engañoso. En el informe de 1805 elaborado por su cura es contundente respecto de porqué la producción era corta y lo poco que se producía insuficiente para incluir al curato en los circuitos comerciales:
“Son tan cortos los ojos de agua generalmente en este curato que en la maior parte de las estancias apenas tienen agua para beber y muchas de ellas no son firmes porque en los años de pocas llubias se secas, a cuia causa he bisto haberse perdido en la estancia de la Chimenea, y Solca dos viñas de alguna consideración que solo han quedo higueras y guerto de algodón, y este poca utilidad a cuia causa los vecinos de este curato no son Labradores, y solo se ocupan en correr el campo al cuidado de sus ganados vacunos, y menores siendo mui pocos los de esta porción las almas los que tienen algun ganado (…) todos estos tiene su ganado alzado o cimarron (…)”.47
La cría de ganado mayor, principalmente vacas, caballos y vicuñas, abastecía el mercado local y solo una parte pequeña se destinaba a otros compradores. Según el párroco de Guandacol Manuel Herrera, en su curato “(…) hay cuatro o cinco sujetos que unos con otros mantendrán sus sesenta o setenta mulas, y hacen una que otra rara arria, al año con fletes o cosechas de su labranza redundando la utilidad de ellas, por juntos a la cantidad de cien pesos (…)”.48 Como se suponía cien pesos era un monto relativamente pequeño de ganancias considerando, además, que no se tiene discriminado cuanto de ese dinero era producto de la venta del ganado y cuanto de los cereales. Assadourian y Palomeque (2010) señalan que las zonas de Los Llanos y Guandacol eran proveedoras de ganado vacuno para el circuito sanjuanino. Según los autores estos curatos habrían introducido su ganado con destino final los mercados del Pacífico sur y el Norte Chico chileno, a través de Vinchina y Guandacol. Una referencia de principios del siglo XIX informa sobre la existencia de dos “traficantes para la cordillera de Copiapó” que poseían “uno de los potreros del partido de Guandacol”. Se trataba de J. Troncoso y Ramón Díaz a los que Domingo Dávila, del Valle de Anguinán, que le vendió unas 200 cabezas de “ganado bacuno” a razón de 6 pesos cada una.
Un año después, en 1803, también gracias a una deuda con el fisco, se tiene noticia de la existencia de una producción local de mulares que se podría calificar como interesante. Ese año se registraron 100 mulas que vendió Juan Gualberto de la Vega “del partido de los Llanos” a su vecino Justo Pastor Gordillo “a razón de 16 pesos cada una”. 49 No se puede ignorar los montos de las transacciones de ambos vendedores. Mientras que Dávila habría recibido 1200 pesos por la venta de sus vacas, De la Vega recibió 1600 pesos por sus 100 mulas, la mitad de animales de los que vendió Dávila. Esto permite suponer que a principios del siglo XIX el ganado mular seguía siendo más redituable que el vacuno, por lo menos en esta zona. 50
En su informe de 1805, el cura Herrera mencionó que en el valle de Vinchina:
“hay igualmente el comercio de lana de vicuña y dos sujetos que la emplean, tienen algunos de sus vecinos sus crías de mulas y ganados maiores y menores aunque en corta cantidad y hacen sus trajines de fletes (…) hay algún comercio (aunque corto) de ganados maiores con los Reinos de Chile aunque no consecutivamente pero no carece de alguna utilidad”. 51
La descripción del cura daba entidad a los troperos Troncoso y Díaz.
Se puede pensar que la tendencia al aumento de la importancia del vacuno que se observa en las primeras décadas del siglo XIX, está relacionada con la expansión del mercado atlántico, pero sobre todo se correspondió, en la zona, al crecimiento de la producción de plata (1830) y de cobre (desde la década de 1840 en adelante) en Chile (Rosal, 1995). Esta demanda generó la reorientación de la producción del área cuyana hacia los campos de alfalfa para la cría y engorde de ganado vacuno y es posible que incentivara el interés de productores riojanos por sumarse a la satisfacción de ese mercado. 52 Lo cual explicaría que, desde las primeras décadas del siglo XIX se constate un aumento importante de la producción ganadera, vinculada a San Juan, en la zona de Los Llanos. 53
El “Camino del descampado” era una ruta captada por algunos comerciantes de La Rioja. Tenía varios pasos cordilleranos por donde se podían evitar los controles fiscales aligerando de esta manera uno de los condicionantes negativos del comercio para los productores locales. 54 Como señala Palomeque, para “las unidades económicas campesinas, pequeñas o medianas, tenía mucha importancia los circuitos articulados a través de Jáchal, fuera del control fiscal y de los comerciantes importantes de localización urbana” (Palomeque, 2006, p. 279).
La minería fue otro ramo que generó mucho interés y fue de gran importancia para La Rioja. De Moussy dice que “(…) la principal riqueza del país consiste en los yacimientos mineros de Famatina donde la plata, el oro, el cobre, el hierro y el zinc se encuentran en abundancia”. 55 El cura Herrera explicaba que en el Valle de Guandacol, donde una parte de su territorio formaba parte del vinculado de Sañogasta: “Segun se ha reconocido en los contornos y comienzos de entes curato hay lugares minerales, los que, por la poca aplicación de su gente aun se conservan ocultos”. 56 Aunque los yacimientos mostraron ser ricos, su explotación fue difícil y menos próspera de lo esperado. Esta situación generó, como menciona Palomeque, fantasías económicas que se vieron plasmadas, durante los siglos XVIII y XIX, en las inversiones de particulares y la creación de compañías de explotación de minas que no se vieron acompañadas del éxito supuesto. 57
La ocupación de espacio
Desde el punto de vista administrativo entre la colonia y hasta el último tercio del siglo XIX, la jurisdicción riojana se organizó en 5 curatos o partidos. El de la ciudad, el de Famatina, el de Arauco, el de Los Llanos y el de Guandacol. Hasta 1820 dependió de Córdoba tanto en lo referido a su administración civil como eclesiástica. En el primer sentido fue primero una tenencia de gobernación y luego una subdelegación y, en el segundo, una vicaria foránea hasta 1934 cuando se crea la diócesis de La Rioja.
La condición eminentemente rural de la jurisdicción de La Rioja fue una característica que compartió con otras comarcas. La Rioja podría incluirse como parte de las regiones que Tulio Halperin Donghi definió como “de fuerte predominio rural (o continuidad completa entre la elite rural y urbana), con grandes propiedades consolidadas desde antiguo” (1972, p. 412). Allí, la entrega a españoles de tierras que habían pertenecido a los indígenas, resultado de su sometimiento al final de los levantamientos diaguita calchaquíes, dio lugar a la constitución de grandes propiedades. 58
Se piensa que el reducido tamaño y desarrollo de la ciudad muestra el relativo interés que ésta tenía para la elite local. Según Armando Bazán, en el siglo XVIII, las principales familias abandonaron la ciudad y se retiraron a sus propiedades rurales debido a “la rápida extinción de los indios” que habría obligado a los vecinos feudatarios a regresar para atender los negocios que hasta entonces estaban en manos de mayordomos y pobleros (Bazán, 1979, p. 170). Aunque este podría ser un argumento atendible, se considera que la escasa presencia de miembros prometientes de las elites en la ciudad se relacionó, sobre todo, con el hecho de que sus intereses no estaban allí, al margen de que tuvieran personas confiables que los representaban.
Con el propósito de civilizar y educar a los habitantes de La Rioja, en 1788 el gobernador intendente de Córdoba, Marqués de Sobre Monte, recomendaba al virrey Loreto que tomase cartas para lograr la reunión de las poblaciones indígenas dispersas. Esta inquietud era compartida por el clero quien veía comprometido su empeño misional de cuidar la moralidad de sus feligresías. Entre las cuestiones que el cura doctrinero de Famatina, Nicolás Ortiz de Ocampo aconsejaba que “(...) sería convenientísimo obligarlos (se refiere a los indígenas de su doctrina) a que vivan juntos, y en forma de república” a fin de lograr su progreso sugiriendo que su feligresía no se adecuaba a la estructura pueblo de indios fijada por la corona. 59 Lo que interesa resaltar aquí es que la cita confirma la importancia de reunir a los pobladores en un solo espacio de habitación. 60
La idea de fundar nuevas villas para consolidar y expandir las posibilidades económicas, políticas y morales de las poblaciones quedó expresada en el pedido que hizo un grupo de habitantes de Guandacol, a fines del siglo XVIII, 61 y los de Famatina en las primeras décadas del siglo XIX. Pero estas empresas no prosperaron inmediatamente. 62 Así, desde su fundación y durante gran parte del siglo XIX, la ciudad de La Rioja fue la única localidad urbana existente en La Rioja, sede del único Cabildo y luego de las autoridades políticas durante el proceso de construcción y consolidación provincial.
El desarrollo de lo que algunos calificaron como “señoríos”, esto es propiedades rurales que eran la residencia habitual de una docena de familias que constituían la elite regional desde finales del siglo XVII, propició una lógica de conservación y reproducción del grupo a partir del establecimiento de estrategias de alianzas matrimoniales que a la larga los terminó uniendo alrededor de unas pocas Casas. 63 Era usual que estas familias residieran en sus haciendas rurales y solo se desplazaran a la ciudad en los casos necesarios. Esto ocurrió, por ejemplo, en 1815 cuando luego de declarar la independencia de La Rioja el gobernador electo Francisco Brizuela y Doria, declinó el poder en su hijo Ramón y se retiró a su hacienda y vinculado de San Sebastián de Sañogasta para administrar sus bienes. La misma situación fue denunciada en 1823 por la Sala de Representantes cuando el gobernador Nicolás Dávila se trasladó a su hacienda de Nonogasta para desde allí, conducir la provincia en plena crisis. 64 De este modo se puede considerar que el ámbito espacio rural en La Rioja era el lugar del poder.
La visita del oidor Francisco de Alfaro (1611-1612) fue importante no sólo por lo referido al agua, como se dijo al inicio de este trabajo, sino también por las disposiciones que tomó respecto la población. La creación de pueblos de indios fue una medida que pretendía evitar la desnaturalización de los indígenas de la zona convirtiendo a las comunidades en sujetos de derecho. En tal condición los pueblos tenían sus propias autoridades, caciques, mandones y Cabildo. Los mandones, eran una autoridad intermedia, muchas veces designada por las autoridades españolas, que en un punto contrariaba el sentido proclamado con la organización de los Pueblos. 65 Las rebeliones de los pueblos “diaguitas calchaquíes”, ocurridas entre 1630 y 1643, impactaron en el territorio riojano de modo trágico. Una de las principales consecuencias para los indios fue, la pérdida de control sobre su territorio y el inicio de un proceso de “desnaturalización” que, se había dicho, era lo que se pretendía evitar. 66
Siguiendo un plan del gobernador Alonso de Mercado y Villacorta, inspirado en el sistema de las “composiciones de tierras”, los indios desnaturalizados y sus familias fueron organizados según criterios españoles y se vendieron como fuerza de trabajo, junto con la tierra. 67 En mayo de 1667, gracias a la legalización de las composiciones, éstas quedaron equiparadas a las mercedes de encomienda. 68 “Auto de mercedes de encomienda establecía que las familias desnaturalizadas debían residir en la chacra o cuadra del titular del beneficio -que regía por dos vidas- donde sus dueños estaban obligados a “señalarles” tierras, es decir, a destinar unas parcelas dentro de sus propiedades para que construyeran en ellas sus viviendas y cultivaran sus propias sementeras” (Boixadós, 2011, p. 5). Los nuevos encomenderos tenían las mismas obligaciones que los anteriores, debían proteger a los indios y debían garantizar su cristianización. El pago de tributo a la corona fue una obligación que se incorporó posteriormente.
El registro de los indios desnaturalizados y convertidos en “indios de servicio” fue realizado por el gobernador del Tucumán Alonso Mercado y Villacorta en 1667 e incluía a quienes poblaron las encomiendas69 y también, algunas familias e indios “sueltos” tanto de la parcialidad yocavil como Mocoví y Toba, originarias del Chaco que fueron enviadas a la ciudad de La Rioja. Este grupo multiétnico conformaba el de los “indios libres”. A ellos se sumaban mulatos y esclavos constituyendo la fuerza de trabajo de la jurisdicción (Boixadós, 2002, 2012 y 2016). Treinta años más tarde, según los datos obtenidos en la Visita que, en 1693 realizó el oidor Antonio Martínez Luján de Vargas, en La Rioja había 53 encomiendas, pero solo 15 tenían pueblos de indios. Las cifras de población indígena presentadas por el visitador dan cuenta de una severa disminución del número de habitantes de los pueblos. Este deterioro se hizo más patente con el paso del tiempo y se vio agravado por las reformas que impulsaron nuevos empadronamientos de indios con propósitos fiscales y económicos, como fue estudiado y analizado por Roxana Boixadós. 70
Desde finales del siglo XVII, los pueblos de indios de la jurisdicción riojana tenían entre sí cierta semejanza. Su fisonomía era resultado de pautas comunes en la organización de sus residencias, de su trabajo, del servicio a los encomenderos, etc. Este proceso se acompañó de la tendencia a la “homogenización de sus identidades” de la mano de la simplificación del sistema de autoridades étnicas, del uso de nombres genéricos para designarlos, la organización de sus servicios según una normativa “impuesta por la costumbre” y una gran variedad de formas de tributación (Boixadós, 2007/2008).
Entre las visitas realizadas durante el siglo XVIII, la de 1779 resultó relevante porque muestra la puesta en marcha de nuevos criterios de clasificación fruto del movimiento reformador Borbón. Esta política buscaba un reordenamiento general de los pueblos de indios. Según Boixadós, las consecuencias se notarán diez años después cuando “vemos el despliegue y la articulación de dos propuestas integradas bajo un mismo plan: liquidar los pueblos de indios con escasa población rematando sus (…) y aumentar del cobro de los tributos a través de sistemáticos procedimientos de registro y control” (Boixadós, 2016, p. 204). Según la misma autora, para ese año se habían producido por lo menos tres traslados de población de los pueblos de Atiles y Colosacán (Los Llanos) y Anguinán (Famatina). Este último valle, a mediados del siglo XVII, “comenzaba a perfilarse como un espacio de ocupación mixta -indígenas originarios, desnaturalizados e hispanocriollos-, un mosaico (…) que a comienzos del (siglo) siguiente se va a transformar a favor de éstos últimos” (Boixados, 2007/2008, p. 13). 71 Este mismo fenómeno era moneda corriente en Córdoba (Tell-Castro Olañeta, 2011), Catamarca y Tucumán (Rodríguez, 2016) y había sido observado en Santiago del Estero en 1738 durante un Juicio de Residencia cuando denunció que en los Pueblos de Indios vivían españoles, agregados libres y que los indios no se distinguían de los españoles por su vestimenta (Farberman, 2009, p. 2).
En su informe de 1795, el subdelegado de La Rioja Vicente Bustos menciona que los Pueblos de Indios se habían reducido a cuatro y que el número total de tributarios era de cuarenta. Como afirma Boixadós, la estrategia de recaudación dirigida a la población tributaria finalmente tuvo un efecto adverso. Generó el desamparo de los Pueblos sin poder cumplir con el propósito de mejorar la situación fiscal de La Rioja. 72 No obstante, este resultado fue conveniente para quienes estaban en condiciones de hacerse de esas tierras que, no hay que pasar por alto que son las que tenían agua.
Por lo dicho hasta acá, si bien los padrones son una herramienta útil para tener una idea de la situación poblacional no siempre son confiables. Hay que considerar que muchos servían para reformular la población tributaria y sobre todo, desde el último cuarto del siglo XVIII, podría pensarse en que fueron una herramienta para manipular las cifras a partir de cambios en el registro socioétnico de la población con el propósito de acceder a esas tierras (Boixadós, 2016).
La trama de la malla
Dar cuenta del número de pobladores de La Rioja resulta difícil, sobre todo, por la relativa fiabilidad de los registros existentes. No obstante, se cuenta con algunos datos que nos permitirán formarse una idea al respecto.
| Año | Totales de habitantes | Fuente |
|---|---|---|
| 1778 | 9.723 | Larroy, 1927, II: 381-382 |
| 1795 | 14.231 | AAC. Leg. 20, T. II. Boixados-Farberman, 2021: 67 |
| 1814 | 14. 092 | Censo Nacional de 1869: 415 |
| 1825 | 25. 000 | Censo Nacional de 1869: 415 |
| 1830 | 30.000 | Censo Nacional de 1869: 415 |
| 1855 | 34.431 | Censo Nacional de 1869: 415 |
| 1863 | 43.000 | De Moussy, 1863 (1873): 13 |
| 1869 | 48.746 | Censo Nacional de 1869 |
Si se compara las cifras del cuadro con los totales que hay para Buenos Aires y Córdoba (cabecera de la gobernación intendencia y sede de la que dependía La Rioja hasta 1820) 73 se ven diferencias importantes
Tabla 2 Total de habitantes por años para La Rioja, Córdoba y Buenos Aires
| Año | La Rioja | Córdoba | Buenos Aires | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1778 | 9.723 | 40.2222 | Larrouy, 1927, II: 381-382 | |
| 37.288 | Cuesta, 2006 | |||
| 1810 | 42.540 | Johnson et al., 1980 | ||
| 1813 | 71.637 | Arcondo, 1995 | ||
| 1814 | 14. 092 | Censo Nacional de 1869 | ||
| 1869 74 | 48.746 | 210.508 | 495.107 | Censo Nacional de 1869 |
Observando este cuadro orientativo se advierte que en 1778 habría habido 40.222 habitantes en Córdoba mientras que en Buenos Aires 37.288. Vistos en clave comparativa los 9.723 riojanos parecen pocos. Nuevamente para Córdoba el censo de 1813 arrojó una población total de 71.637 habitantes (Arcondo, 1995, p. 32) mientras que los datos para Buenos Aires en 1810 muestran un total de 42.540 personas (Johnson, 1980, p. 331).
Las noticias que se tiene sobre La Rioja figuran en el censo de 1869 y son una estimación que habla de 14.092 habitantes para 1814 mostrando nuevamente una notable diferencia. Lamentablemente los años con datos sobre población no coinciden para los tres espacios y la calidad de las cifras del período colonial son dudosas, por lo que siempre se habla en el terreno de las conjeturas. Lo que sí se tiene para todos los distritos son las cifras del censo de 1869. Gracias a los datos que arrojó este conteo se sabe que para entonces Córdoba tenía 210.508 habitantes, Buenos Aires 495.107 y la Rioja 48.746 que representaban el 2,8% del total de la población argentina que era, para entonces, de 1.736.923 habitantes.
Con las limitaciones ya mencionadas podríamos pensar que la progresión de crecimiento de la población riojana fue de aproximadamente 5000 habitantes cada cinco años. Según las estimaciones del censo de 1869 habría aumentado un 25% cada diez años entre 1829 y 1859, cuando pegó un salto y creció en un 33% para descender luego, aumentando solo un 22% en la década de 1869. Estos valores deben ser considerados cuando se sostiene que las guerras civiles generaron una mengua poblacional como proponen algunos autores. 75
Los datos de 1778 permiten algunas conjeturas para la totalidad de la jurisdicción riojana. Sobre las 9.723 personas, el 25,6 % era indígena, los denominados “mulatos, zambos y negros” fueron anotados según dos calidades, 707 como personas libres (7,27%) y 1199 (12,33%) como esclavos. La población blanca ascendía a 2593 individuos (26,6%) y si se les suman los 24 individuos consignados como religiosos (15) y clérigos (9), el porcentaje varió ínfimamente (26,9%). Por su parte el censo de 1869 en un apartado dedicado a realizar un balance histórico mencionó que, según el conteo de 1814, 3178 personas eran indios (un poco más del 22% de la población), 5017 “personas de color, libres” (36% de la población) y esclavos 1076 (un 7,6% de la población). 76
Si se compara las cifras de 1778 con las del censo de 1869, y se aceptan las clasificaciones dadas en cada censo, se podría decir que el porcentaje de población indígena se mantuvo casi igual. Lo contrario ocurrió con la población que, en 1778, aparecía como “mulatos, zambos y negros” y en 1869 como “personas de color”. En este caso los números aumentaron entre la primera muestra y la del censo nacional en sus dos categorías: libres y esclavos. Como se puede intuir a partir de la presentación tentativa de la población riojana, una de las cuestiones más delicadas y al mismo tiempo ineludible, que aparece es la del mestizaje.
El mestizaje ha generado una importantísima cantidad de trabajos para América Latina y en las últimas décadas también para las áreas que hoy son parte de la Argentina. A los estudios sobre las taxonomías socioétnicas que “definen” a los mestizos de modo situado, se suman los que refieren a los imaginarios existentes sobre los mestizos y los que analizan las identidades mestizas y su posibilidad o no de constituirse en colectivos significantes para sus integrantes. 77 La identidad étnica que se asignó a los pobladores de La Rioja dependió de un complejo proceso dialectico, que implicó la mirada externa de los empadronadores, que fueron quienes asignaron una etiqueta a los censados, pero también obedeció a la forma en que ese rótulo se asumió como propio por parte de los individuos. Además, en esta ecuación la autopercepción y la vivencia de la propia identidad también tuvieron que ver.
Estas cuestiones fueron estudiadas y analizadas de modo exhaustivo por Boixados y Farberman (2021) para el caso de Los Llanos. Las autoras muestran cómo algunos individuos que fueron inscriptos en padrones del temprano siglo XVIII como indios, mulatos o españoles pasaron a los registros de la última parte de ese mismo siglo en otra categoría. Hubo procesos de “blanqueamiento” pero también lo contrario. Las conclusiones a las que llegan, si bien se remiten a un espacio muy particular de la geografía riojana que ellas mismas definen como “un espacio social flexible” (2021, p. 112), constituyen herramientas para pensar la cuestión de las clasificaciones sin que por eso sus conclusiones puedan trasladarse de modo automático a otros espacios como el de Famatina o Arauco donde las sociedades eran mucho menos flexibles.
Finalmente, gracias a las matrículas y padrones existentes para los años 1778 y 1808, es posible hacerse una idea aproximada del estado de la población en los curatos que componían La Rioja a finales de la colonia. Se tienen datos de población de todos los curatos para el año de 1778 y para 1795 solo para dos partidos. De Famatina, Los Llanos y Guandacol se conservaron los padrones que mandó constituir el Provisor de la diócesis Gregorio Funes y que fueron realizados entre 1805 y 1806. Para los años 1807-1808 están los datos del padrón levantado por el párroco Juan Ramón Álvarez, consignado por Boman (1927, p. 228-233). Curiosamente la ciudad de La Rioja es sobre la que menos datos tenemos.
Tabla 3. Distribución de la población en sus curatos, 1778-1808
| Arauco | Famatina | Guandacol | Ciudad | Los Llanos | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778 | 2.518 | 2.064 | 1.167 | 2.172 | 1.838 | 9.699 |
| 1795 | 3.675 | 3.475 | ||||
| 1805 | 1.393 | 3.866 | ||||
| 1806 | 4.034 | |||||
| 1807-1808 | 3.892 |
Fuente: Elaboración propia. Para el año 1778: Larrouy, 1927, pp. 380-382. Para 1795, 1805 y 1806: AAC, Leg. 20, “Matriculas y Padrones”, para Arauco años 1807 y 1808, Boman, 1927, p. 233.
Como se ve, iniciando el siglo XIX Famatina continuó siendo el curato más poblado seguido de muy cerca por Los Llanos y Arauco. Solo después de estos curatos eminentemente rurales, seguían la ciudad y Guandacol, como lo muestra el padrón de 1805, en último lugar.
Agua, población y poder, un balance
Pasando revista a lo que se ha desarrollado hasta aquí, se puede afirmar que la disponibilidad de agua, imprescindible para la vida, se constituyó en un elemento esencial para hacer viable a La Rioja. Su posesión y control fueron importantes para negociar la ocupación y usufrutuo del territorio geográfico, pero también político. Se puede pensar, como vimos para el caso de Famatina, que la necesidad de arbitraje sobre el escaso recurso tenía una doble cara, la de su distribución justa pero también la de los privilegios. La oportunidad de ocupar terrenos con agua, se convirtió en una aspiración que la elite riojana siguió desde su fundación. Varios episodios signaron este deseo: las guerras “diaguitas calchaquíes”, la constitución y luego desarticulación de los pueblos de indios, las encomiendas y la constitución de campos “en común” eran sus marcas.
A lo largo de este artículo se puso en evidencia que el manejo y acceso al agua fueron esenciales para la construcción de la propia Rioja. Este recurso escaso y precioso, del que dependía la vida, la producción agrícola, ganadera y minera, se integró como un elemento decisivo de la naturaleza del poder local. Disponer de agua garantizaba no solo la productividad de la tierra, sino que además daba ascendencia sobre aquellos que la precisaban. Al detenerse un momento en el pedido del cura Ortiz de Ocampo de un alcalde de aguas solo para Famatina, se puede descubrir algunas cuestiones interesantes. La primera y más sencilla fue que la propuesta que realizó de nombrar un alcalde de aguas para que vigilara el uso de tan escaso y preciado recurso muestra la necesidad que había de agua para el crecimiento económico en toda la jurisdicción. Por otra parte, la solicitud de un nombramiento de este orden solo para Famatina revelaba el interés de algunos sectores de la elite riojana por dotarse de instituciones que les permitieran el control del territorio y al mismo tiempo una necesidad de complejizar el tejido político administrativo. 78 De esta forma, la posibilidad de arbitrar el agua de Famatina podía recortar y relocalizar el ejercicio del poder.
La jurisdicción de La Rioja tenía su unidad de sentido en el ordenamiento rural que era el espacio que le proporcionaba las mayores posibilidades económicas para el desarrollo de la vida. La concentración de la población en la campaña, como se mostró, confirma la relación entre disponibilidad de agua, ocupación de espacio y puesta en producción.
Tomando un censo levantado en 1855, incluido como informe en el censo de 1869, en La Rioja había un total de 34.431 habitantes. De ese conjunto solo 4.985 vivían en la ciudad el resto, 29.446 (más del 85% de la población), estaba distribuida en sus cuatro departamentos rurales. Otros datos proporcionados por el mismo censo confirman esta conclusión. Enumeradas las principales profesiones de la población varonil de la Rioja el primer lugar lo tienen los agricultores seguidos de los estancieros, 79 los mineros y los arrieros. 80 Luego de listarlos, el informe agregó “Estos datos fueron reputados bastante exactos. Parece que después la población aumentó notablemente; sobre todo, en los departamentos agrícolas”. Dentro de la lista de ocupaciones de 1855, de 4.356 varones, 3704 (85%) tenía ocupaciones ligadas directamente al campo: agricultores, estancieros y arrieros. Pero, entre los 652 restantes (casi el 15%) había quienes sin dudas vivían en la campaña como es el caso de los mineros (264 individuos que representan el 40% de los 652). Finalmente, de las 388 personas que quedaron en la lista, era posible que algunos comerciantes también estuviesen asentados en la zona rural, lo mismo algún carpintero, carnicero y albañil. Esto reafirma la concepción del carácter rural de La Rioja. Ese patrón de asentamiento estuvo reforzado por la forma en que se organizó la población riojana desde su fundación por los españoles.
La existencia de encomiendas acompañadas por la creación de pueblos de indios, la constitución del Mayorazgo de Sañogasta (entre Famatina y Guandacol) y la formación de estancias y haciendas81 marcaron, no solo el carácter rural de la población, sino una forma de organización del poder. Se apunta a que, para finales del siglo XVIII principios del siglo XIX, el avance en la desestructuración de los pueblos de indios habría impactado en la sociedad riojana. En algunos casos, se abrieron posibilidades nuevas para que miembros de la elite y de los sectores menos prominentes de la sociedad82 para que ocuparan los pueblos declarados vacos. Por otro lado, la población de dichos pueblos tenía para entonces un grado importante de autonomía, movilidad y disponibilidad tanto para las tareas de arreo de ganado como también para batallar. Se puede pensar entonces que, entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX en La Rioja, puede haberse dado un cambio de estatus social, no biológico, que mostraría el carácter mestizo social de una parte sustancial de la población. 83 Lo propio lo muestra Farberman para Santiago del Estero.
Agua y población parecen ser entonces dos elementos que hablan del poder en La Rioja. El agua porque, quien tenía acceso a ella podía no solo hacer productivas sus tierras sino tener ascendencia sobre otros a partir de negociar el acceso al recurso. El agua era imprescindible y daba ascendencia social, se ensayaron formas de acceso comunitario al recurso como también de apropiación de las tierras que la tenían.
Volviendo a la propuesta analítica de Hespanha, el territorio encarnaría la unión entre el espacio, la comunidad humana que lo habita y sus tradiciones y, estos elementos, se materializan en la vida política de las sociedades. La trama de la malla jurisdiccional riojana, constituida por la población que ocupaba el espacio y las instituciones que ésta creó, estuvo influida por el carácter aglomerado o disperso de la comunidad (Hespahna, 1989: 59), estuvo determinada por la dispersión de su exigua población en el espacio. El entramado administrativo era recortado y al mismo tiempo débil en su conexión con la sede de gobierno. El gobierno local, también de dimensión reducida, se organizó según una estructura mínima para el funcionamiento de la jurisdicción, un cabildo (sin edificio propio) una iglesia matriz en construcción permanente, tres conventos (franciscanos, mercedarios y dominicos) y unas pocas casas alrededor de la plaza principal. 84 El poder situado en la campaña, tuvo en los jueces pedáneos y en las Familias, identificadas con Casas, sus referencias políticas. Es probable que a ellos se refiriera Sarmiento cuando hablaba del “aspecto verdaderamente patriarcal de los campesinos”. Sin embargo, reducir a esta imagen la complejidad del mundo rural riojano es despojarlo de sus riquezas. Tanto de aquellas que resultaron de la producción y del comercio, suficientes para autosostenerse, como de la heterogeneidad de su población y de su cultura política que tenía en los vínculos, una de las claves de su funcionamiento.