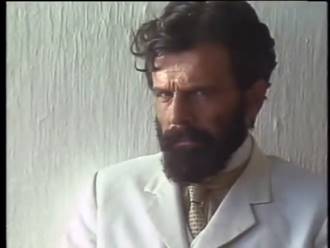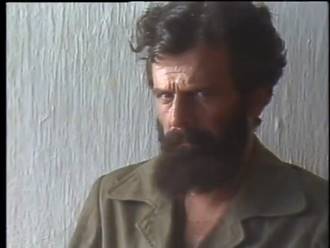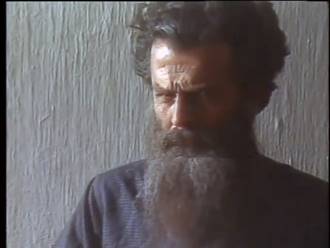Introducción
El retorno de la democracia a la Argentina dio inicio a una serie de transformaciones que tuvieron lugar en distintas esferas de la vida socio-cultural y política del país, entre ellas la televisión. Si bien en términos estructurales no hubo un cambio regulatorio y los medios de comunicación siguieron rigiéndose bajo la Ley de Radiodifusión de la dictadura cívico-militar, la pantalla chica se convirtió en portavoz de nuevos actores, relatos y narrativas que pretendieron romper con el discurso único, homogeneizante y represivo de antaño. En esta línea, uno de los desafíos de la democratización del medio también fue su federalización. Esto es porque hacia principios de la década de 1980, la televisión argentina estaba prácticamente dominada por el poder central de los canales de aire de la entonces Capital Federal. Todavía bajo la gestión del Estado nacional, los canales 7, 9, 11 y 131 concentraban la producción audiovisual televisiva y copaban casi la totalidad de la programación de las distintas señales del interior del país.
Entre las décadas de 1960 y 1970, la provincia de Misiones fue escenario de experiencias de teledifusión de naturaleza privada y estatal. Sin embargo, más allá del tipo de gestión, la televisión estaba delineada por un modelo de tipo comercial que se subordinaba a los intereses de Buenos Aires. Bajo este esquema, la televisión misionera principalmente se dedicó a retransmitir los programas que llegaban de los canales de la capital, ya que la producción local estaba reservada a los pocos noticieros que difundían información de la región. De esta manera, el predominio de contenidos del centro porteño se convirtió en la constante de la grilla televisiva de un medio de comunicación que, además, asumía el rol de ejercer soberanía en una zona de frontera. Como contrapartida, en el año 1984, una de las primeras iniciativas del flamante gobierno democrático fue la creación del Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (SiPTeD). En una provincia en donde los problemas de conectividad dificultaban la escolarización de la población, el proyecto nació con el espíritu de transformar la televisión en una herramienta en pos del fortalecimiento de la educación de los misioneros. Pero lejos de convertirse en un mero canal de difusión, el SiPTeD se constituyó como una productora audiovisual de contenidos educativos y locales que ofrecerían una propuesta alternativa en un medio que se caracterizaba por lo comercial y lo central. Así, los esfuerzos se direccionaron en la construcción y enunciación de una identidad misionera más acorde a los nuevos tiempos democráticos.
Tras la incursión en formatos vinculados a la teleeducación y el documental, en el año 1986, el SiPTeD comenzó a gestar la realización de una superproducción de ficción que fuera capaz de representar la cultura misionera tanto hacia el interior como al exterior de la provincia. Para ello, un año más tarde, el cineasta Eduardo Mignogna se trasladó a la provincia para realizar la miniserie Horacio Quiroga: entre personas y personajes. A partir de la transposición literaria de una serie de cuentos del escritor Horacio Quiroga, los cuatro capítulos televisivos del ciclo construyen una diégesis que entrecruza ficción, realidad, ensueño y proceso creativo para plasmar la vida y obra de Quiroga, quien es tomado como un referente del acervo cultural de la provincia. De esta manera, una ficción televisiva de y sobre Misiones logró irrumpir en una programación que estaba dominada por los enlatados porteños. No obstante, una serie de aspectos -vinculados a su contexto de producción y carácter referencial- provocó que el programa no pudiera librarse de la ya clásica tensión entre “lo local” y lo “central” que imperaba en la televisión misionera. Más allá de la locación y la producción general, esta miniserie pretendidamente misionera fue concebida por un equipo técnico-artístico mayoritariamente porteño que tomó como modelo de la cultura provincial a un escritor uruguayo. Es decir que, así como desde la extranjería Horacio Quiroga se asentó en la selva misionera para captar la cosmovisión del lugar, Eduardo Mignogna, técnicos y actores de la ciudad de Buenos Aires se trasladaron a Misiones para dar cuenta de una cultura local que se referenciaba en una figura foránea que vivía en conflicto con el imaginario de la ciudad.
El objetivo del presente artículo es analizar el programa Horacio Quiroga: entre personas y personajes a través del estudio de las tensiones suscitadas a propósito de los intercambios y disputas entre la cultura local y central. En primer lugar, investigaremos los procesos económico-políticos que incidieron en la conformación del modelo comercial y centralista que caracteriza a la televisión argentina, para luego examinar los orígenes de la televisión de Misiones en tanto medio de comunicación de una provincia de frontera. Posteriormente, indagaremos en las condiciones de posibilidad para la construcción de una televisión moldeada a partir de un acto de enunciación regionalizada. Finalmente, reflexionaremos en torno al contexto de producción y a los aspectos temático-formales de la miniserie con el propósito de considerar cómo se ponen en juego los caracteres “misioneros” y “porteños”.
El centralismo de Buenos Aires y los orígenes de la televisión en Misiones
La historia de la televisión nacional está signada por su carácter comercial y por el fuerte dominio de los canales de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, es preciso que el estudio del desarrollo de la televisión de Misiones -así como el del resto de las provincias argentinas- sea también abordado en función del poder político, económico y cultural ejercido por el centro porteño.
La televisión argentina nació de manera oficial el 17 de octubre de 1951 a partir de la creación de LR3 TV Canal 7.2 De esta manera, el medio surgió y se circunscribió durante casi diez años en la Capital Federal, ya que la mencionada emisora era la única del país y solamente podía ser sintonizada en el ámbito de la ciudad y sus alrededores. A partir de la década de 1960, de manera paulatina, la televisión comenzó a multiplicarse y a trascender los límites de la Avenida General Paz, mediante el surgimiento de nuevos canales, repetidoras y circuitos cerrados de televisión. Sin embargo, su extensión por el territorio nacional no significó su federalización. Por el contrario, la aparición de nuevos canales públicos y privados respondió tanto a las necesidades del mercado como a las directrices establecidas por el poder central de los gobiernos de turno.
Raymond Williams (2011) reflexiona que la evolución temprana de las instituciones del medio televisivo se resume en el contraste entre los modelos del “servicio público” y la “televisión comercial”. Si el primero se vincula a emisoras públicas sin fines de lucro que construyen una programación de tipo cultural-educativa, la segunda se relaciona con empresas privadas cuya producción y distribución se subordina a la lógica del mercado.3 Si bien el Estado jugó un rol central en el desarrollo de la televisión argentina, en el país se adoptó un modelo de tipo comercial. En este sentido, al igual que lo que ocurrió en la mayoría de los países de América Latina, el Estado nacional se limitó a otorgar licencias de explotación a privados y públicos. En términos políticos, los sucesivos gobiernos de facto de la autodenominada “Revolución Libertadora” sancionaron una serie de leyes y decretos que definieron el rumbo del medio.4 Como plantea Guillermo Mastrini (2009), durante aquel período se gestó un modelo televisivo que se caracterizó por la explotación comercial y por un marcado sesgo antiperonista. Unos años más tarde, durante la década del sesenta, la televisión se consolidó como una de las industrias culturales de mayor crecimiento. Asimismo, como señala Octavio Getino (1995), su propagación por el territorio nacional se dio en el marco de un proyecto desarrollista de integración económico-geográfico y de colaboración entre el sector público y privado. Pero lo cierto es que este modelo comercial de tipo competitivo solo beneficiaba a los canales privados que eran oriundos de la ciudad de Buenos Aires. Tal advierte Mastrini (2009), el esquema comunicacional dependiente de la publicidad resultaba inviable en el interior del país y obstaculizaba la producción propia. Por lo tanto, como menciona Hernán Pajoni (2017; 2018), la programación de los canales públicos y privados de las provincias se componía casi íntegramente de los programas que llegaban de los canales 7, 9, 11 y 13 de Buenos Aires. Hacia fines de los años sesenta y principios de los setenta surgió una segunda camada de canales en el interior del país. Ante la escasez de inversiones privadas, los Estados provinciales se hicieron cargo de muchos de ellos con el objetivo de asegurar la cobertura a lo largo y ancho de la Argentina. Además, en el caso de provincias fronterizas como Tierra del Fuego y Misiones la creación de nuevos canales5 también tuvo por objeto la difusión de valores vinculados a la identidad nacional.
A principios de la década del sesenta, Misiones se configuró como una de las provincias pioneras en materia de televisión. Carlos García Da Rosa y Norma Álvarez (2014) precisan que en la provincia se estableció uno de los primeros circuitos de televisión cerrados del país. A partir de la iniciativa de la familia Cormillot,6 entre los años 1962 y 1963, se realizaron las primeras transmisiones experimentales en Posadas y, en 1965, se conformó “Ultravox TV. Sociedad Anónima. Canal 2”, una sociedad que tenía como objetivo la explotación de una estación televisora de circuito cerrado.7 Un año más tarde, los hermanos Bonetti adquirieron el canal y diseñaron una programación -sobre la base de programas de Canal 9 y Canal 11 de Buenos Aires y de unos pocos de producción local- que llegó a ser recibida por más de 4000 abonados. Como plantea Verónica Pérez de Schapovaloff (2005), en el año 1965, Alí Cormillot también instaló Canal 2 de Oberá, una señal de cable de características similares que funcionó hasta 1972. En paralelo a la incursión del sector privado, el Estado nacional también asumió la tarea de llevar la televisión a la provincia. En el año 1960, el presidente Arturo Frondizi autorizó -mediante el Decreto N° 6679- a la Secretaría de Estado de Comunicaciones a llamar a concurso para la instalación de un conjunto de canales de televisión abierta en el país, entre ellos uno en Misiones. Al año siguiente, la provincia creó -a través de la Ley N° 211- el Ente de Radio y Televisión de la Provincia de Misiones con el objetivo de obtener la licencia del futuro canal. El proyecto quedó trunco por los golpes de Estado y las sucesivas intervenciones en la provincia hasta que, entre 1968 y 1969, la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía convocó el concurso y habilitó al gobierno de Misiones a instalar una emisora en Posadas. Finalmente, el 18 de noviembre de 1972, LT 85 TV Canal 12 fue inaugurado como el primer canal de televisión abierta de la provincia, con una programación que principalmente se nutrió de los contenidos de Canal 13 de Buenos Aires. Además de desplazar a las señales de cable, García Da Rosa (2004) considera que durante sus primeros años la nueva emisora cumplió el rol de “argentinizar” y construir soberanía en la frontera.
Uno de los rasgos más distintivos de la provincia de Misiones es su carácter fronterizo. En términos geográficos es un lugar estratégico para la comunicación regional debido a que comparte el noventa y uno por ciento de su frontera con Brasil y Paraguay; posee más de una veintena de pasos fronterizos que propician un fluido intercambio socio-económico; y su cultura se encuentra determinada tanto por la tradición de sus pueblos originarios, el bilingüismo castellano-guaraní, el legado jesuítico y los procesos inmigratorios de países latinoamericanos, europeos y asiáticos. En consecuencia, la construcción de la identidad misionera no está exenta de tensiones. Según García Da Rosa (2004), la naturaleza fronteriza de Misiones jugó un papel de relevancia en la conformación y desarrollo de sus medios de comunicación. Sobre el particular, el investigador advierte la existencia de tres etapas. En primer lugar, un período inicial (1927-1960) en el que la idea de frontera era concebida de manera flexible y la integración se daba “de hecho”. Un segundo momento (1960-1983), marcado por una hipótesis de conflicto en línea con la Doctrina de la Seguridad Nacional, en donde surgieron una serie de estaciones radiales y televisivas que tenían la misión de contrarrestar la supuesta amenaza que representaban los medios de los países limítrofes. Y finalmente, una tercera fase que, de la mano de la restauración democrática, abogó por una vuelta a la convivencia en un espacio en común. De este modo, la televisión nació en una etapa de alta conflictividad socio-política y rápidamente se convirtió en un vehículo para promover los valores de soberanía que eran afines a los idearios de los gobiernos de turno. Sin embargo, no deja de resultar llamativo que la difusión de programas de carácter nacional se tratara en realidad de la retransmisión de los contenidos de los canales de Buenos Aires (que además incluían series y películas norteamericanas). En este sentido, al igual que en el resto de las provincias argentinas, la programación pretendidamente “argentina” era en realidad una programación “porteña”. Como plantea Pablo Heredia (2007), el centralismo se constituye dialécticamente con el regionalismo y la idea moderna de nación es el resultado de una homogeneización cultural. Así, la región metropolitana central emerge como una construcción hegemónica que capitaliza y clausura de modo simbólico el programa de integración regional. Bajo esta dinámica, en el universo mediático de Misiones lo “central” asumió el lugar de lo “nacional” y lo propiamente “misionero” quedó eclipsado.
Hacia la configuración de una televisión regional
En el marco de una televisión dominada por los canales de la ciudad de Buenos Aires, los pocos programas que se producían en Misiones se dedicaban a dar cuenta de los sucesos que ocurrían en la región. Por lo tanto, ante esta especie de “bombardeo” del centro porteño, los envíos realizados en la provincia tenían un especial interés por las cuestiones locales. No obstante, la mayoría de estos se trataban de noticieros o de magazines de bajo presupuesto que se limitaban a abordar temas de actualidad. Como contrapartida, en el año 1984, la creación del SiPTeD significó un cambio de paradigma, ya que por primera vez la provincia se convirtió en escenario de un fenómeno planificado de producción televisiva de contenidos educativos de raigambre regional. En este contexto, la miniserie de ficción Horacio Quiroga: entre personas y personajes fue concebida por el SiPTeD con la finalidad de promover la identidad cultural de la provincia a través de una versión libre de la vida y obra del escritor uruguayo. Para ello el cineasta Eduardo Mignogna y un equipo artístico-técnico -mayoritariamente proveniente de Buenos Aires- se encargaron de reconstruir los días de Quiroga en la selva misionera, a partir del conflictivo y creativo vínculo que el literato mantenía en su ir y venir entre Buenos Aires y Misiones. En tal sentido, tanto el plano creativo como temático-formal del programa exteriorizan una tensión entre los caracteres locales y centrales, que da lugar a una serie de preguntas: ¿qué características tiene que tener una obra regional?, ¿cómo se construye simbólicamente la región?, ¿quién y cómo enuncia? y ¿cómo se posiciona la región en función de otras?
En la Argentina, el campo de estudio del audiovisual regional se encuentra en un estado de conformación y desarrollo, por lo que nos serviremos de la teoría literaria para realizar un primer acercamiento a la problemática de “lo regional”. Ángel Rama (2008) señala que el regionalismo literario latinoamericano nació en el contexto de una literatura que procuraba ser independiente, original y representativa. Asimismo, precisa que hacia el siglo XX el regionalismo se afianzó como un movimiento, con valores regionales y de restauración contra el extranjerismo, que se oponía a la corriente modernista/vanguardista de filiación urbana y eurocentrista. En la esfera nacional, Eduardo Romano (2000) demarca al regionalismo como una producción literaria vinculada a los asuntos de las distintas regiones del país y al margen de la influencia de la ciudad-puerto, que tuvo auge entre los años 1880 y 1950. No obstante, advierte que el calificativo “regional” a menudo tiende a cristalizar en un solo concepto la diversidad de tendencias y formas que existen para referirse a la región.8 Por su parte, Pablo Heredia (2007) indica que “lo regional” es en realidad un locus enunciativo, ya que es un lugar que se configura en un acto de enunciación regionalizada. A su vez, agrega que dicha acción supone una operación identitaria que, al mismo tiempo que expone la diferencia cultural, trastoca la lógica de la “nación homogénea”. Por lo tanto, Heredia (1994) también plantea que todo texto es regional en la medida en que -de modo directo o indirecto- da cuenta de elementos de una cultura regional que son registrados por el autor en el discurso estético.9
Para intentar responder las preguntas formuladas anteriormente, metodológicamente nos apoyaremos en los aportes de Pablo Heredia y analizaremos la miniserie Horacio Quiroga: entre personas y personajes, a partir de las premisas de que toda obra es regional y de que lo regional adquiere forma en un acto enunciativo. Para ello, a continuación, indagaremos tanto en el contexto de producción del programa como en los modos de enunciación del componente referencial de lo “regional” que se encuentran presentes en la obra televisiva.
El contexto de producción entre Misiones y Buenos Aires
El contexto de producción de Horacio Quiroga: entre personas y personajes presenta algunas peculiaridades. Se trata de un programa televisivo declaradamente misionero que no es producto de un canal de televisión y que está realizado por un equipo de profesionales del campo cinematográfico que mayoritariamente es oriundo de Buenos Aires. Presumiblemente, todas estas singularidades encuentren explicación en el hecho de que la miniserie fue una de las primeras producciones de un SiPTeD en conformación que se debatía en torno a cómo producir por fuera de la institución televisiva, construir un espacio de formación profesional al margen de la industria, y generar contenidos educativo-culturales que pudieran irrumpir en una grilla saturada de latas porteñas.
Creado en el año 1984 mediante la Ley N° 2161/84, el SiPTeD es un ente autárquico10 de la provincia de Misiones que nació con el objetivo de promover los medios modernos de comunicación con fines educativos. En una provincia con características geográficas y viales que dificultaban la asistencia escolar, el organismo se inspiró en una experiencia canadiense para desarrollar un modelo teleducativo que permitiera realizar un aporte en materia de educación. Ana Zanotti (1995) explica que en sus orígenes el SiPTeD coordinaba tres áreas vinculadas a la producción de contenidos audiovisuales, a los Teleclubes, y al Programa de Educación Secundaria Abierta (ESA). De esta manera, se dirigió tanto a estudiantes escolarizados como a un público general a partir de medios de comunicación preexistentes (canales de televisión, estaciones de radio y prensa gráfica) y de una vía no mediatizada (Teleclubes).
Patricia Terrero (1999) plantea que, como reacción a un panorama en el que Buenos Aires centralizaba la producción audiovisual nacional, hacia fines de la década de 1980, los canales de televisión de las provincias comenzaron a realizar -con muy bajos recursos- producciones que cubrían la demanda de información local y regional. Si bien el SiPTeD representa un antecedente de este fenómeno, resulta necesario identificar que este no se trata de un canal de televisión que cumple con un cupo de programación local, sino de un ente provincial que funciona específicamente como una productora audiovisual. En consecuencia, uno de sus principales desafíos fue la conformación de equipos de trabajo. Rubén Zamboni (2015) comenta que, para la realización del primer ciclo denominado Teleducación,11 el SiPTeD requirió de los servicios de un camarógrafo y de un editor de Canal 12. No obstante, cuando las autoridades quisieron hacer un salto de inversión y de calidad se solicitó la asistencia de profesionales externos de reconocida trayectoria nacional. Así, en el año 1985 se contrató al cineasta Eduardo Mignogna para la realización de Misiones, su tierra y su gente,12 un ciclo documental de cuatro capítulos dedicado a abordar aspectos histórico-culturales de la provincia. Tras la positiva experiencia del programa, al año siguiente Mignogna fue nuevamente convocado para lo que sería la primera ficción del SiPTeD.
Bajo la producción general del SiPTeD, Horacio Quiroga: entre personas y personajes fue realizado por un equipo mixto cuyos roles principales quedaron a cargo de profesionales de Buenos Aires. Como se puede observar en la ficha técnica, la idea y dirección es de Eduardo Mignogna, el guión de Mignona y Graciela Maglie, la dirección de fotografía de Ricardo De Angelis, el sonido directo de Nerio Barberis, la edición de sonido de José Luis Díaz, la asistencia de dirección de Silvia Bianchi y Fernando Spiner, y la escenografía de Jorge Ferrari. La mayoría de estos realizadores se encontraba iniciando su carrera en el ámbito del cine y el video. Por el contrario, los actores y actrices del elenco contaban con una reconocida trayectoria en el medio por lo que conformaban el star-system cinematográfico y televisivo del momento. Encabezado por Víctor Laplace en el papel de Horacio Quiroga, el staff se completa con personalidades como Bárbara Mujica, Lorenzo Quinteros, Susú Pecoraro, Federico Luppi, Miguel Dedovich, Franklin Caicedo y Emilia Mazer, entre otros.
La realización del proyecto duró aproximadamente nueve meses. Luego de una primera etapa de investigación y redacción del guion, los profesionales de Buenos Aires se reunieron con un pequeño equipo local para rodar en las locaciones de San Ignacio, Garupá, Candelaria y Posadas. Finalmente, los cuatro capítulos fueron editados y posproducidos en la casa productora porteña Metrovisión Producciones. En este punto, resulta notable cómo la experiencia artística de Mignogna, de alguna manera, imprimió de un halo cinematográfico al producto televisivo. En primer lugar, posicionó la figura autoral del director en un medio en el que las tomas de decisiones solían estar a cargo de los productores. Por otra parte, logró extender los tiempos de producción y grabar el ciclo mayoritariamente en escenarios naturales, en el contexto de una televisión acostumbrada a una factura de tipo express que se realizaba en estudios. Y, por último, supo construir un relato a partir de recursos y procedimientos formales heredados del cine. Si bien el programa está grabado en video, los encuadres, el ritmo del montaje y las transiciones guardan más relación con el universo cinematográfico que con una televisión estandarizada en planos y contra planos medios y estáticos. Sobre este aspecto -tal como Paola Margulis (2014) destaca en Misiones, su tierra y su gente- la presencia de un director de fotografía emerge como una incorporación prácticamente inédita para la televisión de la época.
De manera paralela, la miniserie alcanzó una doble función pedagógica. Por un lado, el proyecto se convirtió en una instancia de formación en sí misma, ya que, además de realizar el programa, Mignogna tenía la función de formar cuadros profesionales. En consecuencia, tanto el documental como la ficción a su cargo funcionaron como espacios de aprendizaje para realizadores locales que luego tuvieron continuidad laboral por dentro y fuera del SiPTeD. Por otro lado, el programa plasmó y difundió parte de la diversidad socio-cultural de Misiones, tal era el carácter misional que perseguía el organismo. Así, el ciclo fue incorporado a la currícula del proyecto de Educación Secundaria Abierta y programado de manera periódica en los Teleclubes de la provincia. En cuanto a su televisación, fue emitido a nivel provincial (Canal 12), nacional (Canal 13 de Buenos Aires y sus repetidoras) e internacional (Televisión Española).13
Contrapunto, transformación y disputa en el plano formal y temático
Horacio Quiroga: entre personas y personajes se articula a lo largo de cuatro capítulos -de entre 60 y 75 minutos- en los que se narra la vida y obra de Quiroga, a partir de un recorte en su estadía en Misiones. Si bien es un dato conocido que el escritor se radicó en distintas oportunidades en la localidad de San Ignacio, lo cierto es que Mignogna no se detiene en dar precisiones cronológicas ni en ahondar demasiado en los regresos a Buenos Aires. Sin embargo, la tensión entre “lo local misionero” y “lo central porteño” es uno de los ejes fundamentales sobre el que se vertebra la narración. Tan es así que el programa inicia con la llegada de Quiroga a Misiones y culmina con su suicidio en la capital del país.
Desde el punto de vista formal, Mignogna construye la diégesis a través de una operación intermedial en la que pone en diálogo el lenguaje televisivo con el literario. Así, en términos de Irina Rajewsky (2020), el programa se organiza sobre una transposición medial ya que una selección de cuentos de Quiroga funciona como la fuente y materia prima a partir de la cual se desarrolla el relato.14 A pesar de que no es el objetivo de este trabajo realizar un análisis de tipo transpositivo, resulta necesario señalar que la inclusión de dichos cuentos cumple la función de articular el estrecho vínculo entre “hombre” y “escritor” que orbita la obra de Quiroga, así como la de proponer una cosmovisión en torno a la identidad socio-cultural de Misiones. En primer lugar, Mignogna propone un cruce entre realidad, ficción, ensueño y proceso creativo que fusiona sin solución de continuidad la vida y obra del literato. En consecuencia, los cuentos aparecen hilvanados en un relato en el que de modo indistinto toman la forma de las vivencias que le suceden a Quiroga y/o aparecen como imágenes mentales que ilustran el proceso de escritura. Asimismo, tal advierte el título del ciclo, a menudo se establece un paralelismo de tipo emocional entre las personas y los personajes. En este punto, es conveniente destacar que un sector de la crítica literaria ha catalogado a Quiroga como un artista que -en línea con el modernismo- convirtió su vida en obras. En efecto, Ángel Rama (1968) considera que hacia el año 1904,15 el escritor inició una nueva etapa en la que produjo un tipo de realismo que se veía influenciado en sus experiencias vitales, y en la que concibió a la “sinceridad” y a la “vida” como los objetivos primordiales de la literatura. En consonancia, Noé Jitrik (1959) reflexiona que Quiroga y sus personajes son lo mismo porque estos últimos son producto de su imaginación o bien porque son el resultado de una selección realizada a partir de sus propias vivencias. De esta manera, Mignogna monta una puesta en escena en la que pone en imágenes este vínculo indisoluble entre vida y obra tan presente en la literatura quiroguiana. En segundo lugar, la miniserie hace alusión a la realidad cultural misionera a través de la perspectiva que Quiroga plasmó en quince cuentos16 que, en su mayoría, dan cuenta de caracteres de la provincia. Por lo tanto, Misiones es moldeada a partir del universo literario de un escritor oriundo del departamento uruguayo de Salto que, luego de desarrollar una carrera en Buenos Aires, se estableció en la provincia para contar la vida de la selva a través de sus cuentos. Aunque Quiroga no necesariamente fue identificado como un escritor regionalista,17 hay en sus cuentos misioneros una intención por describir para un otro el color local. Rama (1968) expresa que la incursión en el mundo selvático desembocó en la elaboración de un “cuento de ambiente” que de alguna manera se alinea en el movimiento regionalista iberoamericano. A su vez, Jitrik (1959) detecta en Quiroga una literatura de tipo vernácula que -por fuera del esquema urbano- expresa su entorno pudiendo prescindir de las formas del folclorismo, nacionalismo, costumbrismo y propagandismo empleadas por los pares de su época. Por lo tanto, Mignogna se sirve del enfoque quiroguiano para pensar a la región a partir de lo que Susana Bandieri (1996) denomina un sistema abierto. Es decir, un espacio que -lejos de ser concebido como una totalidad preexistente y homogénea- es construido a partir de las interacciones sociales que lo definen como tal en un espacio y tiempo determinados. Entonces, así como Jitrik advierte que en Quiroga el lugar se encuentra en vínculo con las situaciones que viven los personajes, Mignogna configura a Misiones con la misma lógica: en función de la imponencia de la selva, la singularidad de su flora y fauna, la explotación laboral en las plantaciones, y la mixtura cultural producto de la convergencia de población nativa, brasileña, paraguaya, alemana y británica, entre otras cuestiones.
En este punto, la “extranjería”18 de Quiroga juega un rol central ya que la intención por aprehender el mundo misionero no está exenta de contradicciones. Esta cuestión aparece problematizada en el primer capítulo, cuando Mignogna retoma un intercambio epistolar entre el escritor y Leopoldo Lugones. En este, Quiroga expresa: “Quiero contar lo que veo y que la gente se asombre”, pero Lugones duda sobre si ese nuevo mundo será el único que asome en su literatura al considerar que “Ningún escritor escapa tan rápido a sus recuerdos”. Entonces, lo local entra en tensión con lo central para adquirir un abanico de significados que toman la forma de contrapunto, transformación y disputa. En primer término, tanto el plano visual como el sonoro están trabajados de manera contrapuntística. Casi como una constante visual que se hace presente en el vestuario, los personajes reales y ficticios provenientes de Buenos Aires son representados con colores blancos, y los misioneros en la paleta del marrón. Esta dinámica se hace evidente en la secuencia inicial del ciclo, en la que el personaje de Quiroga llega a Misiones vestido en un traje rigurosamente blanco y, al caer de su bicicleta, empieza a auto-embarrarse con la característica tierra rojiza de la provincia. En la escena final -cuando Quiroga ya está muerto- va a volver a aparecer con la misma ropa, como una presencia fantasmagórica, ante la inmensidad del Río Paraná (Imagen 1 e Imagen 2). Además, el contrapunto se refuerza de modo sonoro, ya que los sonidos diegéticos que representan el sonido ambiente de la naturaleza y de las distintas lenguas de los lugareños contrasta con la música extradiegética de corte académica, asociada al imaginario cultural modernista y urbano de Quiroga. De hecho, el leitmotiv musical de la miniserie es un pasaje de la obertura de Tannhäuser de Richard Wagner, un compositor de cuya obra el escritor era aficionado. Por otra parte, las tensiones con frecuencia tienen lugar en la transformación de Quiroga, quien procura abandonar la idiosincrasia de la ciudad para adentrase en la sintonía de la selva. Así, capítulo a capítulo el personaje encarnado por Víctor Laplace modifica su habla, sus costumbres, su forma de escribir y su aspecto físico. Tan es así que la secuencia de títulos del programa exhibe un morphing19 en el que la fisionomía del escritor pasa de una pulcritud de tipo urbana a una cierta desprolijidad en línea con el hábitat natural (Imagen 3, Imagen 4, Imagen 5 e Imagen 6). Por último, la tirantez también estalla en las contradicciones que al propio Quiroga le surgen por apostar a una nueva vida en Misiones: los interrogantes que le plantean sus colegas literatos, la incertidumbre en torno al tipo de educación que le tiene que brindar a sus hijos, y los constantes reclamos que recibe de sus sucesivas esposas que quieren volver a Buenos Aires.20
Reflexiones finales
Entre las décadas de 1960 y 1970, la televisión misionera se inscribió en un modelo de tipo comercial que supo consolidarse gracias a la estrecha colaboración entre el sector público y privado. Si bien este fenómeno tuvo lugar a nivel nacional, en el caso concreto de Misiones, el medio surgió en un período signado por una hipótesis de conflicto político-territorial. En consecuencia, la televisión también asumió la función de plantar soberanía en una zona de frontera. Sin embargo, un repaso por la grilla de la época demuestra que la programación supuestamente “nacional” en realidad se trataba de la redifusión de contenidos de los canales de aire de la entonces Capital Federal. Como contrapartida y con el retorno de la democracia, el SiPTeD nació como un ente estatal pionero en materia de producción televisiva. De esta manera, la provincia se convirtió en escenario de un proyecto vinculado a la creación de contenidos audiovisuales y educativos orientados a la promoción de la diversidad sociocultural de Misiones. En este contexto, Horacio Quiroga: entre personas y personajes fue concebida como la primera ficción del organismo que apostó por la producción de una televisión regional de calidad y alcance masivo.
A partir del análisis del ciclo televisivo, es posible observar que tanto en el contexto de producción como en los aspectos temático-formales afloran una serie de tensiones entre “lo local” y “lo central” que -en una primera lectura- disparan los siguientes interrogantes: ¿la alta participación de artistas y técnicos de Buenos Aires hace que el programa sea menos misionero? y ¿la literatura de un escritor uruguayo que desarrolló una carrera en la capital porteña puede ser referente de la identidad de la provincia? En la tarea de despejar estas dos incógnitas, los aportes de Pablo Heredia (1994; 2007) resultan fundamentales. Para el investigador toda obra es regional en la medida en la que su autor dice e inscribe elementos de una cultura local, por lo que lo regional se configura a partir de un acto enunciativo. En este sentido, resulta pertinente abordar el componente regional a partir del estudio de cómo se construye y representa esa enunciación regionalizada.
Como también señala Heredia, la región es un espacio de circulación simbólica cuya elaboración no es potestad excluyente del sujeto nativo. Por añadidura, la ratificación o rectificación del modelo homogeneizante propuesto por la metrópoli central depende más del tipo de configuración que se haga de la región que de la procedencia del creador. Al respecto, en un artículo en el que critica a la corriente folclorista,21 el propio Horacio Quiroga advierte que la redacción de relatos de color local no está al alcance de cualquier “publicista urbano”, ya que la tarea requiere que el autor se convierta en un elemento más del ambiente. En este sentido, el contexto de producción de la miniserie devela la existencia de un acto de enunciación ejecutado por un equipo que de manera colectiva y deliberada intenta aprehender y configurar simbólicamente a aquello que concibe como “lo misionero”. Por lo tanto, el predominio de realizadores, técnicos y actores procedentes de Buenos Aires no hace mella en el carácter misionero porque el profundo trabajo de investigación, el rodaje in situ, y la conformación de un equipo mixto en el que circulaban saberes dan cuenta de una transacción virtuosa en torno a la construcción del imaginario cultural de Misiones. Así, las tensiones entre lo local y lo central toman la forma de diálogo e intercambio.
Asimismo, tanto en los cuentos de Horacio Quiroga como en la transposición de Eduardo Mignogna, Misiones es delineada como un “sistema abierto” que se cimenta en su heterogeneidad socio-cultural. Aunque la obra del escritor y del realizador principalmente fue recibida por una otredad ajena a ese mundo local, lo cierto es que -lejos de imitar o ilustrar un arquetipo- la provincia es simbolizada a partir de las interacciones que tienen lugar entre los personajes y su entorno en un cronotopo determinado. Asimismo -desde una óptica quiroguiana que combinaba “vida” y obra”- esta enunciación regionalizada se encuentra absolutamente atravesada por el bagaje cultural de la urbe porteña. Así, las contradicciones suscitadas como producto del choque entre estos dos universos encuentran representación en el plano temático-formal como elementos de contrapunto, transformación y disputa.
Para concluir, es posible aventurar que -en términos de Ángel Rama (2008)- Horacio Quiroga y Eduardo Mignogna son dos “regionalistas plásticos”22 que tuvieron la capacidad de incorporar elementos de una cultura externa para hacer resurgir componentes de la cultura local. Así, en un proceso de transculturación -en el que la región interna responde al impacto de la capital- en la obra de ambos artistas se produce un fenómeno de pérdida, selección, redescubrimiento e incorporación en pos de la revitalización de caracteres del acervo tradicional que se encontraban ocultos u olvidados. En consecuencia, tal como expresa Rama, las operaciones transculturadoras tienen lugar en el nivel de la lengua, la estructura y la cosmovisión. En primer lugar, la lengua es reconocida en su heterogeneidad, ya que el habla de los personajes literarios y televisivos de Misiones refleja la diversidad de los idiomas y acentos presentes en esa zona de frontera, sin la necesidad de caer en operaciones homogeneizadoras y/o estereotípicas. Por otra parte, la estructura literaria de los cuentos retoma ciertos mecanismos de las formas orales y populares, al mismo tiempo que la composición transpositiva de la miniserie logra escenificar el proceso creativo a partir de la problematización de los límites entre realidad y ficción. Por último, la cosmovisión planteada por ambos creadores rompe con la lógica racional de la burguesía urbana para indagar en los misterios de la naturaleza y del espíritu humano.