Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO  uBio
uBio
Compartir
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
versión On-line ISSN 1852-4206
Rev Arg Cs Comp. vol.8 no.1 Córdoba abr. 2016
RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
Escenarios posibles para la dispersión de las especies: en contra de la marea.
De Queiroz, A. (2014). The monkey’s voyage: how improbable journeys shaped the history of life. New York: Basic Books. ISBN 9780465020515
Arteaga Avedaño, María Paula a
a Laboratorio de Aprendizaje y Comportamiento Animal, Universidad de Colombia, Colombia
Enviar correspondencia a: mparteagaa@unal.edu.co
La biogeografía se encarga del cómo, cuándo y por qué de la distribución de especies vegetales y animales. Hoy, la biogeografía conserva un carácter integrador y se complementa con aportes de otras disciplinas.
1. Vicarianza y Dispersión
La vicarianza, en un sentido estricto, se refiere a que el aislamiento por grandes barreras puede dar lugar a la aparición de dos o más especies a partir un ancestro común. Desde la vicarianza, se espera encontrar que los estudios de datación arqueológica (e.g., arqueogenética o datación por radiocarbono) correspondan con hallazgos que indiquen que un ancestro común es más antiguo que la fragmentación de los terrenos en cuestión (e. g., división continental). Sin embargo, la evidencia demuestra que este no siempre es el orden de los sucesos.
La dispersión puede ser normal, la cual corresponde al movimiento entre hábitats continuos en los cuales una especie llegaría por el beneficio de sus recursos. La dispersión también puede ser a larga distancia e implicar un movimiento a través de barreras que impiden un traslado predecible. Cabe resaltar que, la dispersión debe entenderse en función del organismo (e.g., un traslado a través de océanos es poco factible en un roedor, pero muy probable en aves migratorias). Un caso enigmático consiste en especies diferentes, pero que parten de un grupo evolutivo bastante cercano como el mandril (Mandrillus sphinx) de África Central y el mono capuchino (Cebus capuchinus) de Suramérica.
En muchas ocasiones se carece de evidencia de datación arqueológica que permita construir explicaciones integradoras. Alan de Queiroz ofrece ejemplos desconcertantes. Entre ellos, se cree que la bifurcación de monos del Antiguo y Nuevo Mundo se dio aproximadamente hace 40 millones de años. Adicionalmente, se considera que el período de colonización de los monos del Nuevo Mundo fue entre 30 y 50 millones de años atrás y que la separación final entre África y Suramérica fue hace 110 millones de años (Figura 1).
¿Por qué hay monos en ambos lados del Océano Atlántico? De Queiroz ofrece algunas posturas, para Charles Darwin fue difícil considerar que mamíferos pudieran sobrevivir largos viajes oceánicos; de igual modo, le pareció menos probable que monos cruzaran un puente transoceánico. Charles Schuchert, paleontólogo de invertebrados de Yale del siglo XX, al igual que Darwin, concibió que la idea de viajes transoceánicos era absurda. Sin embargo, Schuchert estuvo a favor de un puente de tierra; y apoyó su idea en la existencia de islas volcánicas de gran tamaño en Tristán de Acuña, Santa Helena y Ascensión con rastros de granito.
La vicarianza biogeográfica fue fundada, en gran parte, gracias a la evidencia que soporta la teoría de las placas tectónicas. The Monkey’s Voyage enfatiza que los científicos cometen una falta al adoptar primero teorías biogeográficas (las cuales se convierten en un sesgo) a la hora de plantear aportes inéditos. Por esta razón, de Queiroz resalta que los postulados que se desvían de la vicarianza han tenido una mala reputación. Ante este sesgo, de Queiroz argumenta que el considerar que la vicarianza está basada en evidencia porque está conectada con la “validez” de las placas tectónicas es lo mismo que decir que la dispersión oceánica está basada en evidencia porque no se puede negar la existencia de balsas naturales de vegetación que pueden flotar en el agua.
Figura 1. Línea de tiempo del periodo de colonización de los monos del Nuevo Mundo; y la separación final entre África y Suramérica.
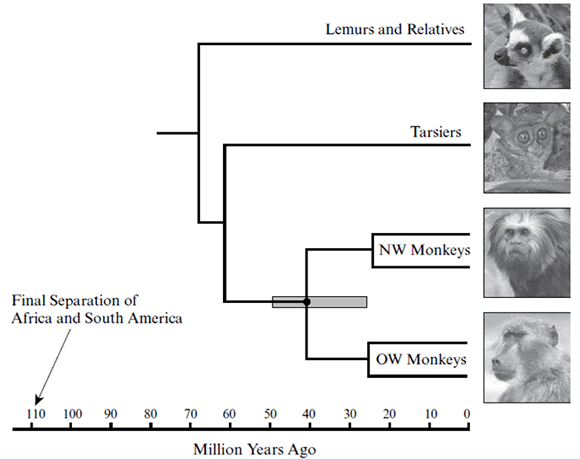
Nota: La figura es un árbol de tiempo primate que indica el periodo probable de colonización del Nuevo Mundo por monos (franja sombreada). La edad más antigua posible de la colonización está estimada razonablemente por la separación entre el linaje de monos del Nuevo y Antiguo Mundo; la edad más reciente posible está estimada por los fósiles más antiguos de monos en el Nuevo Mundo. Este árbol de tiempo ha sido modificado del original de Springer et al. (2012; citado en de Queiroz, 2014). Las imágenes de arriba abajo: Clément Bardot (Lemur catta), Sakurai Midori (sin descripción, especie de familia Tarsiidae), Bjorn Christian Torrissen (Leontopithecus chrysomelas) y Graham Racher (Papio ursinus). Esta imagen es extraída sin modificaciones de Alan de Queiroz, 2014, p. 214.
El aspecto central del libro persuade a los lectores a reflexionar acerca de que no es lo mismo un “cómo posiblemente” a un “cómo realmente”.
1.1. Explicaciones en Historia por William Dray
Alan de Queiroz cita al filósofo William Dray quien en “Laws and Explanation in History” de 1957 refiere cómo la explicación acerca de un hecho puede limitarse a decir cómo un evento pudo haber ocurrido por medio de la presentación de posibles escenarios, sin establecer cómo el suceso realmente ocurrió. Por ejemplo, Stanley Miller en los ‘50s, recreó las condiciones en las cuales una mezcla de compuestos con electricidad terminó en compuestos orgánicos (i.e., aminoácidos). Miller no dijo que había recreado el paso previo al origen de la vida, pero sus experimentos ayudaron a argumentar que es posible que compuestos orgánicos hayan surgido de inorgánicos.
2. Escenarios posibles acerca de la dispersión a larga distancia
A favor de la dispersión, de Queiroz recoge anécdotas como la de Darwin, quien hizo observaciones de semillas en agua de mar, caracoles en extremidades de patos y planteó posibles icebergs como responsables de viajes. En esa misma vía, Alfred Russel Wallace escribió acerca de extensas balsas naturales cubiertas de vegetación dispersándose entre las islas Molucas y Filipinas.
En anfibios, a pesar de su vulnerabilidad a la deshidratación, se cree que el género Ptychadena ha alcanzado viajar distancias extraordinarias sin intervención humana. Se considera que algunas de las ventajas que podrían apoyar la dispersión de anfibios han sido: (a) cúmulos de tierra flotantes en el océano y (b) una superficie fina de agua dulce sobre el mar —que podría impedirles la deshidratación— en ciertas épocas del año.
Una primatóloga, llamada Anne D. Yoder, sugirió recientemente que los ancestros de los lémures pudieron haber hibernado para sobrevivir un viaje de África a Madagascar.
2.1. Complemento de explicaciones de dispersión a larga distancia
El argumento principal de Alan de Queiroz se centra en que las explicaciones biogeográficas deben tener correspondencia integradora con registros de diferentes disciplinas. En la misma vía, es un partidario de que, en congruencia con los registros, se ofrezcan escenarios posibles que expliquen cómo se ha dado la distribución de la vida en La Tierra.
En un una ocasión, The Monkey’s Voyage señala que se ha observado a grupos de individuos (i. e., iguanas iguanas) en balsas naturales; sin embargo, las descripciones más desarrolladas —que favorecen un escenario de dispersión a larga distancia— son de carácter fisonómico exclusivamente. Por ejemplo, se deja de lado el carácter social de las especies. Sería un aporte integrador (de nivel comportamental) el explicar qué tipo de especies logran colonizar nuevos territorios y hacer un ejercicio comparativo.
Por otro lado, en varias ocasiones se hace referencia a roedores que posiblemente se trasladaron entre continentes. ¿En general, los roedores son buenos candidatos para hacer viajes transoceánicos y colonizar nuevos territorios? Por ejemplo, se realizó un estudio en el cual se comparó el comportamiento de neofobia ante comida extraña entre un grupo de ratas de laboratorio y un grupo de ratas salvajes (Modlinska, Stryjek, & Pisula, 2015). Los dos grupos no mostraron diferencias entre los niveles de neofobia a un nuevo alimento; sin embargo, las ratas salvajes tuvieron comportamientos que podrían relacionarse con mayor estrés.
Algunos estudios han hecho esfuerzos por investigar evolutivamente el comportamiento de toma de riesgo; ahondar en su caracterización y comprender su funcionalidad (Dugatkin, 2013). Por ejemplo, Wilson, Coleman, Clark y Biederman (1993) encontraron una relación entre la tendencia a la toma de riesgos y la exploración de objetos novedosos en el pez perca sol.
Una vez acumulada evidencia de tipo comportamental que pueda integrarse a explicaciones biogeográficas, podrían favorecerse o desvirtuarse escenarios posibles de dispersión a larga distancia y la posterior supervivencia o colonización de un nuevo territorio.
Como conclusión, The Monkey’s Voyage cumple con persuadir a los lectores para identificar que la manera en la cual pudo suceder algo, no es lo mismo que demostrar cómo algo efectivamente sucedió. Alan de Queiroz se embarca en una tarea arriesgada al pretender explicar las razones por las cuales la vicarianza se volvió incuestionable y cómo los hallazgos que la contradicen suelen tener mala reputación. La recopilación que Alan hace es una gran contribución a la biogeografía teniendo y reivindica la dispersión de especies. Sin embargo, como se ha señalado, las posibles teorías que apoyan la dispersión a larga distancia pueden verse enriquecidas con explicaciones de tipo comportamental.
Referencias
Dugatkin, L. A. (2013). The Evolution of Risk-Taking. Cerebrum: The Dana Forum on Brain Science, 2013, 1.
Modlinska, K., Stryjek, R., & Pisula, W. (2015) Food neophobia in wild and laboratory rats (multi-strain comparison). Behavioural Processes, 113, 41-50. doi: 10.1016/j.beproc.2014.12.005.
Wilson, D., Coleman, K., Clark, A. B., & Biederman, L. (1993). Shy-Bold Continuum in Pumpkinseed Sunfish (Lepomis gibbosus): An Ecological Study of a Psychological Trait. Journal of Comparative Psychology, 107, 250–260.














