Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO  uBio
uBio
Compartir
Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento
versión On-line ISSN 1852-4206
Rev Arg Cs Comp. vol.8 no.1 Córdoba abr. 2016
ARTÍCULO ORIGINAL
Relación percibida con padres y pares y su asociación con ansiedad y depresión en adolescentes de Entre Ríos
Resset, Santiago a
a Universidad Argentina de la Empresa (UADE-CONICET)Enviar correspondencia a: Resett, S. E-mail: santiago_resett@hotmail.com
Resumen
La adolescencia es una etapa de la vida en la cual se generan profundas transformaciones físicas, cognitivas y sociales. Este trabajo tiene como objetivo determinar si la calidad de los lazos con los pares (hermanos y amigos), predecía la sintomatología de depresión y ansiedad por encima de la relación con padres y madres. Se constituyó una muestra de 1151 alumnos de escuelas medias (46% varones, edad media = 14.7). Se aplicó el Inventario Red de Relaciones de Furman y Buhrmester para medir la calidad de las relaciones, la Escala de Síntomas Psicosomáticos de Rosenberg y el Inventario de Depresión para Niños de Kovacs. Los datos se analizaron en el programa SPSS 20. Los resultados indicaron que la satisfacción con la relación con los pares predecían los niveles de dichos problemas emocionales por encima de los progenitores, pero el efecto de los padres era más significativo. En la discusión se analizan las implicancias de estos hallazgos.
Palabras clave: padres, pares; adolescencia; ansiedad; depresión
Abstract
Perceived relationship with parents and peers and the association with anxiety and depression in adolescents of Entre Ríos Adolescence is a stage of life in which important physical, cognitive, and social transformations are generated. The present study aimed to determine whether the quality of the bonds with peers (siblings and friends) predicted depression and anxiety above and beyond the relationship with parents. To this end, a sample of 1,151 was recruited from middle schools (46% male, mean age= 14.7). Furman and Bhurmester Network of Relationship Inventory was applied to measure the quality of relationships. They also completed Rosenberg Psychosomatic Scale and Kovacs Children Depression Inventory. Data were analyzed using SPSS Program 20. Results indicated that satisfaction with the relationship with peers predicted levels of emotional problems above and beyond the parents, but the bond with parents was more significant in this respect. In the conclusion the implications of these findings are discussed.
Key Words: parents, peers, adolescence, anxiety, depression
Recibido el 29 de mayo de 2015; Recibida la revisión el 09 de septiembre de 2015; Aceptado el 30 de septiembre de 2015
Editaron este Artículo: Ángel Ingier, María Micaela Marín, Aixa Galarza y Daniela Alonso
1. Introducción
Incluso hoy en día, tanto en la comunidad científica como en el público general, se sostiene que la adolescencia es una etapa crítica y turbulenta, en la cual la relación entre padres e hijos es conflictiva. Existen datos empíricos internacionales y nacionales que muestran, en cambio, que es un período en el que se producen grandes cambios físicos, cognitivos y sociales, pero no es una etapa más conflictiva que otras de la vida (por ejemplo, Coleman & Hendry, 2003; Facio, Resett, Mistrorigo & Micocci, 2006; Steinberg, 2008 ).
La familia es el primer y principal ambiente de socialización del niño y del joven. El ambiente familiar es uno de los predictores más robustos para la salud mental de los sujetos (Cummings & Davies, 2010) y pocos autores negarían su vital importancia para el desarrollo psicosocial de un individuo (Collins, Maccoby, Steinberg, Hetherington & Bornstein, 2000).
La relación entre padres y adolescentes es uno de los tópicos más controversiales y que mayor atención ha recibido (Collins & Laursen, 2000). Según Steinberg y Silk (2002), existieron posturas psicoanalíticas que sostenían que para lograr el proceso de individuación de los adolescentes se les tenía que dar un lugar importante al enfrentamiento del adolescente con sus padres. Es cierto que la conflictividad aumenta a principios de la adolescencia, pero luego el nivel de conflicto disminuye, así, la mayoría de los jóvenes se sienten queridos y amados por sus padres (Arnett, 2010; Coleman & Hendry, 2003). Facio y Batistuta (1999) y Facio et al. (2006) demostraron que las relaciones muy conflictivas con los padres y con bajo nivel de apoyo no son normativas y se asocian con un desarrollo psicosocial desviado. Los padres siguen siendo una importante influencia psicosocial para el ajuste de los adolescentes (Steinberg, 2008). Antes de que se desarrolle el apoyo por parte de los amigos, será significativo el ambiente emocional y social de la familia, como señalan numerosos estudios (Allen & Land, 1999; Allen, Hauser, Eickholt, Bell & O'Connor, 1994; DuBois, Burk-Braxton, Swenson, Tevendale, Lockerd & Moran, 2002). Este hecho tempranamente fue señalado por Bowlby (1989), en su teoría del apego.
Existen estudios que indican que hay una relación entre las diferentes problemáticas psicológicas en los sujetos y la percepción que los sujetos guardan de la forma de comportarse de sus padres (Wolfradt, Hempel & Miles, 2003). Los resultados de una investigación en la que se estudiaron diferentes influencias de apoyo en indicadores emocionales, se encontró que la influencia proveniente de los padres era más importante que las provenientes de un amigo íntimo u otro adulto (Demaray & Malecki, 2002). En nuestro medio, los estudios de Richaud de Minzi (2003, 2006), establecieron que los padres cálidos y con niveles adecuados de control tenían hijos con estrategias de afrontamiento más funcionales, eran más empáticos y con mayores habilidades sociales.
En lo relativo a los pares, está bien establecido que ellos contribuyen al desarrollo psicosocial de los sujetos por encima de la escuela y la familia (Parker, Rubin, Erath, Wojslawowicz & Buskirk, 2006). En la etapa adolescente, la relación con los pares posee una importancia socioemocional que aumenta en este período y la cantidad de tiempo que se pasa con los padres disminuye (Arnett, 2010; Coleman & Hendry, 2003). De este modo, en esta etapa, las relaciones con los pares son de gran significancia (Berndt & Savin-Williams, 1993). Asimismo, en dicho período surgen las amistades centradas en el intercambio de confidencias, más que en el compartir actividades (Facio et al., 2006).
Los hermanos pueden considerarse como parte del grupo de pares, sin embargo, se ha estudiado mucho menos la importancia psicosocial de ellos en comparación con la de los padres (Arnett, 2010). La mayoría de las investigaciones se han centrado en la influencia de los padres y las madres sobre el ajuste psicosocial de los sujetos, dejando de lado la influencia de los hermanos (Stocker, Burwell & Briggs, 2002). Aunque se sabe que los hermanos pueden ser una fuente de apoyo muy importante al ser parte del sistema familiar (Arnett, 2010).
Con respecto a los problemas emocionales, se sabe que la sintomatología depresiva y ansiosa se incrementan en la adolescencia y son un gran factor de riesgo para afectar la transición hacia la adultez (La Greca & Harrison, 2005). Además, son los trastornos más comunes, tanto en la adolescencia como en la adultez (Hughes & Gullone, 2010 ). Por ejemplo, un 11% de los adolescentes de 11 a 17 años ha experimentado, al menos, un trastorno depresivo en sus vidas (Marikangas et al., 2010).
En lo referente a la depresión y a la calidad de las relaciones con los padres, se ha encontrado apoyo empírico para un modelo parental de la depresión en la adolescencia (Cole & McPherson, 1993). En esta etapa, una relación problemática previa con los padres puede volverse una fuente de dificultades (Collins & Laursen, 2000). Está bien documentado que el bajo apoyo familiar y los altos niveles de conflicto son factores de riesgo para la depresión (Stark, Banneyer, Wang & Arora, 2012). En la Argentina, Richaud de Minzi (2003), también detectó la vinculación entre la insatisfacción con los vínculos parentales y la sintomatología depresiva.
La calidad de las relaciones con los pares y los problemas emocionales es escasa, ya que la mayoría de los estudios se han enfocado en la asociación entre estos vínculos y los problemas de conductas o externalizantes (Hogue & Steinberg, 1995; Stocker et al., 2002). En lo concerniente a depresión y relaciones de pares, se ha documentado la relación entre las dificultades con los pares y los trastornos emocionales, principalmente la depresión (Borelli & Prinstein, 2006; Conley & Rudolph, 2009; Deater-Deckard, 2001). Así, se sabe que ser rechazado por los coetáneos, por ser demasiado inhibido o muy agresivo, se asociaba con mayor depresión (Facio et al., 2006). Por ejemplo, uno de los efectos más grandes del acoso es sobre la sintomatología depresiva (Hawker & Boulton, 2000; Resett, 2014). En lo relativo a las relaciones con amigos (una de las relaciones de pares más significativas), se sabe que altos niveles de apoyo percibidos por parte de los amigos se asociaba con menores niveles de depresión (Gibson, 2012; La Greca & López, 1998).Al mismo tiempo, altos niveles de conflicto con los amigos se relacionan con una mayor sintomatología depresiva (La Greca & Harrison, 2005).
Poco se ha investigado la relación entre vínculos íntimos y síntomas de ansiedad. La evidencia proveniente de estudios transversales señala en forma consistente la presencia de un estilo de crianza crítico, rechazante y/o sobreprotector o sobrecontrolador por parte de los padres (Dadds & Roth, 2001).
Con respecto a los vínculos extrafamiliares, se ha comprobado que las dificultades con los pardres en la adolescencia –burlas, rechazo- figuran entre los factores de riesgo para la ansiedad y que, en cambio, altos niveles de apoyo por parte de los amigos se asocian con menores niveles de ansiedad (La Greca & Harrison, 2005; Teachman & Allen, 2007). Un estudio con adolescentes en nuestro país detectó que ser victimizado por lo compañeros se asociaba con mayores problemas emocionales, principalmente ansiedad y depresión (Resett, 2014).
Pocos trabajos han investigado la importancia de la calidad de las relaciones con hermanos y la sintomatología internalizante o emocional. Aunque algunos estudios señalan que las relaciones cálidas y con altos niveles de apoyo por parte de ellos, se asocian con una mejor salud mental (Arnett, 2010; Brown, 2004). También, se ha detectado que el conflicto con los hermanos se asociaban con mayor depresión y ansiedad (Stocker et al., 2002).
2. Método
Este trabajo hipotetizó que la satisfacción con la relación con padres y madres sería un predictor más significativo de la sintomatología depresiva y ansiosa que los vínculos con los pares. También se hipotetizó que la satisfacción con los vínculos predeciría una varianza mayor de la sintomatología depresiva que de la ansiosa.
Por todo lo dicho, la importancia de este estudio radicaba en establecer si la calidad de las relaciones con los pares (hermano y mejor amigo/a) contribuía a predecir los niveles de problemas emocionales (depresión y ansiedad) por encima de lo que lo hacían los padres.
2.1. Objetivos .
1) Evaluar el nivel de intercambios negativos y apoyo percibido de padre, madre, hermano y amigo. 2) Observar si la calidad de la relación con pares predicen los problemas emocionales (depresión y ansiedad) luego de controlar la calidad de la relación con los progenitores.
2.1. Diseño
Se trató de un estudio de tipo descriptivo-correlacional y transversal.
2.2. Participantes
Se constituyó una muestra intencional no probabilística de 1.151 alumnos que cursaban estudios de nivel medio en cuatro escuelas públicas de las siguientes localidades de la provincia de Entre Ríos, Argentina: Paraná, Federación, Crespo y San Benito. Un 33% de los alumnos cursaban primer año; 23%, segundo año; 21%, tercer año; 11%, cuarto año y 12%, quinto año. En lo referente a las características sociodemográficas de la muestra, 46% eran varones. El promedio de edad era de 14.5 años (DE = 1.7; Min = 12, Max = 18). Para el presente estudio, se excluyeron 67 casos debido a que carecían de alguno de los vínculos aquí examinados (madre, padre, hermano o amigo).
2.3. Instrumentos
1) Inventario Red de Relaciones de Furman y Buhrmester (1992). Este inventario evalúa las percepciones que niños y jóvenes tienen de las relaciones con sus otros significativos en función de diez cualidades relacionales. Aquí se lo empleó para evaluar la calidad de la relación con progenitores, hermanos y amigos. Cada escala está constituida por tres preguntas de cinco alternativas cada una, que van desde poco o nada (1) hasta al máximo (5). En esta encuesta se incluyeron seis de ellas: Intimidad, Admiración, Amor, Alianza Confiable e Interacciones Negativas (que se compone de Conflicto y Antagonismo). Se les pedía a los sujetos evaluar en qué medida cada cualidad relacional estaba presente en el vínculo con madre, padre, hermano favorito y mejor amigo. Se derivó un índice de Interacciones Negativas promediando Conflicto y Antagonismo, dos escalas de altísima correlación entre sí; también se puede calcular un promedio de Apoyo con cada uno de los suministros de apoyo. Las propiedades psicométricas de dichos instrumentos han sido sólidamente establecidas en numerosos estudios nacionales con muestras de adolescentes y adultos emergentes. En lo relativo a la las consistencias internas, estas fluctúan generalmente entre 0.83 y 0.95; también su validez de constructo está bien establecida. Por ejemplo, la satisfacción de las relaciones con progenitores y pares demostró su asociación con los problemas emocionales (baja autoestima, depresión y ansiedad), autoconcepto y problemas de conducta (agresividad, conducta antisocial y consumo de sustancias) en muestras adolescentes (por ejemplo, Facio et al., 2006). Con respecto a su validez test-retest, se detectó la misma con rs fluctuando entre 0.61 a 0.76 en un intervalo de un año de tiempo (Resett, 2015 ). En el presente trabajo las alfas de Cronbach fluctuaban entre 0.85 y 0.93.
2) Escala Rosenberg de Síntomas Psicosomáticos (1973). Esta escala evalúa la ansiedad sin incluir los componentes cognitivos, sino a través de síntomas de activación del sistema nervioso autónomo con 10 preguntas de cuatro alternativas (Nunca, Casi nunca, Algunas veces o a menudo y Muchas veces). Su consistencia interna en la Argentina ha sido bien establecida con alfas de Cronbach entre 0.74 y 0.78 (Facio et al., 2006). El alfa de Cronbach fue de 0.84 en la presente muestra.
3) Inventario de Depresión para Niños de Kovacs (1992). Este cuestionario, uno de los más usados en el mundo, mide síndrome depresivo -a nivel de estado más que de rasgo- en niños y adolescentes de 7 a 17 años. Consta de 27 ítems de tres alternativas cada uno. Puntajes más altos implican mayor depresión. Sus virtudes psicométricas están bien establecidas en muestras argentinas (Facio & Batistuta, 2004). El alfa de Cronbach de dicho inventario fue de 0.83 en la presente muestra.
2.4. Procedimiento de recolección de datos
Se aseguró a los jóvenes la confidencialidad y el anonimato de las respuestas. Los padres fueron informados de la participación de sus hijos en dicha investigación mediante una nota en el cuaderno de comunicaciones. Las encuestas se aplicaron en el horario normal de clases que la escuela destinó a este fin. Los datos se recogieron entre marzo y julio del año 2014. El director del proyecto de investigación y sus colaboradores aplicaron los cuestionarios.
2.5.Procedimientos Estadísticos
Los datos se analizaron en el programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 20. Para responder al primer objetivo se calcularon estadísticos descriptivos (medias, desviaciones estándar, entre otros) y, para el segundo, regresiones jerárquicas.
3. Resultados
En lo referente al primer objetivo de evaluar la calidad de las relaciones con padres, madres, mejor amigo/a y hermano/a, en la Tabla 1 se presentan los máximos, mínimos, medias y desviaciones estándar para las interacciones negativas (conflicto y antagonismo), los suministros de apoyo y el promedio de apoyo para los distintos vínculos. Todas las interacciones negativas se hallaban por debajo de 2, con excepción de hermano que era 2.34. Los puntajes de apoyo percibido (promedio de los cuatro suministros) se hallaban alrededor de 3.5, con 3.25 para padre, 3.53 para madre 3.61 para amigo y 3.27 para hermano.
Tabla 1. Máximos, mínimos, medias y desviaciones estándar para las interacciones negativas, los suministros de apoyo y el promedio de apoyo para padre, madre, amigo/a y hermano/a percibidos por adolescentes de 12-18 años (N=1084).
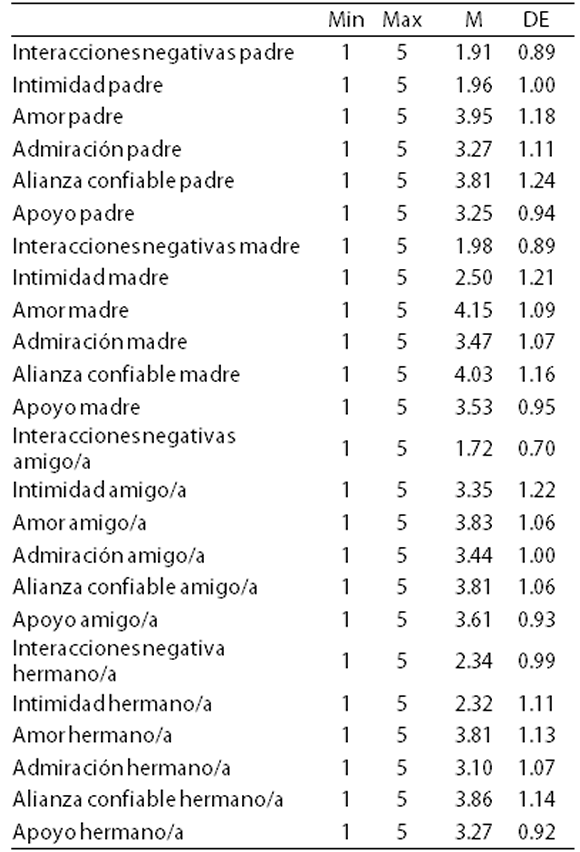
Nota. Los valores pueden fluctuar de 1 (poco o nada) a 5 (máximo).
En la Tabla 2 se presentan los máximos, mínimos, medias y desviaciones estándar para los problemas de depresión y ansiedad. La media para depresión fue 12.22 y, para ansiedad, 9.10.
Con el tercer objetivo de determinar si la calidad de las relaciones con pares (amigo/a y hermano/a) predecían los puntajes de problemas emocionales por encima de las relaciones con padres y madres, se llevaron a cabo regresiones jerárquicas en la cual se colocaban las interacciones negativas y el apoyo promediado de padres y madres en el primer bloque y las interacciones negativas y apoyo promediado con amigos y hermanos en el segundo; los problemas internalizantes o emocionales se colocaban como variables dependientes. Dicho análisis se realizó para depresión y ansiedad. En la Tabla 3, se presentan los resultados para la depresión. La calidad de la relación percibida con ambos progenitores explicaba un 23% de los puntajes en depresión; el segundo bloque incrementaba la ecuación a un 25%. Como se ve en la tabla, ambos bloques eran significativos.
Tabla 2. Máximos, mínimos, medias y desviaciones estándar para depresión y ansiedad en adolescentes de 12-18 años (N= 1084)
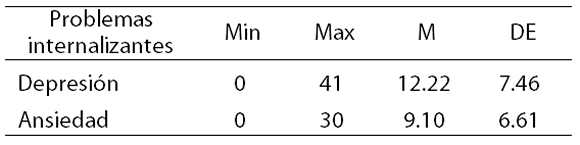
Tabla 3. Predicción de los puntajes de depresión a partir de la calidad de las relaciones con progenitores y pares en adolescentes de 12-18 años (N= 1084).
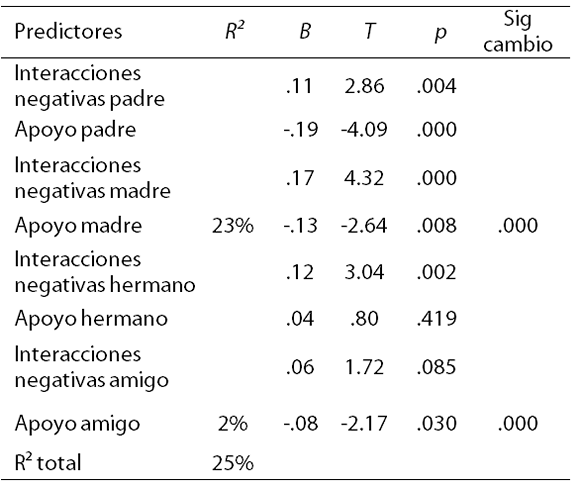
Al llevar a cabo el mismo procedimiento para los puntajes de ansiedad, también se observó que ambos bloques eran significativos. La calidad de las relaciones con los progenitores explicaban un 11% de la varianza de la ansiedad, la satisfacción de los vínculos con los pares incrementaban la misma a un 13%, como se muestra en la Tabla 4.
Tabla 4. Predicción de los puntajes de ansiedad a partir de la calidad de las relaciones con progenitores y pares en adolescentes de 12-18 años (N=1084).
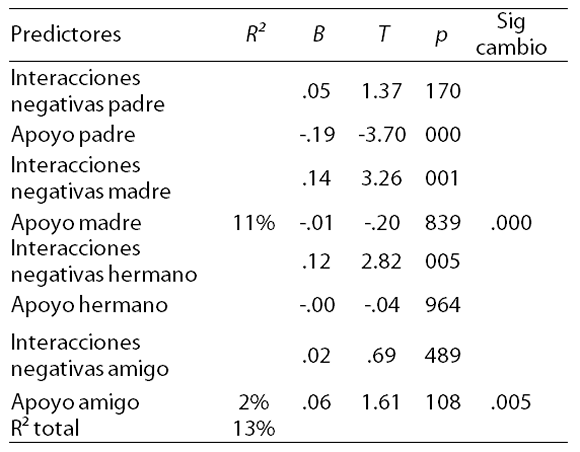
4. Discusión
El propósito del presente trabajo consistió en evaluar si, luego de controlar la calidad de las relaciones con padres y madres (interacciones negativas y apoyo percibido), la satisfacción de los vínculos con los pares (hermanos y amigos) predecían el nivel de sintomatología depresiva y ansiosa. En lo referente al primer objetivo de este escrito, se observó que la mayoría de los adolescentes percibían relaciones cálidas y con bajos niveles de conflictos. Los niveles de apoyo percibidos eran altos para todos los lazos, ya que se encontraban alrededor de mucho (3) y muchísimo (4), con los amigos y madres con los puntajes más altos. En todos los casos, los niveles de interacciones negativas estaban alrededor de algo (2), en el caso de los amigos, los puntajes eran los más bajos. La alta satisfacción de las relaciones con padres y madres no es sorprendente. Numerosos estudios en la Argentina han detectado altos niveles de familismo ( Facio & Batistuta, 1999; Facio & Resett, 2006; Facio et al., 2006), principalmente un lazo muy estrecho con la madre, la cual sigue siendo una importante fuente de apoyo y sólo es desplazada por amigos y pareja a principios de la adultez emergente como principal fuente de apoyo (Facio & Resett, 2010). Incluso, en Argentina, que la madre y el padre se entrometan en asuntos personales de los hijos adolescentes, como amigos y pareja, no son vistos por los jóvenes como una intromisión de los progenitores, sino como una muestra de cariño y preocupación por ellos (Facio & Resett, 2012). El alto nivel de familismo no es un rasgo único de la Argentina, el meta-análisis de Oyserman, Coon y Kemmelmeier (2002) halló que los países de Latinoamérica se caracterizaban por sus altos niveles de colectivismo, principalmente de familismo.
Así en el presente estudio el amor que se percibía por parte de la madre y la creencia de que el vínculo perduraría era más alto que el del amigo. Incluso un estudio en la Argentina (Facio & Resett, 2010), encontró que los adolescentes argentinos informaban menos nivel de conflicto con sus padres que los asiáticos americanos estudiados por Moilanen y Raffaelli (2010).
En lo relativo a cada uno de los suministros de apoyo, los puntajes más bajos se encontraban en la intimidad, principalmente con el padre, ya que para asuntos íntimos los adolescentes prefieren a los amigos (Coleman & Hendry, 2003; Steinberg, 2008). Es sabido que para cuestiones íntimas como sexualidad, problemas con amigos y parejas, los pares eran preferidos por encima de los padres (Facio & Resett, 2007).
Aunque no era un objetivo, se hallaron niveles normales de sintomatología depresiva y ansiosa. Los puntajes se encontraban por debajo de 19 que es lo establecido por la autora del test para postular la presencia de sintomatología depresiva (Kovacs, 1992). También los puntajes de ansiedad eran bajos como indica el autor del test (Rosenberg, 1973) y eran similares a los de los estudios de Facio y otros (2006) que también se hallaban alrededor del puntaje 9. Sin embargo, hay que destacar la antigüedad de los puntos de corte establecido por los autores de los test.
En lo concerniente al segundo objetivo, cuando se estudió si la relación con hermanos y amigos predecían los puntajes de depresión y ansiedad por encima de los lazos con los progenitores, se observó que la calidad de los lazos se asociaban con dichos problemas, pero el tamaño del efecto era pequeño en comparación con el de los padre, ya que la calidad de los lazos con los pares sólo predecía una varianza del 2% para ambos problemas emocionales. Estos resultados indicarían no sólo que los padres siguen siendo una influencia psicosocial de suma importancia para la salud mental de los adolescentes, sino que, además, ejercerían un efecto mucho más grande que el de los hermanos y amigos a este respecto. Como se ha hipotetizado en algunos estudios nacionales, en nuestro país, la familia, principalmente padres y madres, podrían ser mucho más importantes para el desarrollo psicosocial de los jóvenes -en comparación con los países altamente desarrollados- debido a la inestabilidad política, social y económica que caracteriza a la Argentina (Facio & Resett, 2009, 2014). Por ejemplo, Esping-Andersen (1999) habla del estilo mediterráneo –o familista- imperante en las naciones de tradición latina, como Europa del sur y Latinoamérica, en el cual, por las razones antedichas, es la familia la que asiste y ayuda a los ciudadanos.
Considerable evidencia empírica indica que la insatisfacción con los vínculos íntimos (como puede ser la relación con los progenitores, amigos y hermanos), constituye un factor de riesgo para los problemas emocionales, tanto en la adolescencia como en la adultez emergente. Los resultados de este estudio demostraron, de este modo, que la satisfacción con los lazos íntimos predecían un tamaño del efecto grande para los problemas emocionales o internalizantes. Que se haya predicho una mayor varianza de los problemas depresivos, en comparación con los de ansiedad, no es llamativo. Una vasta literatura indica la alta vulnerabilidad de las situaciones interpersonales para la sintomatología de la depresión, principalmente en los años de la adolescencia (Richaud de Minzi, 2005; Rudolph, Flynn & Abaied, 2008). Del mismo modo, también en la Argentina, Facio, Resett y Mistrorigo (2006) detectaron que la calidad de los vínculos con padres y madres era un predictor más importante de la depresión que de la ansiedad, pero en dicho estudio no se evaluó los lazos con amigos. De este modo, se postula que es uno de los problemas internalizantes más afectado por las relaciones interpersonales e, incluso, se ha argumentado por un modelo parental para dicho trastorno (Cole & McPherson, 1993). Recordemos que en dicha etapa se incrementa notoriamente la importancia del grupo de pares, lo cual también vuelve al contexto de pares una posible fuente de estresor también.
Finalmente, como se hipotetizó, la satisfacción con los vínculos parentales fue un predictor más significativo de los problemas emocionales que la calidad de los lazos con hermanos y amigos. También se ve corroborada la hipótesis que postulaba que se explicaría una mayor varianza depresiva que ansiosa.
Las limitaciones del presente estudio fueron, en primer lugar, que los resultados estuvieron limitados por una muestra intencional de Entre Ríos. Debido a esto los resultados no son generalizables a la población adolescente. Por otra parte, se trabajó sólo con adolescentes escolarizados. El panorama puede ser algo diferente en jóvenes no escolarizados, quienes pertenecen a los estratos más desfavorables de la sociedad. Los resultados también se restringieron a una investigación de tipo descriptivo-correlacional y transversal. Por tal motivo, no permiten inferir la direccionalidad de la causalidad de las variables. Otra limitación es que se usó el autoinforme para evaluar todas las variables, lo cual aumenta artificialmente las correlaciones entre ellas por el método de recolección de datos compartido.
En lo relativo a las implicancias prácticas de los resultados, los mismos podrían ser transferidos a la comunidad en general: padres, adolescentes, psicólogos, docentes, prensa, funcionarios políticos, no sólo por su valor teórico, sino para que se desarrollen políticas públicas y programas de intervención para informar y mejorar las relaciones entre padres y adolescentes. Por ejemplo, se podrían diseñar talleres o jornadas destinadas a favorecer las habilidades parentales en la cual se informara a los padres que, es común que los adolescentes se confidencien más con sus amigos, pero que, en cambio, que no se sientan amados por sus padres puede ser un importante factor de riesgo para la sintomatología ansiosa o depresiva. Dichos talleres o capacitaciones podrían ser llevados a cabo en las escuelas, ya que dichas instituciones continúan siendo espacios de una gran relevancia para los jóvenes y en la cual pasan buena parte de su tiempo.
Futuras líneas de investigación deberían estudiar la calidad de la relación de los adolescentes con sus padres y madres longitudinalmente y su asociación con la ansiedad y la depresión para determinar diferentes trayectorias individuales: ¿existen adolescentes que mejoraran progresivamente la satisfacción con sus progenitores?; ¿otros empeoran?; ¿qué tan grande es la estabilidad en la satisfacción con los vínculos?; ¿pueden ser los lazos satisfactorios con amigos factores protectores ante relaciones parentales insatisfactorias?, ¿existen trayectorias diferentes para varones y mujeres? Dicho tipo de estudio también permitiría inferir la direccionalidad de la causalidad entre la satisfacción con los vínculos y los problemas internalizantes. Posiblemente existan influencias bidireccionales, pero sería relevante establecer si los lazos con los padres son predictores más significativos de los problemas emocionales, o si la sintomatología ansiosa y depresiva predice en mayor medida la calidad de las relaciones. Por otra parte, futuros estudios deberían controlar factores genéticos y de temperamento, de los hijos como de sus padres, que pueden hacer covariar las dos variables aquí examinadas.
Referencias
Allen, J.P., Hauser, S., Eickholt, C., Bell, K., & O'Connor, T. (1994). Autonomy and relatedness in family interactions as predictors of expressions of negative adolescent affect. Journal of Research on adolescence, 4, 535-552.
Allen, J. P., & Land, D. (1999). Attachment in adolescence. In J. Cassidy & P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research and clinical applications. Nueva York: Guilford Press. [ Links ]
Arnett, J. J. (2010). Adolescence and Emerging Adulthood. A cultural approach. Nueva Jersey: Prentice Hall.
Berndt, T. J., & Savin-Williams, R. C. (1993). Peer relations and friendships. In P. H. Tolan y B. Cohler (Eds.), Handbook of clinical research and practice with adolescents (pp. 203-219). Nueva York: John Wiley.
Borelli, J. L., & Prinstein, M. J. (2006). Reciprocal, longitudinal associations between adolescents’ negative feedback-seeking, depressive symptoms, and friendship perceptions. Journal of Abnormal Child Psychology, 34, 159-169.
Bowlby, J. (1989). Una base segura. Barcelona: Paidós. [ Links ]
Brown, B. (2004). Adolescents’ relationships with peers. In Lerner, R. & Steinberg, L. (Eds.), Handbook of Adolescent Psychology (pp. 363-394). Nueva York: John Wiley.
Cole, D.A., & McPherson, A. E., (1993) Relation of family subsystems to adolescent depression: Implementing a new family assessment strategy, Journal of Family Psychology, 7, 119-133.
Coleman, J., & Hendry, L. (2003). The nature of adolescence. Londres: Routledge. [ Links ]
Collins, W., A., & Laursen, B. (2000). Parent-adolescent relationships and influences. In Jessor, R. (Ed.), New Perspectives on Adolescent Risk Behavior (pp. 319-362). Cambridge: Cambridge University Press. [ Links ]
Collins, W., A., Maccoby, E., Steinberg, L., Hetherington, E., & Bornstein, M. (2000). Contemporary research on parenting: The case for nature and nurture. American Psychologist, 55(2), 218-232. [ Links ]
Conley, C. S., & Rudolph, K. D. (2009). The emerging sex difference in adolescent depression: Interacting contributions of puberty and peer stress. Development and Psychopathology, 21, 593-620.
Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2010). Marital conflict and children: An emotional security perspective. Nueva York: Guilford.
Dadds, M. R., & Roth, J. H. (2001). Family processes in the development of anxiety problems. En M. W. Vasey & M. Dadds (Eds.), The developmental psychopathology of anxiety (pp. 205–230). Nueva York: Oxford University Press.
Deater-Deckard, K. (2001). Annotation: Recent research examining the role of peer relationships in the development of psychopathology. Journal of Child Psychology, Psychiatry, and Allied Disciplines, 42, 565–579.
Demaray, M. K., & Malecki, C. K. (2002). Critical levels of perceived social support associated with student adjustment. School Psychology Quarterly, 17, 213-241. [ Links ]
DuBois, D. L., Burk-Braxton, C., Swenson, L. P., Tevendale, H. D., Lockerd, E. M., & Moran, B. L. (2002). Getting by with a little help from self and others: Self-esteem and social support as resources during early adolescence. Developmental Psychology, 38, 822-839.
Esping-Andersen, G. (1999). Social foundations of post-industrial. Oxford: Oxford University Press.
Facio, A., & Batistuta, M. (1999). Los adolescentes y sus padres. Una investigación argentina. Paraná: Facultad de Ciencias de la Educación, UNER. [ Links ]
Facio, A., & Batistuta, M. (2004). El Inventario de Depresión para Niños de Kovacs en una muestra comunitaria de adolescentes argentinos. Revista Investigaciones en Psicología, 9(2), 77-91.
Facio, A., & Resett, S. (2006). Argentina. In J. Arnett (Ed.), Routledge International Encyclopedia of Adolescence. Nueva York: Routledge.
Facio, A., & Resett, S. (2007). Desarrollo de las relaciones con padres y hermanos en adolescentes argentinos. Revista Cuatrimestral Apuntes de Psicología del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y la Universidad de Sevilla, 25(3), 255-266.
Facio, A., & Resett, S. (2009, julio). Happy Emerging Adults in Argentina: How do they make it? Trabajo presentado en el XI Congreso de Psicología Europeo, Oslo, Noruega.
Facio, A., & Resett, S. (2010, marzo). Similar but Different: Argentinean Parent-Adolescent Relationship. Trabajo presentado en la XIII Society for Research on Adolescence Biennial Meeting, Filadelfia, Estados Unidos. [ Links ]
Facio, A., & Resett, S. (2012, marzo). Promotion of autonomy or promotion ofindependence? Which parenting construct better predicts psychosocialfunctioning? Trabajo presentado en la XIV Biennial Meeting de la Society for Research on Adolescence, Vancouver, Canadá.
Facio, A., & Resett, S. (2014). Work, Romantic Relationships and Life Satisfaction in Argentinean Emerging Adults. Emerging Adulthood, 2(1), 27 - 35.
Facio, A., Resett, S., & Mistrorigo, C. (2006, mayo). Which is the most stressful relationship in Argentinian Late adolescents? Trabajo presentado en la X Conferencia de la European Association on Research Adolescent, Antalya, Turquía. [ Links ]
Facio, A., Resett, S., Mistrorigo, C., & Micocci, F. (2006). Los adolescentes argentinos. Cómo piensan y sienten. Buenos Aires: Editorial Lugar.
Furman, W., & Buhrmester, D. (1992). Age and sex differences in perceptions of networks of personal relationships. Child Development, 63, 103-115. [ Links ]
Gibson, R. (2012). Perceived interpersonal support as protective factors for adolescent depressive symptoms. University of Tennessee Honors Thesis Projects: Tennessee.
Hawker, D. S., & Boulton, M. J. (2000). Twenty years’ research on peer victimization and psychosocial maladjustment: a meta-analytic review of crosssectional studies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 441–455.
Hogue, A., & Steinberg, L. (1995). Homophily of internalized distress in adolescent peer groups. Developmental Psychology, 31, 897-906. [ Links ]
Hughes, E. K., & Gullone, E. (2010). Reciprocal relationships between parent and adolescent internalizing symptoms. Journal of Family Psychology, 24(2), 115-124.
Kovacs, M. (1992). Children’s Depression Inventory Manual. North Tonawanda: Multi Health Systems.
La Greca, A. M., & Harrison, H. W. (2005). Adolescent peer relations, Friendships and romantic relationships: Do they predict social anxiety and depression? Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 49-61. [ Links ]
La Greca, A. M., & López, N. (1998). Social anxiety among adolescents: Linkages with peer relations and friendships. Journal of Abnormal Child Psychology, 26, 83-94.
Merikangas, K. R., He, J. P., Burstein, M., Swanson, S. A., Avenevoli, S., Cui, L., Benjet, C., Georgiades, K., & Swendsen, J. (2010). Lifetime prevalence of mental disorders in U.S. adolescents: results from the National Comorbidity Survey Replication Adolescent Supplement (NCS-A). Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 49, 980–989.
Moilanen, K. L., & Raffaelli, M. (2010). Support and conflict in ethnically diverse young adults’ relationships with parents and friends. International Journal of Behavioral Development, 34, 46-52.
Oyserman, D., Coon, H. M., & Kemmelmeier, M. (2002). Rethinking individualism and collectivism: Evaluation of theoretical assumptions and meta-analysis. Psychological Bulletin, 128, 3–72.
Parker, J. G., Rubin, K. H., Erath, S., Wojslawowicz, J. C., & Buskirk, A. (2006). Peer Aggressionrelationships, child development, and adjustment: A developmental psychopathology perspective. In D. Cicchetti (Ed.), Developmental Psychopathology: Vol. 2: Risk, disorder, and adaptation (pp. 419-493). Nueva York: John Wiley.
Resett, S. (2014). Bullying, víctimas, agresores, agresor-víctimas y correlatos psicológicos. Acta Psiquiátrica y Psicológica de la América Latina, 60(3), 171-183.
Resett, S. (2015). Propiedades psicométricas del Inventario Red de Relaciones de Furman y Buhrmester. Manuscrito en preparación.
Richaud de Minzi, M. C. (julio, 2003). Estilos parentales y estrategias de afrontamiento en niños. Trabajo presentado en el XXIX Congreso Interamericano de Psicología, Lima, Perú.
Richaud de Minzi, M. C. (2005). Loneliness and Depression in Middle and Late Childhood: It’s Relationship To Attachment and Parental Styles. Journal of Genetic Psychology, 167, 189-210.
Richaud de Minzi, M. C. (julio, 2006). Children perception of parental empathy in relation with children empathy and social skills. Trabajo presentado en el XVII Congreso de Psicología Aplicada, Atenas, Grecia. [ Links ]
Rosenberg, M. (1973). La autoimagen del adolescente y la sociedad. Buenos Aires: Paidós.
Rudolph, K. D., Flynn, M., & Abaied, J. L. (2008). A developmental perspective on interpersonal theories of youth depression. In J. R. Z. Abela & B. L. Hankin (Eds.), Handbook of depression in children and adolescents (pp. 79–102). Nueva York: Guilford.
Stark, K. D., Banneyer, K., Wang, L., & Arora, P. (2012). Child and adolescent depression in the family. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 1, 161–184.
Steinberg, L. (2008). Adolescence. Octava edición. Nueva York: McGraw-Hill.
Steinberg, L., & Silk, J. S. (2002). Parenting adolescents. In I. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting. Vol. I. Children and parenting (pp. 103-134). Mahwah: Erlbaum.
Stocker, C. Burwell, R., & Briggs, M. (2002). Sibling conflict in middle childhood predicts children's adjustment in early adolescence. Journal of Family Psychology, 16, 50-57. [ Links ]
Teachman, B. A., & Allen, J. P. (2007). Development of social anxiety: Social interaction predictors of implicit and explicit fear of negative evaluation. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 63-78.
Wolfradt, U., Hempel, S., & Miles, J. N. V. (2003). Perceived parenting styles, depersonalisation, anxiety, and coping behavior in normal adolescents. Personality and Individual Differences, 34, 521-32. [ Links ]














