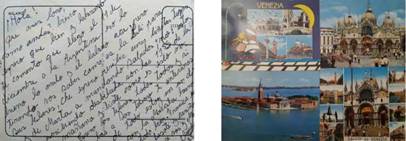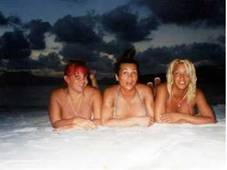Presentación
Claudia Pía Baudracco junto a María Belén Correa fundaron la Asociación de Travestís Argentinas a principios de la década de 1990. Luego de años de represión y detenciones, Claudia se embarcó en la lucha por la derogación de los edictos policiales, por los derechos de las personas que viven con VIH, por el uso medicinal del cannabis, y especialmente desde 2008 impulsó la discusión y redacción de la Ley de Identidad de Género. Falleció en marzo de 2012, unos meses antes de la aprobación de la Ley. A partir de ese momento, María Belén emprendería la concreción de uno de los grandes sueños de Claudia: crear un Archivo de la Memoria Trans con las colecciones de fotos conservadas por las compañeras.
María Marta Aversa es docente e historiadora por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad Nacional de San Martín. Forma parte del grupo de Historia Social y Género del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género (FFyL-UBA) y del Núcleo en Historia Social y Cultural del Mundo del Trabajo (IDAES-UNSAM). En 2018, comenzó la tarea de organizar las carpetas de documentos personales, escritos, libros, revistas, folletos y objetos que Claudia fue recolectando a lo largo de su vida en el marco de la Biblioteca & Museo Claudia Pía Baudracco. Hoy dirige el Espacio de Documentación Biblioteca y Museo Claudia Pía Baudracco y acaba de publicar junto con Matías Máximo el libro Si te viera tu madre. Activismos y andanzas de Claudia Pía Baudracco (EDULP, 2022). Matías Máximo es periodista y desde siempre acompañó con sus crónicas las luchas y actividades del colectivo trans-travesti. Dice María Marta: “Así fue que, como amigas y hermanas de la vida, porque nos conocimos muy jóvenes entre finales de 1980 y principios de 1990, decidimos contar las andanzas y activismos de Claudia Pía. Desde mi lugar compartiendo la escritura con Matías, y Belén impulsando la edición de este valioso libro de vivencias e imágenes".
A fines de 2018, se hizo una reunión para cumplir uno de los últimos deseos de Claudia Pía Baudracco, La Gorda. En un ritual pagano y a la vez sagrado se esparcieron sus cenizas en diferentes provincias, en simultáneo, mientras sonaba música de cachengue, comíamos una bacanal de cosas ricas y fumábamos otras, como a ella le gustaba cada vez que se juntaba entre pares. Esa noche quedó inaugurada la Biblioteca & Museo Claudia Pía Baudracco, un espacio para visitar su archivo que es enorme e invaluable: hay fotos, cartas, postales, todas las remeras de ATTTA (Asociación de Travestís Transexuales y Transgéneros de Argentina), tarjetas de llamadas telefónicas, largas listas de comidas que compraba en el penal, su tuquero preferido, otras fotos, suyas, de aquellas y otras más. Toda una época que por muchos años quedó fuera de “la historia oficial" y estuvo solo en la sección policiales, aunque ella sabía que en algún momento sus recuerdos serían valorados y por eso los guardaba.
Claudia se hizo los pechos de muy joven y realizó varias fotos frente a edificios históricos. Era una manera de desafiar la represión en esos años de "apertura democrática”.
Aquella noche de cenizas conocí a Matías Máximo, quien me preguntó por el libro de Claudia, que aparecía en el documental del cineasta Andrés Rubiño. Ahí tuve que explicarle que el libro nunca lo pude escribir, que llegar a presentar ambos había sido un sueño compartido con el director y con Patricia Rasmussen; también la película y la biografía de La Gorda, pero nunca llegué, no se pudo dar, y en el camino falleció Patricia.
Luego de ese primer encuentro con Matías nos pusimos a trabajar con rigor y disciplina, nos juntábamos los sábados para revisar sus documentos personales, sus fotos, sus objetos, tratando de organizar esa vida arrolladora en capítulos. En esas charlas, rodeados de muchas cajas repletas de recuerdos, empezamos a pensar y escribir la historia de Claudia. La primera pregunta que siempre surge es cómo existe tanto material de archivo de una travestí, que pasó por un sinfín de comisarías, superó allanamientos, huyó al exilio en Italia y pasó tres años en un penal federal por una causa armada por la Gendarmería. Ante eso, mi respuesta siempre fue la misma, porque tengo grabadas sus palabras y siguen resonando las risas que compartíamos con María Belén Correa, la fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans, cuando La Gorda me decía: “Martita vos guardá todo que algún día van a escribir mi libro y van a hacer mi museo".
Así fue como todas las “íntimas", es decir el círculo familiar de Claudia nos tomamos muy en serio esa consigna. Las vidas trans en las décadas de 1990 y 2000 eran un torbellino, pero nosotras (Claudia, María Belén y quien escribe) encontrábamos la manera de guardar cada papelito, cada trámite y fotos que se iban acumulando con el correr del tiempo.
La noche anterior a celebrar su comunión, Claudia se levantó a escondidas de su madre, para hacerle unas costuras a su pantalón para que quedara bien ajustado en la cola y amplio abajo "tipo Oxford”.
En los años 1980 y 1990 viajar en colectivo era una odisea, nunca sabías sI te tocaba un operativo policial, te bajaban y terminabas en la comisaría. Por eso, siempre se viajaba acompañada y con la mejor onda.
Fotos de cuando vivía en la pensión de San Telmo. A finales de los 80 y en los 90 era muy difícil alquilar una vivienda o un departamento para una trans. Por eso muchas vivían en pensiones de la ciudad de Buenos Aires o en villas del conurbano.
Ese abrumador respaldo documental nos animó a contar todo lo que íbamos hablando en nuestras charlas. Fue así como una historiadora y un periodista nos lanzamos a la esperada y deseada tarea de escribir el libro, con una mezcla de registros: entrevistas, crónicas en tercera persona, ensayos en primera e imágenes.
La existencia de notas periodísticas, de expedientes, informes de la abogada y cartas entre otras cosas (con la insistencia amorosa de Matías, a quien le estaré eternamente agradecida) nos dieron la seguridad de que había llegado el momento de contar todo. De escribir una historia de una de las militantes trans más importantes de la Argentina y Latinoamérica, que contenía experiencias compartidas entre travestis, pero que eran desconocidas o invisibilizadas por el resto de la sociedad. Las inyecciones caseras de siliconas en las mismas mesas donde comíamos, las muertes a causa de esas aplicaciones, el abandono en los hospitales como NN porque ninguna se animaba a contar lo que había pasado, el hacer la calle como salga, a veces prostituyéndose y otras veces comerciando algo de cocaína.
Durante años esas historias estuvieron vedadas, las narrábamos en encuentros de pares, porque en el fondo todas conocíamos cómo había muerto aquella, lo que le había pasado a tal y la historia de la que sobrevivió porque se pudo escapar a Europa. De hecho, la primera muestra del Archivo de la Memoria Trans exhibida en el espacio de la ex Esma en diciembre de 2017 tuvo como título: “Esta se fue, a esta la mataron, esta murió". Esas eran las frases que pronunciábamos mientras mirábamos una foto de los años 1980 o 1990.
Los sábados en el boliche Fénix, del cruce de Florencio Varela, se encontraban las “chicas” de Capital y provincia. Entre cumbias y copeteos se realizaron las primeras asambleas.
Esa experiencia compartida con Claudia, desde muy jóvenes, me persuadió a escribir sin límites, porque entendí que lo que no contaba era una cuota de impunidad sobre las compañeras que ya no están, víctimas de la policía, asesinadas por algún cliente o abandonadas a su suerte por el Estado.
No fue fácil para quienes conocíamos a Claudia, pero cuando nosotras dudábamos, la certeza y el saber periodístico de Matías Máximo nos demostraban que esta historia debía rescatar las andanzas y las militancias, porque así se luchaba en esos años: resistiendo en calabozos y organizándose en boliches o zonas “rojas".
Con esa libertad conversábamos en las entrevistas con amigos, familiares, compañeras y con la abogada pionera, Ángela Vanni, quien concientizó a las chicas para firmar y escribir “Apelo" en cada detención, de movilizarse por sus derechos y de luchar contra los edictos policiales.
María Belén, Claudia, Alejandra y Fabiana o Sarita posando en el departamento de la calle Armenia en plena Capital. En ese lugar, comenzaron las primeras reuniones con las chicas y la abogada Ángela Vanni.
Postal enviada por Claudia a su amigo “Pachu” desde Italia. Entre 1991 y 1992, realizó dos viajes para trabajar y juntar euros. En Milán, Claudia conoció la libertad de trabajar en las calles, de ir a comer a un restaurant, o de viajar en tren los fines de semana para conocer nuevos lugares.
Crónicas sobre la muerte por aplicación de silicona en el departamento de Armenia.
Ángela Vanni descubrió esta foto colgada en el pizarrón del Área de Moralidad del Departamento Central de Policía.
En 2021, nos decidimos a terminar un borrador para presentarlo a la editorial de la Universidad de La Plata. En noviembre salió la primera versión digital y gratuita de Si te viera tu madre. El libro contenía entrevistas hechas por nosotros, una entrevista realizada a Claudia un tiempo antes de su muerte, el discurso emblemático que dio en la Comisión Parlamentaria, en 2011, cuando se discutían los proyectos de la Ley de Género, y tres crónicas, de nuestra pluma, dedicadas a su infancia, los furiosos 1990 y los años 2000 hasta su fallecimiento en marzo de 2012. Entre sus páginas aparecen intercaladas las imágenes del fondo documental de Claudia Pía Baudracco: fotos, cartas, postales, denuncias judiciales, las primeras redacciones de la Asociación de Travestis Argentina (ATA).
Claudia, Marcela “La rompe coche" María Belén de vacaciones en Camboriú, Brasil.
Nota por la inauguración del boliche “Si te viera tu madre" en la ciudad de Santiago del Estero. Durante un año Claudia junto a un socio tuvo el primer boliche gay del lugar. En la inauguración participaron Daniel La Busato y Mariana Fernández, quienes posan en la foto.
Una vez publicado, comenzamos a conversar con María Belén Correa sobre la posibilidad de realizar una edición en papel, como le hubiese gustado a La Gorda. Un libro grande, que llamara la atención, como lo hacía ella.
Así fue que el Archivo de la Memoria Trans tomó el desafió de convertirse en editorial de esta nueva versión de Si te viera tu madre. En esta iniciativa se reforzó el carácter y el lugar del archivo fotográfico y documental de Claudia. De hecho, el equipo editor del Archivo de la Memoria Trans tomó la acertada decisión de armar dos libros en uno: en la primera parte, se encuentran las entrevistas y crónicas y, en la segunda, se realizó un exhaustivo recorrido por las diferentes etapas de la vida de La Gorda a través de su fondo documental.
La selección de fotos, cartas, recuerdos y documentos se organizó como esos viejos álbumes o diarios íntimos, típicos de los años 1980, donde uno podía pegar calcos o escribir pensamientos. Se intentaba recrear una práctica muy habitual que las “chicas" tenían en esos años de encierro. En la casilla más precaria o en la habitación de pen-2 Material del Fondo documental Claudia Pía Baudracco. Archivo de la Memoria Trans. Biblioteca & Museo Claudia Pía Baudracco más vieja que habitaban, siempre había un álbum de fotos, con sus anotaciones: las fechas de cumpleaños, las palabras de amor para el “papi", los nombres de las que posaban en la ruta o en el boliche.
El libro de Claudia tenía que lograr reconstruir su historia y recrear sus tiempos. Por eso, en sus páginas las palabras y los documentos juegan un rol fundamental, ambos reponen los pasos y las experiencias de esta luchadora.
Si te viera tu madre recorre las distintas etapas de 42 años potentes, vividos apasionadamente por una travesti que se convirtió en una gran militante, que luchó por la derogación de los edictos policiales y por la implementación de la Ley de Identidad de Género en nuestro país.
Es una crónica escrita a cuatro manos, con muchas voces e imágenes, que ha tratado de contar sin juicios de valor, cómo Claudia (y junto a ella tantas otras compañeras) desde los márgenes transitó con firmeza, desparpajo y valor esos tiempos de exclusión y violencia. Esta es la historia de una travesti que construyó su camino esquivando patrulleros y reclamando sus derechos frente a un Estado que las abandonaba y una sociedad que rara vez miraba lo que pasaba.