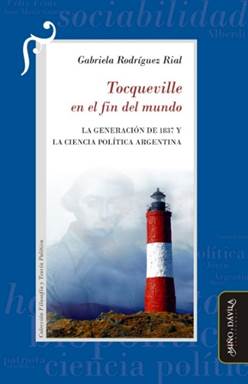En su libro Tocqueville en el fin del mundo: la Generación de 1837 y la ciencia política argentina, la profesora y académica argentina Gabriela Rodríguez Rial se anima a responder una pregunta que, la mayoría de las veces, rodeamos sin encarar: ¿cómo hacer ciencia política en Argentina? Como la autora sabe, si bien en todas las ciencias este interrogante supone a la vez un qué y un cómo -una definición de la disciplina y de su objeto, así como un método de abordaje-, la ciencia política presenta una particularidad, que reside en su objeto. Es decir, justamente el objeto es la política, que envuelve necesariamente una dimensión práctica y una reflexión en torno a las instituciones y su actualización. Julio Pinto, uno de los principales maestros de nuestra autora, a quien -entre otros- el libro está dedicado, sintetiza este espíritu en la siguiente cita: “(…) es esta la causa de que haya existido siempre en la ciencia política una ineludible relación circular entre la teoría y la práctica, entre el desenvolvimiento científico de la disciplina y los valores políticos que lo estimulan” (Pinto, 2003, p. 13).
Ahora bien, la originalidad de este libro radica en que Rodríguez Rial halla la respuesta a esta pregunta aquí, en el fin del mundo: en el encuentro entre Alexis de Tocqueville y una de las generaciones que marcó el siglo XIX argentino, la Generación de 1837. La autora recupera el legado político e intelectual de una estirpe de pensamiento nacional para pensar el sentido de la democracia en nuestro país. Con una pluma en la que se combinan la escritura literaria y la académica, y basándose en un profundo trabajo de archivo, en su libro revela, además de fascinantes datos (narrados con humor y agudeza), el pensamiento político de Tocqueville y de algunos miembros de la Joven Argentina, así como las maneras en las que incidió la interpretación tocquevilliana en los análisis de la realidad política de los sudamericanos. Se trata de un libro sobre la ciencia política argentina, para nutrir a la ciencia política argentina, que nos sirve de faro -y como veremos, nuestro uso de esta metáfora no es inocente- para seguir pensando nuestro centro-fin del mundo.
Comencemos por el principio, siguiendo el ordenado recorrido que nos propone la autora. ¿Por qué Alexis de Tocqueville? ¿Por qué la Generación de 1837? ¿Y por qué escribir un libro sobre ambos? Estas son las preguntas que, más o menos explícitamente, Rodríguez Rial se plantea en la introducción. La respuesta es, en parte, personal, pero también teórico-política. ¿Por qué? Porque como confiesa la autora, si bien la Generación de 1837 es su obsesión personal hace ya varios años, lo que la llevó a escribir este libro más que una obsesión es una pasión: la pasión por la política y por la ciencia política. Esta última cuestión, justamente, es la piedra de toque que une todos los interrogantes anteriores y que dio origen a este libro: la pregunta por la existencia de una ciencia política tocquevilliana en Argentina. Es en el discurso de la sesión pública anual de la academia de ciencias morales y políticas -que un Tocqueville ya maduro pronuncia como su presidente en 1852- en el que Rodríguez Rial encuentra pistas para caracterizar la nueva ciencia política que él propone para un “mundo enteramente nuevo” (Rodríguez Rial, 2022, p. 13). Desgranando este discurso, en las primeras páginas del libro, la autora presenta el modelo de ciencia política inaugurado por Tocqueville, una ciencia política empírica que no renuncia a la teoría, que combina filosofía política y estudios económicos, sociales y culturales, y que observa y describe para explicar e interpretar, sin intención de presentar verdades absolutas.
Cruzando el Atlántico, en el hemisferio sur del continente americano, un grupo (que comenzó siendo) de jóvenes leyó apasionadamente La democracia en América. Como Rodríguez Rial da cuenta, con una buena cuota de humor e ironía, sus miembros no carecían de talento, pero tampoco de vicios, uno de los cuales fue no poder dejar atrás las rencillas personales. A pesar de esto, coincidieron en dos puntos, que la autora denomina con atino “el dogma tocquevilliano de la Generación de 1837”: la concepción de la democracia como estado social, producto de las revoluciones modernas, y la concepción de una ciencia política basada en las herramientas heurísticas y los fundamentos epistemológicos tocquevillianos apropiados para abordarla. Estos puntos son el núcleo de las dos hipótesis que, con distinto énfasis, la autora desarrolla en cada capítulo: que Alexis de Tocqueville se convierte en una especie de faro para estos personajes que, preocupados por organizar políticamente el enigma democrático en el fin del mundo, llevan adelante modos aún vigentes de hacer ciencia política. Justamente esta imagen, la del faro del fin del mundo, que no por casualidad compone la tapa del libro, es la que se dibuja al final de la introducción. Este movimiento, además de sumamente bello, es revolucionario, porque con él se propone dislocar, descentrar y poner a nuestro país, a nuestros pensadores, y a nuestra ciencia política, en el centro de escena.
Si la introducción es la hoja de ruta para adentrarnos al texto, el primer capítulo funciona como mapa del territorio a transitar. La protagonista de este primer capítulo es la sociabilidad generacional que une a los miembros de la Generación de 1837. La noción de sociabilidad es, en efecto, una de las centrales del libro, que Rodríguez Rial entiende, despliega y analiza en tres sentidos. El primero, como categoría o herramienta heurística de la historia política, remite a las prácticas sociales que vinculan a un conjunto de individuos en un espacio determinado; el segundo, en tanto vocablo propio del lenguaje político de la Generación de 1837, indica un momento avanzado del proceso civilizatorio occidental; y el tercero, como semántica política compartida entre la Generación y Tocqueville sobre el objeto y el papel de la Ciencia Política, y sobre la concepción de la democracia como estado social. Los apartados del capítulo se abocan a la primera de estas acepciones, que es abordada desde cuatro aristas: los espacios de sociabilidad, la idoneidad del término “Generación de 1837” para denominar a esta élite político-intelectual que comparte una identidad común, su estructura (miembros) y etapas, y el sentido común tocquevilliano. Estos cuatro aspectos permiten a la autora no solo ofrecer un retrato general de esta generación, en términos de identidad y vínculos de pertenencia, sino también contextualizar el campo político intelectual al que pertenecen las figuras que protagonizarán los capítulos siguientes. Muchos de los nombres, fechas, e instituciones, así como nociones vertebrales del argumento, son adelantadas en este capítulo.
Con respecto a los espacios de sociabilidad, Rodríguez Rial señala tres tipos, que van desde las sociedades políticas altamente institucionalizados y con nóminas explícitas, como la Joven Argentina, hasta instituciones escolares o grupos de lectura, pasando por proyectos editoriales, como La Moda y El Zonda. En el segundo apartado, con la erudición que la caracteriza, la autora justifica por qué elige el apelativo “Generación de 1837” -frente a otras opciones posibles como “escuela”, “juvenilia” o “Generación romántica”- basándose en la propia autopercepción de algunos de sus miembros de ser una “generación nueva”, en su cercanía etaria (casi todos nacidos entre 1809 y 1813), y en la cohesión doctrinaria y política que los distingue de otras generaciones, como la de Mayo de 1810 y la rivadaviana de 1820-1830. En el tercer apartado Rodríguez Rial aborda la sociabilidad desde un punto de vista estructural. Se vale de la sociología de los campos y el habitus de Pierre Bourdieu para presentar una suerte de “listado” o “nómina” de los miembros de este grupo, combinándola con el análisis de redes para identificar los cambios en la sociabilidad en cuatro etapas, en las que distintos personajes y modos de vinculación alcanzan preponderancia. Este apartado revela los matices entre los miembros, los puntos de contacto y de distancia políticos, ideológicos y culturales, e incluso personales, así como los lazos de amistad y tensión que existían entre ellos. El cuarto y último apartado, se enfoca en la sociabilidad desde una “notable convergencia” que, a pesar de las diferencias arriba señaladas, mantuvo unidos a todos estos hombres “a lo largo de los años” (Rodríguez Rial, 2022, p. 52): la concepción de la democracia como estado social. Esta sociabilidad compartida, entonces, tiene nombre y apellido: Alexis de Tocqueville. Es esta concepción de la democracia la que une con un hilo rojo al aristócrata francés con los jóvenes del Plata, y la que dará forma a una ciencia política nueva, una ciencia política alla Tocqueville, para el fin del mundo.
En los capítulos subsiguientes, Rodríguez Rial muestra la medida en que la lectura de La democracia en América de Tocqueville influencia tanto la concepción de la democracia como la epistemología del abordaje de los asuntos políticos de varios miembros de la Generación. El capítulo dos se hace cargo de Domingo Faustino Sarmiento, y se centra en la influencia del francés en la “proto sociología política” del sanjuanino, a pesar de sus diferencias biográficas (sobre todo el origen social), compromisos políticos (Sarmiento era un hombre de acción), y estilo y forma de sus escritos. Para ello, la autora realiza dos movimientos paralelos que se entrecruzan. Por un lado, rastrea en el amplio abanico de la producción sarmientina -desde intercambios epistolares hasta discursos políticos, artículos y folletines (como fue originalmente el Facundo)- reveladoras referencias explícitas a Tocqueville, cuyas reflexiones permearon su modo de pensar la relación entre política y sociedad. Por otro, va trazando comparaciones entre el pensamiento político de ambos autores, deteniéndose con cuidado en puntos centrales de sus obras, biografías y contextos. De esta manera, con encomiable maestría, la autora logra traslucir las voces de cada autor, a los que entrelaza en una suerte de diálogo, resaltando las similitudes, pero dejando en claro las peculiaridades y originalidades de cada cual.
Sin intención de reponer todos los puntos de distancia y confluencia, resulta pertinente mencionar algunos. Uno de ellos es el trabajo comparativo que ambos autores realizan: entre Estados Unidos y Europa (sobre todo Francia), Tocqueville, y entre América del Norte y del Sur, Sarmiento. Si bien el sanjuanino es más optimista que el francés respecto del porvenir de la civilización y de la democracia en Estados Unidos, así como de Sudamérica y Argentina, su proceder tiene una fuerte impronta epistemológica tocquevilliana. Una diferencia notable que resalta la autora es que las características geográficas y los afectos son significativos para ambos, a la hora de analizar la sociabilidad, Sarmiento enfatiza los distintos tipos sociales, mientras que Tocqueville, adoptando una perspectiva más histórica, otorga mayor importancia a las prácticas sociales, y sobre todo a las costumbres y hábitos del corazón. Un segundo punto concierne a la similar óptica política y politológica. Según ambos, la receta para domar la insociable sociabilidad democrática, y mitigar las tensiones entre la democracia como estado social y como régimen político, o entre la igualdad de condiciones y la soberanía del pueblo, es moderarla mediante la combinación del principio de la representación con una democracia más participativa a nivel comunal. Este segundo capítulo, entonces, el primero de los cuatro enfocados en miembros de la Generación de 1837, marca el ritmo de lo que la autora quiere demostrar: la lectura creativa que hacen de Tocqueville, atenta a la teoría pero también a su realidad empírica.
En las páginas que dan inicio al capítulo tercero nos encontramos con un nombre que quizás sea de los menos desconocidos de la Generación de 1837: Juan Bautista Alberdi. Alberdi fue abogado al igual que Tocqueville y jamás perdió su amor por la profesión. El admira a Tocqueville: lo lee, lo traduce, pero sobre todo, piensa con él. Se mueve en un terreno dispuesto por el autor francés, al mismo tiempo que recodifica estos sentidos para pensar la especificidad de la realidad sudamericana. El encuentro insoslayable que traza Rodríguez Rial entre los dos hombres está asociado con el primer punto del “dogma tocquevilliano”: la comprensión de la democracia como estado social y soberanía del pueblo, como fondo o materia sobre la que se edifica la forma o el régimen político. Para ambos democracia y república no serían sinónimos necesariamente, en la medida en que la primera responde a un dogma tan sacralizado por uno como por otro que es la soberanía del pueblo, y la segunda remite a la forma política. Con todo, esto no les impidió reconocer los riesgos posiblemente tiránicos de la democracia. Este fondo democrático necesitaría de los principios de libertad de prensa y derecho de asociación, como lo dijo Tocqueville y encarnó Alberdi que, incluso sin citarlo, personifica algo de la enseñanza del autor francés.
Tocquevillianamente, Alberdi insiste en la importancia de reconocer la civilidad para desentrañar qué leyes son mejores en cada comunidad política. Así como vimos que no sostiene un sentido formalista de la democracia, tampoco lo hace de la normativa jurídico-política: lejos de establecer un fetiche respecto de estas, hace foco en la necesidad de analizar los modos de vivir y el espacio socio-cultural en que se apoyan esas leyes. Ahora bien, como dijimos, Alberdi es amante del derecho como elemento vivo y tiene confianza en las leyes, que serán aquellas que permitan dejar atrás el pasado bárbaro propio del régimen colonial. Este amor se cristaliza, aunque sea parcialmente, en su proyecto constitucional, lo que lo hace merecedor del título de “ingeniero constitucional” que le otorga la autora, una etiqueta en la que lo anacrónico no quita lo preciso y que tematiza sin encapsular para dotar de sentido. Este juego que realiza Rodríguez Rial cristaliza el trabajo con las temporalidades que caracteriza a la teoría política y que se expresa con maestría en este escrito. Por supuesto, como ya dijimos, un libro con la sofisticación como el que hoy nos toca reseñar, no oculta las contradicciones ni las divergencias, sino que las trae a la superficie a la vista de todas/os. Alberdi y Tocqueville no compartieron la forma de tematizar la libertad, de concebir la participación política, el lugar de la historia o la geografía, pero, sin dudas, el institucionalismo politológico del intelectual de la Generación del 1837, nos dice Rodríguez Rial, es de raigambre tocquevilliana. Todo lo dicho hace a Alberdi un interlocutor ineludible para una ciencia política que se pregunte seriamente por las instituciones sin reducirlas a meros procedimientos formales.
El capítulo siguiente funciona como el escenario de un coro de cuatro notables voces de la Generación del 1837: Bartolomé Mitre, Juan María Gutiérrez, Félix Frías y Vicente Fidel López, quienes recuperan dimensiones analíticas, epistemológicas y teóricas de la ciencia política de Tocqueville. Esto es, la democracia como estado social y la centralidad del fenómeno democrático en el mundo que se estaba conformando, el estudio comparado de instituciones, el concepto de libertad, la relación entre política y religión, la relevancia de la política educativa y la sociabilidad a través de instituciones y, por último, la necesidad de comprender el pasado para poder localizar ciertas inclinaciones que continúan en el presente. Es que los autores que protagonizan este capítulo, por distintas razones, presentan un conjunto de rasgos tocquevillianos que los sitúan no solo perfectamente en este libro, sino en esta suerte de genealogía que traza Rodríguez Rial de la Ciencia Política argentina.
Sin desconocer la contemporaneidad de estas etiquetas, la ciencia política para un mundo radicalmente nuevo se nutre de la historiografía, la historia conceptual y la historia intelectual, y fueron Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López quienes, en nuestro país, vigorizaron estos saberes. Ambos publicistas, el primero “representante de la historia liberal argentina por antonomasia” (Rodríguez Rial, 2022, p. 110) y propietario de medios de comunicación, el segundo “pionero del institucionalismo politológico”, de origen patricio como Tocqueville, combinaron con destreza el estudio de los asuntos políticos y se involucraron activamente en política, articulando teoría y práctica, sentando las bases de una teoría política que no desconozca cuán imbricadas están estas dos dimensiones. Nuestra autora presenta aquí uno de los corolarios del libro o, mejor dicho, uno de los fundamentos de la ciencia política, que es la articulación inevitable entre teoría y praxis. Asimismo, la colisión entre la igualdad y la libertad es uno de los nudos de La democracia en América, en especial el problema de que el amor por la igualdad desbarate la segunda. Precisamente, la tensión entre igualdad y libertad es uno de los temas tocquevillianos que recuperan ambos autores. Mientras Mitre jamás escondió su cariño por la Revolución de Mayo, ya que comprendía a la democracia como el motor de la historia moderna, incluso en su naturaleza caótica e inmoderada, Vicente López advirtió los riesgos que esta podía representar para la libertad.
Por su parte, Juan María Gutiérrez fue rector de la Universidad de Buenos Aires, institución en la que Gabriela Rodríguez Rial no solo se formó, sino desde la que continúa pensando y formando ella misma a nuevas y nuevos politólogos que se empapen, entre otras cosas, de algunas de las valiosas enseñanzas que este libro deja. Este rol explica hasta qué punto Gutiérrez reconoció la centralidad de las instituciones culturales y educativas para nutrir la civilidad, las fundó, las dirigió y como si fuera poco, tradujo importantes pasajes del libro más importante de Alexis de Tocqueville para analizar el caso sudamericano y escribió obras innovadoras y avanzadas para su tiempo. Quizás algo de este interés por la institucionalidad hizo que, tanto como Tocqueville, se mantuviera unida la Generación a pesar de sus diferencias luego de 1852. Finalmente, Félix Frías, también periodista y dueño de medios, desempeñó relevantes cargos políticos y fue un lector temprano de Tocqueville. La recuperación que hace Rodríguez Rial de este miembro de la Generación permite iluminar una dimensión interesante del pensamiento tocquevilliano: la concepción de la religión como lazo social. En esta lectura, el catolicismo sería compatible con una comprensión de la democracia como estado social y la tendencia hacia la igualdad de condiciones. Esta sería, sin dudas (y al igual que para Mitre), el motor de la historia, mientras comprendamos su sentido antiindividualista y la reivindicación inclaudicable de la soberanía del pueblo. Aunque el argentino se opuso a un Estado laico mientras que, indefectiblemente, Tocqueville no lo hizo, ambos reconocieron ese vínculo indisociable entre la religión y la libertad política.
En el último capítulo de este libro, la autora configura un retrato de Esteban Echeverría recogiendo aspectos de una misteriosa vida a partir de rumores, archivos y sus escritos. En un trabajo detallista y riguroso acompañado por una prosa ligera y armoniosa que modela la semblanza del gran poeta, Rodríguez Rial saca a relucir su pluma más literaria -algo que parece haberla atraído también de Tocqueville-. Echeverría fue un personaje al que no le faltaron razones para intervenir ni público para ser escuchado, ya que conmovía con sus versos. Fue mentor del escrito colectivo y fundacional de la generación: Dogma Socialista y, en este sentido, pionero de una práctica política que hasta nuestros días denominamos como intelectual. En este capítulo la autora condensa gran parte de la empresa intelectual de la Generación de 1837, desplegando algunos de los puntos capitales de este manifiesto político, que instituye a esta generación y materializa su proyecto filosófico político, estableciendo un contrapunto con La democracia en América. Por su parte, Dogma Socialista es un documento colectivo que, en un registro programático y de reflexión sobre el estado democrático de nuestro sur del mundo, establece una serie de claves que se atreven a responder qué es necesario hacer luego de la revolución democrática de Mayo de 1810. Entonces, bascula entre cavilaciones teóricas -que recogen potencialidades y límites de esta revolución- así como propuestas prácticas que aventuran un futuro liderado por ellos. Es decir, los protagonistas de este libro y, precisamente, también de la Ciencia Política argentina tanto como de la historia del siglo XIX en nuestro país. Es que estos intelectuales se dieron la tarea titánica de pensar y actuar para crear una nación moderna en el desierto argentino y, quizás sin saberlo, sembraron las semillas que dieron lugar a una nueva Ciencia Política para este mundo nuevo. Uno en el que la democracia aparece no como un concepto entre conceptos, sino, pues, aquel fundamental de la reflexión teórico política moderna vernácula. Entonces, aunque los estilos de La Democracia en América y Dogma Socialista difieran, confluyen en el objetivo común de erigir una disciplina que comprenda el sentido de esa democracia moderna, no como una forma de gobierno, sino como su esencia misma.
Además de presentarnos la biografía de Echeverría, su rol como intelectual y en particular en la escritura de Dogma socialista, y de recuperar algunas de sus obras más importantes, Rodríguez Rial cosecha uno de los sueños del literato: escribir el libro La democracia en el Plata. Este fue un proyecto que quedó inconcluso, debido a su muerte temprana y en el que pretendía hacer “un análisis de las instituciones democráticas de América del Sur y particularmente del Río de la Plata” (Rodríguez Rial, 2022, p. 148). Este Echeverría maduro coincidiría con Tocqueville en el modo de concebir la democracia, mucho más vinculado a una idea de igualdad, ampliando su sentido más allá de uno procedimental. En definitiva, el poeta le permite concluir que “se deja muy claro que el proyecto epistemológico de ciencia política de la Generación de 1837 es de raíz tocquevilliana” (Rodríguez Rial, 2022, p. 149). En este punto, en el apartado titulado La democracia en la Plata: prospecto imaginario de un libro que no fue, la escritura toma otro color y cambia de registro. Rodríguez Rial se aventura en la tarea de imaginar los lineamientos de este sueño que no pudo ser. De alguna manera, esta imaginación teórica funciona como el corolario perfecto de este rompecabezas que fue armando para mostrar que en nuestra contemporaneidad podemos juntar esas piezas para pensar algo del hoy. La autora recolecta esas pistas, las estudia y trabaja minuciosamente y se nutre de sus enseñanzas para continuar con el legado de esa ciencia política argentina que empieza a aparecer en el siglo XIX, pero que continúa hasta nuestros días. Aquí, la labor teórico-política de Gabriela Rodríguez Rial. Este libro que jamás se publicó, pero que aparece, quizás, virtualmente en las páginas de este, es la herencia de una generación que nuestra autora recoge para quienes se animen, al igual que ella, a comprender la política en nuestro país para poder incidir en ella. Este patrimonio de la ciencia política argentina, como nos enseña este escrito, no podría haber sucedido sin Alexis de Tocqueville.
El libro concluye con un epílogo demuestra la capacidad sintética y la claridad que caracteriza el estilo de la autora. Es imposible desconocer que Rodríguez Rial deja pistas para el lector curioso, pero también para el especializado. Disecciona coordenadas claves de la ciencia política, conceptos fundamentales para quienes recién empiezan la carrera, como para quienes ya se sienten atraídos por la historia y la política del siglo XIX. Es por eso que consideramos que este libro debería ser material obligatorio de las carreras de ciencia política a lo largo y a lo ancho del país, tanto por el aporte teórico-político ejemplar que se despliega allí, como por la hazaña de recolectar los trazos de una historia oculta e ignorada de la ciencia política. Es que en este camino de rastrear a Tocqueville en la Generación de 1837 nuestra autora está simultáneamente explorando las huellas de la ciencia política argentina. Así, Rodríguez Rial le devuelve a la disciplina de nuestro país una historia, contribuye a trazar su genealogía y discute con quienes le han otorgado al pensamiento del siglo XIX el lugar de pre-ciencia o pre-historia. Entonces, asistida por estos grandes pensadores y sin renunciar a la tarea de reconocerles dignidad, trabaja sobre los fundamentos de lo que hoy sí denominamos ciencia política: la distinción entre una democracia procedimental o sustantiva, las tensiones entre la libertad y la igualdad, el rol de la religión y la autonomía de lo político, las diferencias entre la libertad negativa y republicana o política, el individualismo, la historicidad de los conceptos, la oposición entre democracia y república, entre otros.
Estos conceptos fundamentales nos muestran que el puente disciplinar entre estos intelectuales y nosotras/os es posible o, mejor dicho, que este vínculo es posible gracias a este libro y al objetivo de su autora: devolverle dignidad a la ciencia política en nuestro país. Pero, además, Rodríguez Rial encuentra en estas trayectorias intelectuales la pregunta epistemológica siempre latente sobre el diálogo teórico y político entre América y Europa; un diálogo que de alguna manera también circunda sobre el problema de la reproducción y la producción. Esto es, cuánto hemos heredado, y en qué momento empieza el despliegue creativo y singular que han desarrollado quienes protagonizan las páginas de este libro. El libro que aquí presentamos es la prueba fehaciente de que, en esta parte del planeta, en el hemisferio sur del mundo, o en palabras de la autora, en el fin del mundo, hay un saber propio de nuestras latitudes.
Este itinerario, que Rodríguez Rial despliega con soltura, precisión y hasta picardía, se corresponde con su trayectoria intelectual y profesional. Es inseparable de su recorrido su vocación docente -que brota en cada una de las páginas- su afán pedagógico, su escritura amena, que fluye sin perder profundidad. Y aún más, la sección final de este breve pero denso libro ubica a Gabriela Rodríguez Rial en los trazos de esa misma genealogía que intenta delinear. Se trata de un ejercicio eminentemente teórico-político, que se nutre de otras disciplinas pero que, fiel a este espíritu, busca en el pasado para comprender algo del presente y, especialmente, mejorar algo del futuro. En definitiva, es un libro que sostiene el valor de la teoría política para la ciencia política, y que puede convertirse en un faro para seguir pensando desde y sobre nuestro querido fin del mundo.




![Representación de los daños y molestias que se hacen a los indios [ca 1567], por Francisco Falcon](/img/es/prev.gif)