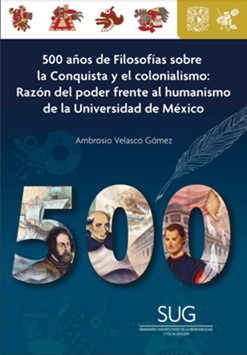El libro 500 años de Filosofías sobre la Conquista y el colonialismo de Ambrosio Velasco Gómez recopila la historia de la institución y su inscripción en el debate humanista desde sus orígenes, como contrapropuesta local a la conquista propiciada por el rey Carlos V, quien fuera emperador español. Mediante la reconstrucción de los distintos argumentos arroja luz sobre la constitución identitaria de la nación mexicana. El texto se estructura en cuatro capítulos que siguen un orden cronológico.
Para narrar la aparición del debate humanista, Velasco Gómez retoma, en su primer capítulo, la influencia de Nicolás Maquiavelo en Italia, y lo identifica circunscripto al Renacimiento que da lugar a la tradición humanista, pero en su capítulo italiano. En este sentido, Maquiavelo considera a la conquista como una forma justa de expandir el poder de un príncipe cristiano. Las leyes y la fuerza hacen a las estrategias de un príncipe, pero la segunda debe usarse con cautela, pues es, según él, propia de las bestias. Se barajan entonces los tipos de Estados que han de ser conquistados y sus vicisitudes, y se traza un paralelismo con la estrategia de Hernán Cortés en México. Para derrotar al imperio mexica, decidió aliarse con los vecinos débiles, como los tlaxcaltecas a quienes primero derrotó y con los que posteriormente estableció acuerdos que le permitieron conformar un ejército de indígenas. Sin embargo, fue la viruela la que terminó por producir la victoria a manos de los españoles.
A diferencia de la intención republicana de Maquiavelo, en el universo imperial español la guerra se justifica por la necesidad de conversión de los infieles del mundo; como lo establece la alianza entre el Papa y el Emperador, y como lo expresa uno de sus más grandes exponentes, Ginés de Sepúlveda, quien además caracteriza a los indígenas como bárbaros, inhumanos y caníbales.
Como reacción al discurso imperante, en su segundo capítulo, según su título lo indica, se reponen las expresiones del humanismo republicano indianista y la crítica a la conquista. Se distinguen en esta sección dos tipos de humanismos distintos: uno imperial y otro republicano. En el primer caso, la conquista se aprueba por los argumentos expuestos con anterioridad y, en el segundo caso, se trata de una respuesta novedosa que surge originariamente en la Universidad de Salamanca, en España, y se traslada a México en la figura de Alonso de la Veracruz.
Si bien el republicanismo español data del siglo XIII, se torna relevante el episodio mexicano en tanto pone de relieve la importancia de la libertad, la autodeterminación y el respeto por la multiculturalidad de los pueblos. Fray Alonso es el catedrático fundador de la Real Universidad de México, y su primer curso dio como resultado la reelección de De dominio infidelium et iusto bello (Sobre el dominio de los indios y la guerra justa), que fue recién traducido en el siglo XXI. El destino inmediato de la obra fue la censura y la Inquisición, ya que en ella el autor expresaba la crítica al poder imperial y eclesiástico, y la capacidad de gobierno propio de los indígenas.
Para su defensa, Alonso de la Veracruz discute la premisa aristotélica que pone a los más sabios y prudentes como gobernantes naturales, ya que postula que los pueblos originarios gozaban de plena racionalidad y capacidad de gobierno. También retoma la concepción de que la “evangelización debe hacerse con la palabra y sin mediación de fuerza” (Velasco Gómez, 2021, p. 35) e irónicamente ilustra el accionar español, ya que estos practicaban legalmente la esclavitud y asimismo echaban la carne de los indígenas a los perros o los quemaban con fuego. Por lo tanto, concluye que la conquista no puede ser determinada justa y, en consecuencia, el dominio sobre los conquistados tampoco.
En ese mismo orden de ideas, Alonso de la Veracruz también discute la soberanía universal del Papa y el Emperador como señor del Orbe entero, ya que, tal como lo expresa el evangelio bajo el pasaje de Mateo XIX: 21, a los súbditos se les encomendada la desposesión material. A su vez, invalida las bulas de Alejandro VI de 1493 que establece a los Reyes Católicos el dominio del Nuevo Orbe, ya que la autoridad de un Rey es legitimada por la comunidad, o por elección de Dios, como sucedía en el antiguo testamento. Por tanto, en su conclusión final, dictamina que “la guerra y el despojo a los indios infieles eran en realidad robo y usurpación” (Velasco Gómez, 2021, p. 41), y por eso, tanto el emperador como los capitanes y soldados debían reparar el daño y restituir lo quitado.
En este sentido, también son famosas las controversias entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, cinco años antes de la primera publicación de Fray Alonso. Allí, convocados por Carlos V para discurrir acerca de “la mejor y más justa forma de evangelizar a los indios” (Velasco Gómez, 2021, p. 43), de las Casas ofrece una visión muy parecida a la que luego replicará Alonso de la Veracruz.
En su tercer capítulo, Ambrosio Velasco Gómez ofrece un recorrido por la Universidad de México, lugar que forjó un “humanismo plural, crítico, libertario, tanto frente a la dominación colonial, como al autoritarismo del Estado mexicano” (Velasco Gómez, 2021, p. 46) y que, a su vez, formó el proyecto de nación que desencadenó la Independencia de México.
La Real Universidad de México, fundada por decisión de Carlos V en 1536 para liderar el proceso de cristianización, cerró sus puertas en el siglo XIX, pero fue refundada como Universidad Nacional en 1910. Si bien desde sus orígenes esta institución apostó por los habitantes de sus tierras, la Real Universidad no pudo soportar las demandas de independización ni tampoco el autoritarismo del absolutismo colonial de los Borbones. Durante el siglo XVII, al calor del pensamiento crítico contra los españoles, hay diferentes contribuciones intelectuales a la idea de nación mexicana. La misma fue formada por “los restos de las culturas prehispánicas y por la española” (Velasco Gómez, 2021, p. 49), lo que Velasco Gómez denomina “sincretismo barroco”. Figuras icónicas de estos siglos son: Zapata y Sandoval, Carlos Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz.
Ya en el siglo XVIII el humanismo mexicano se torna marcadamente nacionalista, en principio de la mano de Juan José Eguiara y Eguren, y hacia mitad de siglo bajo las figuras de Francisco Javier Alegre y Francisco Javier Clavijero entre otros. Estos reclamos excedían la capacidad de respuesta de la Real Universidad de México, por lo que durante el siglo XIX su relevancia se eclipsó, y el proyecto de refundación llevado adelante por Justo Sierra dio lugar a la Universidad Nacional de México en 1910.
Antes de la fundación de la Universidad, el positivismo imperaba como modelo filosófico. Este posicionaba a la educación como emancipadora en el nivel individual y como garantía de libertad, postulando que ambas confluirían en el progreso. Ante esta filosofía, José María Vigil defiende la enseñanza de las humanidades y la necesidad de un pensamiento crítico, y termina, luego de dos décadas de discusión, convenciendo a Justo Sierra, quien anteriormente defendía al positivismo. Este cambio se ve claramente en el discurso inaugural de la Universidad Nacional de México, en donde expresa que ella debe ser la “principal institución de formación de la conciencia nacional, con toda su pluralidad y riqueza” y que de no hacerlo “habrá fallado en su misión principal” (Velasco Gómez, 2021, p. 59).
En este sentido, Ambrosio Velasco Gómez sostiene que tanto la lucha armada del maderismo, como la formación de la Universidad Nacional de México, son dos respuestas al mismo dispositivo de opresión del Porfiriato. Sin embargo, para la institución no fueron fáciles sus primeros años. La lucha que sostienen en primer lugar Antonio Caso, y en su próxima generación, Manuel Gómez Morín, entre otros estudiantes, da lugar a un nuevo humanismo que se rebela contra el “positivismo, el autoritarismo, y la servidumbre política” (Velasco Gómez, 2021, p. 63) y se sustenta en el pasado histórico. Por ello, dice Gómez Morín, el conflicto es entre “la razón de la Universidad y la razón de Estado” (Velasco Gómez, 2021, p. 64), razón universitaria que aún pelea su prevalencia ante lo estatal.
En su cuarto y último capítulo, se indaga sobre la filosofía indianista de Miguel León Portilla, autor que siendo heredero de la tradición humanista posterior a la conquista, reivindicaba la relevancia de la filosofía de los pueblos originarios, y proponía una “filosofía de la historia desde la visión de los vencidos” (Velasco Gómez, 2021, p. 69). León Portilla sostiene que aún cuando el humanismo multicultural y republicano fue vencido en el ámbito político luego de la Independencia, no fue así en lo cultural ni en lo moral. Retomando este humanismo, critica la opresión sufrida por los indios bajo el Estado mexicano, ya que este los exterminó paulatinamente bajo el correr de los años. El principal abordaje de este objetivo se hizo mediante la apropiación de las tierras comunales de las “repúblicas de indios” (Velasco Gómez, 2021, p. 74) en que vivían los indígenas, exponiéndolos a la pobreza y la marginación, así como también quitándole la autonomía a sus pueblos.
En este sentido, se traza la distinción entre “México profundo” y “México ficticio”, donde la primera categoría engloba a los descendientes de los pueblos originarios excluidos. Aún así, para Portilla no fue un proceso que se dio sin lucha, sino que destaca los numerosos levantamientos de indios.
A pesar de que las revoluciones mexicanas fueron en su mayoría hechas por indígenas, la degradación de los pueblos originarios fue incluso peor a partir de la Independencia y la Revolución, ya que “en muchos aspectos, los pueblos originarios tenían un mayor reconocimiento cultural, jurídico y político durante la dominación colonial” (Velasco Gómez, 2021, p. 77). En consecuencia, la Independencia fue el principio del fin, ya que, con la pretensión de la igualdad jurídica, abolió las identidades indígenas, y con ello barrió todo marco legal que resguardase sus costumbres y habilitó la posibilidad del “blanqueamiento” de la sociedad propiciado por el Estado.
Como conclusión, Miguel León Portilla expresa con claridad lo que se ha construido a lo largo del libro: “(…) todo proyecto de nación que excluya a los pueblos originarios y su significación política y cultural estará condenado al fracaso” (Velasco Gómez, 2021, p. 79). Como lo demuestra la historia de la Universidad de México, la identidad nacional es multicultural, y un proyecto democrático y republicano depende necesariamente del sostenimiento de esta premisa. Es por esto que el libro resulta realmente importante para comprender el aporte del pensamiento nacional y su repercusión en la vida estrictamente política, así como también derriba los mitos que aún habitan acerca de la conquista. Hubo hombres y mujeres de la época que se inscribieron en la historia como defensores de los pueblos destruidos y masacrados, y que en ese afán constituyeron la identidad mexicana, y aquella denuncia se garantizó su propia defensa identitaria por los años que pasaron y por los que vendrán.