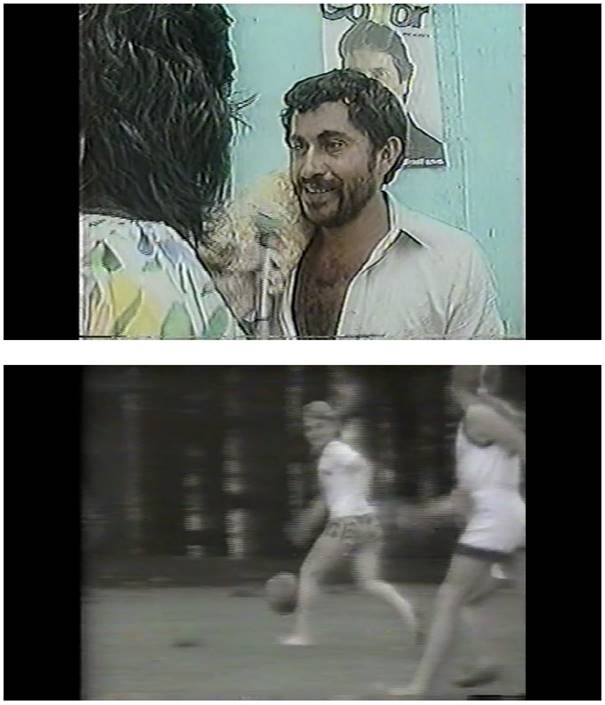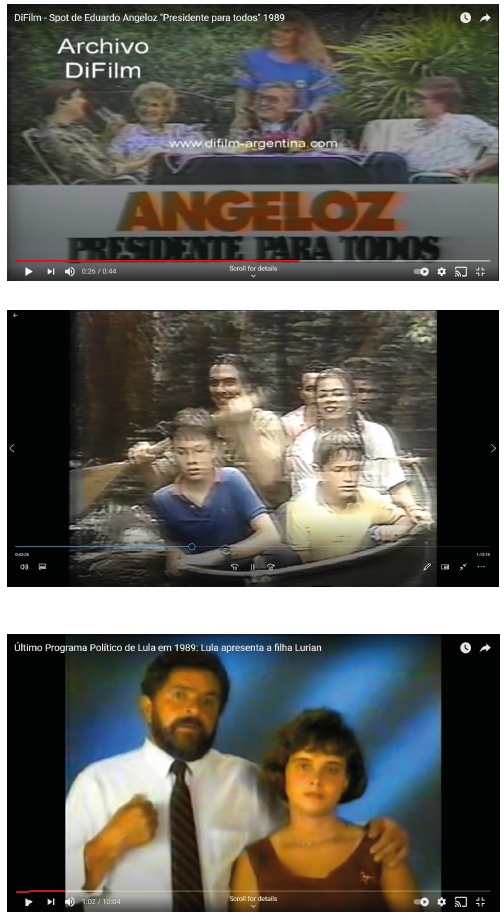Introducción
Identificar los modos en que las juventudes son representadas en el debate público no solo reviste importancia para comprender, por ejemplo, las relaciones intergeneracionales. También puede remitir a las formas en que una sociedad se entiende a sí misma, sus formas políticas, su pasado, presente y futuro.
1989 fue el año en que las y los brasileros volvieron a elegir su presidente. Ello, luego de dos décadas de dictadura y de un proceso electoral indirecto en 1985, que, si bien se había enmarcado ya en la transición democrática, había limitado la elección del nuevo gobierno a una votación por parte del Poder Legislativo existente. Asimismo, debido a la muerte repentina de Tancredo Neves, había asumido José Sarney, una figura vinculada al propio gobierno autoritario saliente, y que hacia el final del período, ya como candidato a vicepresidente, aún defendía públicamente sus métodos represivos.1 Por otro lado, aun cuando las masivas movilizaciones y actos de la campaña Diretas já en 1984 habían acelerado el fin de la dictadura (Ansaldi, 2006), el movimiento que reclamaba elecciones directas también configuró un escenario o laboratorio en el que las élites aliadas a los militares obtuvieron una mejor dimensión del devenir político-social para rehacer a tiempo sus cálculos y para poder garantizar, con más realismo, su propia supervivencia (Araujo, 2006).
Interpretada desde la Ciencia Política como una transición negociada o pactada (O’Donnell, Schmitter y Whitehead, 1988), gradual (Lechner, 1986) y prolongada (Kinzo, 2001), la transición democrática en Brasil se caracterizó por un alto margen y poder de veto del gobierno autoritario saliente (y, a futuro, de las Fuerzas Armadas) para obtener prerrogativas sobre el diseño institucional postransicional (Stepan, 1988). Entre ellas, se encontraba la preservación del derecho constitucional de las FFAA a intervenir en el orden interno y, sobre todo, una garantía de que no se abrirían investigaciones sobre las violaciones a los Derechos Humanos. A partir de la Ley de Amnistía en 1979, revestida de una retórica de reconciliación y de “dar vuelta la página” (Bauer, 2016), insistir en la necesidad de verdad y justicia sería considerado por los artífices de la transición una forma de revanchismo y de incomprensión de las virtudes conciliatorias de los brasileros.
En Argentina, según el itinerario ya descripto en Amaral y Rocca Rivarola (2022, en evaluación), la transición democrática tuvo un carácter diferente a la de Brasil. Considerada en el marco del debate desde la Ciencia Política como una transición por colapso o derrumbe, catalizada por la guerra de Malvinas (O’Donnell, Schmitter y Whitehead, 1988), y acelerada en vez de gradual (Lechner, 1986), la transición argentina también incluyó un intento de la Junta Militar, al igual que en Brasil, de bloquear la eventual investigación y procesamiento judicial del Terrorismo de Estado, pero sin éxito. Con sus bases de sustentación ya carcomidas desde 1981 (Yannuzzi, 1996), con protestas más masivas desde 1982 (Acuña y Smulovitz, [1995] 2007), y con una contestación social “más vigorosa y osada”, incluso en el contexto de un gobierno paradójicamente más enérgico y menos conciliador (Novaro y Palermo, 2003: 407), la dictadura experimentó un brevísimo período de apoyo social a la guerra con Gran Bretaña. Sin embargo, al ser el conflicto externo armado la función primordial de las FFAA, la derrota evidenció que, en la guerra, el régimen había puesto en juego su propia supervivencia (Yannuzzi, 1996).
Con avances -como la convocatoria a una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), en 1983, y el Juicio a las Juntas Militares, en 1985-, y también retrocesos o intentos de clausura -como las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987)-, la política militar y de justicia transicional del gobierno de Alfonsín incluyó medidas de subordinación del poder militar al civil en términos materiales o presupuestarios (Stepan, 1988). En ese marco, la tensión entre el gobierno y las Fuerzas Armadas alcanzó, por momentos, niveles inquietantes, como en los tres levantamientos “carapintadas”. Según Canelo (2006), la búsqueda de impunidad y las demandas sectoriales de las Fuerzas Armadas hacia Alfonsín acabaron por desplazarlas, ante los ojos de la sociedad, de su histórico rol en tanto poder arbitral a un poder meramente corporativo, algo que no se vio en Brasil.
El contexto de las elecciones de 1989 también era algo diferente en Argentina y Brasil. En Brasil, dada la forma, ya mencionada, de llegada al gobierno de Sarney en 1985, las elecciones directas de 1989 constituían un hito histórico en la recuperación democrática. Ese carácter de “primer voto” sería resaltado fuertemente, como veremos, en los programas del Horario Gratuito de Propaganda Electoral (en adelante, HGPE). Aquellos años (1989-1990) convergieron, asimismo, con un pico en los niveles de apoyo social a la democracia en Brasil, el llamado efecto Luna de Miel (Linz y Stepan, 1996).
En la Argentina de 1989, en cambio, la “primavera democrática” ya había comenzado y acabado. La ciudadanía ya había votado para presidente en 1983. En aquel entonces, los actos de campaña masivos en estadios o en la vía pública habían sido un componente fundamental del repertorio político argentino y una disputa, entre los principales candidatos, por demostrar una condición mayoritaria (Vommaro, 2006), para luego dejar de serlo por varios años. Las elecciones de 1989, si bien se enmarcaban en un proceso que ha sido señalado como de consolidación democrática (Morlino, 1986;2 Russo, 1990), también coincidían con una profunda crisis económica y con heridas abiertas de las dos décadas anteriores. El desencantamiento con la política partidaria desde fines de la década del 1980 (Quiroga, 1996) fue especialmente marcado en las juventudes (Vommaro, 2015; Vommaro y Cozachcow, 2018). A su vez, a la par del deterioro de indicadores macroeconómicos y sociales, se ponían en juego aún en la memoria colectiva algunos de los traumas producidos por la represión estatal y la guerra de Malvinas.
Esas tramas nacionales particulares de 1989, disímiles y que, a la vez, forman parte de un proceso regional común, se conjugan, asimismo, con otras más generales, de desafección de la ciudadanía con los partidos políticos, fluctuación de las identidades políticas y personalización de la oferta electoral (Manin, 1992; Montero y Gunther, 2002; Pousadela, 2007), así como también de profesionalización de las campañas electorales (Norris, 2008), que se profundizarán en los años noventa.3
Este trabajo se dedica a analizar las representaciones sobre las juventudes y lo juvenil en la campaña electoral de televisión de 1989 -la de las cuatro candidaturas presidenciales más votadas en Argentina y Brasil- a partir de esas tramas contextuales, para reflexionar en torno a dos interrogantes. Por un lado, ¿qué características asumieron en esas campañas las apelaciones a y representaciones sobre lo juvenil? Por otra parte, ¿cómo se vinculaban esos modos de representación audiovisual de las juventudes -sobre todo aquellas con un compromiso político activo- con valoraciones, discursos e imágenes sobre la democracia en circulación en aquel momento?
La hipótesis de trabajo que aquí se perfila entiende que aquellas representaciones audiovisuales y sus connotaciones -sobre todo en las alusiones a jóvenes con un compromiso político activo, pero también desde otro tipo de referencias a jóvenes- acababan por dar cuenta de o por vehiculizar discursos, definiciones y valoraciones sobre la representación política, la democracia y su devenir en el futuro. Dicho de otro modo, las campañas electorales televisivas ponían en juego no solo disputas entre candidatos y proyectos de gobierno, sino también entre significados, discursos e imágenes sobre la propia democracia y el vínculo político. A su vez, los modos en que se representaba audiovisualmente allí a las juventudes se anudaban con esa disputa.
Se entiende aquí a las juventudes desde una perspectiva generacional. Es decir, no se las comprende como un mero grupo sociodemográfico, definido en términos etarios o entendido como una etapa de la vida, sino como una categoría socio-histórica definida en clave relacional y situada. Se piensa en la generación (y en la configuración de una conciencia generacional) en relación con el momento histórico de socialización de las personas y su proceso de subjetivación asociado con esa experiencia compartida (Mannheim, [1928] 1993; Vommaro, 2015).
Los resultados de este trabajo se inscriben en un estudio comparativo sobre las representaciones de las juventudes en las campañas brasileras y argentinas de los años ochenta y de la segunda década del siglo XXI. Aquellas representaciones son observadas, a lo largo de esos períodos, con vistas a un objetivo más general: examinar las mutaciones en los modos de hacer campaña y de vehiculizar mensajes proselitistas como parte de la discusión acerca de las transformaciones sufridas por el vínculo político desde la redemocratización.
Corpus, metodología y antecedentes
Se ha seleccionado para el análisis las campañas de las cuatro candidaturas más votadas de 1989. En Brasil, se considerarán los programas del HGPE de Fernando Collor de Mello (Movimento Brasil Novo4) y Luiz Inácio Lula da Silva (Frente Brasil Popular5) para el primero y el segundo turno. En Argentina, por su parte, se tendrán en cuenta los spots televisivos de la campaña de Carlos Saúl Menem (Frente Justicialista de Unidad Popular) y Eduardo Angeloz (Unión Cívica Radical).
Como todo recorte en las unidades de análisis, esta selección implicó exclusiones, como por ejemplo, las campañas de quienes se posicionaron en un tercer lugar, Leonel Brizola (Partido Democrático Trabalhista o PDT) en Brasil, y Álvaro Alsogaray (Unión del Centro Democrático o UCEDÉ), en Argentina, o también las de dirigentes que habían jugado un papel significativo en la transición democrática, como Ulysses Guimarães. Lo cierto es que, como se verá en la sección empírica, las campañas de Angeloz y Menem, en Argentina, y de Collor de Mello y Lula da Silva, en Brasil, establecieron entre sí, en cada país, una polémica recurrente. En Argentina, esto tuvo lugar desde el inicio de la campaña; en Brasil, la polémica fue más explícita e intensa para el segundo turno. Es en ese diálogo en el que se advierten algunos de los elementos que serán analizados en torno a las representaciones juveniles.
El ejercicio comparativo en este trabajo es, por lo tanto, doble: se cotejan, por un lado, distintas fuerzas políticas, pero también se comparan dos casos nacionales que presentan, en sus procesos de recuperación democrática, tanto similitudes como matices.
El análisis del contenido de los materiales relevados de propaganda electoral televisiva se desarrolló desde una metodología cualitativa de rastreo e interpretación de los mensajes y de la utilización de imágenes. Además de la revisión de trabajos previos centrados en el estudio de este tipo de materiales, como Albuquerque (1999), Panke (2011), Pires (2011), Dias (2013) -para Brasil- y Waisbord (1993) y García Beaudoux y D’Adamo (2006) -para Argentina-, también se consideraron aquellos trabajos que proponen un análisis temático [tematológico] como Gouvêa (2014), en el que se busca identificar focos y representaciones recurrentes en las narrativas de estas fuentes. No se trató, entonces, de un análisis cuantitativo de patrones o frecuencias de aparición de palabras o imágenes, sino más bien de una interpretación cualitativa de contenidos, simbolismos, mensajes y ausencias. Todo ello se dio desde pautas iniciales pensadas no como una camisa de fuerza que encorsetara el análisis, sino como una orientación, que permitiera comparar la información obtenida, en un intento por generar denominaciones comunes, relaciones y contrastes entre los datos (Glaser, 1992; Soneira, 2006).
En cuanto al acceso a los materiales empíricos, en Argentina, los spots relevados provinieron de dos fuentes: YouTube (búsqueda con diferentes palabras clave) y el Observatorio de Campañas Electorales, sitio web ya fuera de funcionamiento al momento de escribir este artículo.6 En total, se relevaron y analizaron 40 spots de la campaña de Angeloz y 33 de la de Menem, los cuales se difundieron, en 1989, de modo repetido en diferentes canales y horarios (con una duración variada, entre treinta segundos y tres minutos cada uno).7
En el caso de los programas del HGPE de Brasil, el DOXA, Laboratório de Estudos Eleitorais, de Comunicação Política e Opinião Pública (IESP-UERJ), me proveyó acceso a su acervo, con lo cual fue posible conseguir la totalidad de los programas de la campaña de 1989. De ese corpus, para el primer turno, algunos archivos incluían exclusivamente programas de Collor (alrededor de 250 minutos en total), y fueron todos analizados. Otros 23 archivos contenían los programas de todas las candidaturas una tras otra (allí, Collor y Lula tenían alrededor de cinco minutos de tiempo cada uno, lo cual sumaba un total de 230 minutos para estas dos candidaturas). Sobre esos 23 archivos, se analizó una muestra de 12 (como criterio, se seleccionaba uno, se omitía el siguiente en orden cronológico y se analizaba el que le seguía, y así sucesivamente). Es decir, se analizó un poco más de la mitad (120 minutos de video). Para el segundo turno, el tiempo asignado para el HGPE se dividía en partes iguales entre ambos candidatos, y todos los archivos fueron analizados, lo cual alcanzó un total de 411 minutos. En síntesis, sobre un corpus total de 891 minutos de HGPE de Collor y Lula, se analizaron 781 minutos (el 88% del material), poco más de 13 horas de programas.
El campo de investigación sobre campañas electorales televisivas en América Latina incluye abordajes cuantitativos y cualitativos. Dos aportes de alcance regional son las compilaciones de Crespo Martínez, Mora Rodríguez y Campillo Ortega (2015), y la de Leyva (2016). Esta última se centra en las estrategias de comunicación desplegadas en campañas gubernamentales y/o electorales de spots en México, Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, Chile y Perú. Entre los trabajos con un un foco internacional más amplio está también el manual de publicidad electoral editado por Routledge (Holtz-Bacha y Just, 2017). Ello, además de estudios sobre la consolidación pionera de los spots electorales en Estados Unidos, como Kaid et al. (1993) y Brader (2005).
Para Argentina y Brasil, específicamente, la literatura sobre campañas electorales en televisión ha incluido, sobre todo, estudios acerca de uno u otro caso nacional, centrados en fuerzas políticas específicas o comparando diferentes candidaturas o procesos electorales en un mismo país. Un recorrido bibliográfico sobre las campañas electorales audiovisuales en Argentina y Brasil, desde la recuperación democrática hasta 2017, ya fue realizado en un trabajo propio previo (Rocca Rivarola y Moscovich, 2018). Desde entonces, han proliferado, para Brasil, estudios sobre la campaña presidencial de Bolsonaro y Haddad de 2018. Solo a modo ,de ejemplo, podemos mencionar los trabajos de Pimentel y Tesseroli (2019), Menezes y Panke (2020) y Contrera, Gregorio y Lima (2020).8 Por su parte, en el caso argentino, han aparecido también trabajos sobre la campaña presidencial de 2019, aunque centrados en la actuación de los principales candidatos en las redes sociales (Annunziata et al., 2021; Montero, 2020) y no en los spots de TV.
En la siguiente sección de este trabajo, por otro lado, que reconstruye las características generales y del marco legal de las campañas de 1989, se recuperarán algunos trabajos específicos sobre aquel proceso electoral en cada uno de los dos países, que han sido de utilidad para entender su carácter y el escenario general en el que transcurrió.
Cabe destacar nuevamente que el análisis comparado entre campañas de ambos países, como se propone aquí, ha sido menos común en la literatura, con algunas excepciones, como Panke, Iasulaitis y Nebot (2015) o Rocca Rivarola y Moscovich (2018).
Por otro lado, las juventudes han sido abordadas como votantes (y, más aún, como consumidoras) para estudiar y medir el impacto de diferentes tipos de campañas televisivas (publicitarias o de políticas de Estado).9 También ha sido nutrido el campo de indagación de la participación y compromiso político juvenil.10 No obstante, las modalidades de representación de las juventudes militantes en las piezas de campaña electoral audiovisual no han sido hasta el momento un foco significativo de atención de la literatura académica. Tanto ese objeto de investigación como su vinculación con una trama contextual más general de (re)construcción democrática y de transformaciones del propio vínculo político constituyen aún un área por desarrollar en la literatura especializada.
Las campañas televisivas de 1989: marco legal y construcción de imagen
Como se explicó antes, la elección de Tancredo Neves en 1985 había sido un proceso limitado, restringido al voto de un colegio electoral compuesto por parlamentarios. Entonces, fue recién en 1989 cuando la ciudadanía brasilera volvió a ejercer el derecho al voto para elegir al gobierno federal. Ello se convirtió en un elemento de fuerte simbolismo en las campañas televisivas de Collor y Lula. La elección, el 15 de noviembre, incluía, asimismo, la posibilidad de un segundo turno, fijado para el 17 de diciembre, si ninguna candidatura superaba el 50% de los votos.
En Argentina, la de 1989 era la segunda elección presidencial ciudadana luego de la dictadura (1976-1983). Se trataba de elecciones indirectas pero en un sentido diferente al antes descripto para el caso brasilero. A través del voto popular se elegía, el 14 de mayo, una boleta específica que incluía una fórmula presidencial y una lista cerrada de electores, y luego un colegio electoral con 600 representantes electos (y compuesto según los propios resultados de la votación popular) debía elegir efectivamente al nuevo presidente. El marco legal vigente era la Ley N° 22.847, sancionada durante la dictadura, y no incluía la posibilidad de un segundo turno (recién inaugurado como mecanismo electoral a partir de la reforma constitucional de 1994).
La campaña televisiva de 1989 en Brasil, especialmente la de Collor, ha sido considerada como un momento decisivo en el proceso de profesionalización de las campañas electorales (Albuquerque, 1999; Neto, 2007; Almeida, 2013). El HGPE de Collor se valió del uso de encuestas para mostrar la intención de voto; de la contratación de consultores de marketing político, jingles musicales, la atención cuidadosa en relación con la ropa de los candidatos y sus modos de hablar; y consagró técnicas y formatos que seguirían presentes por muchos años en las campañas televisivas. Paralelamente, la campaña tuvo una intensa presencia en las calles y en actos organizados [comícios], lo cual se advierte en el propio HGPE.
En Argentina, por su parte, se ha sostenido que 1989 ya exhibió un contraste con los multitudinarios actos de campaña de 1983 (Vommaro, 2006). Y, si bien la tradición de campañas electorales hechas por agencias de publicidad había comenzado con anterioridad, las campañas de los principales candidatos en 1989 fueron mucho más costosas que las de 1983. No obstante, también recurrieron a herramientas proselitistas más “artesanales” (Borrini, 2003) como caminatas de los candidatos, pintadas en las paredes y caravanas de autos, con el famoso “Menemóvil”, que recorrió, por ejemplo, varios kilómetros en el conurbano bonaerense. El HGPE de Collor mostró un repertorio similar de campaña, con imágenes de numerosas carreatas realizadas por el candidato y su comitiva antes de los actos, sobre todo en ciudades del interior de los estados. Como sostiene Fair (2014), para Menem, ese tipo de actividades de campaña parecía reforzar una imagen de cercanía y vínculo directo con el electorado, aunque hubiera, en la práctica, mediaciones partidarias muy concretas. Algo similar podemos interpretar para la campaña de Collor, si consideramos que gran parte de su discurso ponderaba un supuesto vínculo directo, con el reiterado “eu e vocês”, y la autopresentación como una candidatura sin aparatos partidarios detrás, sostenida por la gente, como veremos en el trabajo.
Aquellas herramientas más territoriales alimentaron las herramientas más profesionalizadas, es decir, el propio espectáculo televisivo, que luego transmitía estas escenas. Particularmente, la campaña de Menem buscó transcurrir, más allá de los spots pagos, en acontecimientos periodísticos (media events) que la campaña buscaba provocar, para lograr una cobertura periodística en la programación habitual y en los medios gráficos (Borrini, 2003).
En términos de legislación, en Brasil la campaña de 1989 estuvo poco regulada o restringida en comparación con los años previos y los siguientes11, lo cual significó una considerable libertad estilística y de contenido para las coordinaciones de cada campaña (Albuquerque, 1999; Almeida, 2013). Sin embargo, en simultáneo, la asignación y distribución del espacio televisivo y en radio sí estaba marcadamente regulada. La Ley N° 7.773 (1989) establecía un criterio para la división del tiempo entre partidos, para lo cual se creaba una tabla de correspondencia entre la cantidad de parlamentarios de cada partido o coalición y el tiempo que tendrían en el HGPE.
La campaña presidencial televisiva de 1989 en Argentina se desarrolló bajo un marco legal de menor regulación estatal, al permitirse, por ejemplo, la compra de tiempo/espacios para la difusión de spots en la televisión abierta. Este aspecto recién cambiaría de manera sustantiva en Argentina con la Ley N° 26.571 (2009).12
La audiencia de la propaganda electoral televisiva de 1989 parece haber sido, en ambos países, expresiva. En Brasil, una encuesta de IBOPE citada por Albuquerque (1999) mostraba que más del 20% afirmaba ver diariamente el HGPE y que entre el 63% (personas encuestadas con menor nivel educativo) y el 82% (mayor) lo miraban por lo menos una vez a la semana.13 Almeida agrega que el HGPE de 1989 acabó por tornarse “la gran vedette del proceso electoral” (2013: 04, nuestra traducción), dado que cada día la prensa gráfica analizaba las estrategias desplegadas por los candidatos en el HGPE del día anterior.
Por su parte, en relación con los spots (material analizado para el caso argentino), distintos estudios han sostenido la efectividad de esas piezas breves en la llegada al electorado. Desde su formato rápido, que permitiría una recepción desprevenida por parte de la audiencia, y por tanto una más fácil absorción (Macedo y Castilho, 2016), hasta su capacidad de redefinir las imágenes que el electorado se forma de las y los candidatos (García Beaudoux y D’Adamo, 2006). Asimismo, según Panke, Milla y Amarante (2020), la música incluida en la propaganda televisiva, a través de los jingles -fáciles de memorizar, pegadizos y concisos-, exhibía una especial capacidad no solo para fijar ideas clave, sino para repercutir en las emociones, y así despertar sensaciones, potenciar sentimientos y generar asociaciones en la audiencia que trascendían la propia comunicación sonora.
En términos de la construcción de la imagen del candidato, si la campaña menemista intentaba, a través de sus discursos en actos, presentarlo de modo mesiánico (Fair, 2014), la de Collor lo postulaba como autoridad (Albuquerque, 1999), en términos de superioridad moral (por ejemplo, como caçador de marajás14), de competencia, de experiencia, en su relación con el electorado, etc. Y, por momentos, como héroe (Albuquerque, 1999; Neto, 2007) o salvador de la patria (Almeida, 2013). Pero, cabe destacar, como un héroe solitario, sin grupos o mediaciones condicionándolo. Subyacía, así, determinada noción del vínculo político y representativo, como veremos a lo largo del trabajo.
En cambio, de Angeloz, cuyo carisma era menor, se resaltaba su capacidad técnica, como administrador, y el carácter viable de sus propuestas frente a las supuestas promesas vacías y la amenaza de caos y desgobierno que buscaba asociarse a Menem. Este último aspecto también se advertía en la campaña de Collor para el segundo turno, al asociar un eventual gobierno de Lula con estas palabras: caos, baderna [disturbio], bagunça [desorden], desorganización.
Lula, en cambio, se presentaba como un trabajador que conocía personalmente las penurias que sufría la población porque, como decía, “viví 20 años de mi vida como vive la mayoría del pueblo”.15 Albuquerque (1999) denomina a esto la construcción de una imagen de “identidad” con el electorado. También se lo presentaba como costurero de una alianza de partidos progresistas, y se resaltaba, como veremos, la mediación militante en su vínculo con las y los votantes, es decir, desde una noción del vínculo político contrapuesta con la de Collor.
Representaciones y apelación a juventudes en las campañas de 1989
En un trabajo anterior (Rocca Rivarola y Moscovich, 2018), se argumentó que, luego de muchos años de campañas televisivas personalizadas y ponderando un vínculo directo entre líder y votantes, las campañas de Dilma Rousseff en 2014 en Brasil y de Cristina Fernández de Kirchner en 2011 en Argentina exhibieron una jerarquización de la representación audiovisual de la militancia, sobre todo la juvenil. Si se comparan aquellas campañas con las cuatro seleccionadas para 1989, vemos que solo en la de Lula la representación audiovisual de las juventudes militantes y las apelaciones directas a esos colectivos parecen tener un peso semejante.
Aquí podría argumentarse, para el caso argentino, que la campaña en televisión apuntó, en 1989, más a un público adulto y mayor, mientras que las y los jóvenes fueron interpelados más bien desde otros medios, como la radio, y a través de eventos culturales, como recitales de rock. Un ejemplo podría ser el posicionamiento a favor de Angeloz de la radio Rock & Pop, cuyo dueño, Daniel Grinbank, también produjo una gira de rock organizada junto a la Juventud Radical, con grupos y figuras por entonces reconocidos. La campaña de Menem incluyó a su vez festivales musicales folklóricos y uno llamado Rock en la Boca. Esa asociación entre la política electoral y el rock durante la campaña de 1989 aparece descripta por Provéndola (2017).
Sin embargo, la distinción antes argumentada entre las campañas de 1989 (ambos países) y de 2011 (CFK, Argentina)/2014 (Dilma Rousseff, Brasil) no es solo en relación con el peso de las representaciones juveniles, sino, sobre todo, de las juventudes militantes. En 1989, de los cuatro candidatos, solo Lula parecía apelar a y hacer gala recurrentemente de esas bases de sustentación propia. Ese elemento, por otra parte, perdería peso en las campañas posteriores del PT, por lo menos entre 1994 y 2010 (Rocca Rivarola y Moscovich, 2018).
Ahora bien, ¿cómo son las representaciones de las juventudes que sí aparecen en la propaganda televisiva en 1989? En esta sección se analizarán diferentes modalidades de esas representaciones que aparecen en la propaganda televisiva de 1989, a partir de la identificación de los trazos que podrían enlazarlas con definiciones latentes, en aquel momento, de la propia democracia y el vínculo político.
Con un foco primario en el tratamiento por parte de la campaña a las juventudes militantes, luego se identifican otras formas de asociación y referencias a lo juvenil: la atención a jóvenes en tanto votantes; la alusión a las hijas e hijos del candidato (utilización proselitista de la familia); la imagen de la democracia como joven o niña/o; la apelación a consumos culturales juveniles; y, finalmente, el énfasis en la propia juventud del candidato (concebida como encarnación de la renovación política).
Representación de las juventudes militantes
Se observa en los spots de Angeloz algo de representación de la militancia juvenil movilizada en actos, con banderas u ovaciones. Sin embargo, no se muestra como un rasgo sobresaliente, sino como fracciones fugaces en algunos spots. Incluso, en una de esas piezas, la connotación asignada a la militancia proselitista roza brevemente la negatividad. Luego de una narración en off sobre la crisis, la inflación y la pobreza, aparece el candidato sentado en su escritorio pensando, escribiendo. El narrador continúa:
El hombre que nos guíe debe ser fuerte, sereno, serio. Debe hablar sin contradicciones, debe saber adónde quiere llevar al país y cómo hacerlo. No es tiempo de arriesgar más, de promesas vacías, de frivolidades. Porque cuando los actos terminen [foto de un acto de campaña con multitud congelada, fotos de activistas con banderas], y los ruidos se acallen, cuando se acaben todas las promesas electorales, un hombre tendrá que hacer el duro trabajo de gobernar. Tiene que ser un piloto en la tormenta. Eduardo Angeloz: la Argentina necesita su mano firme [Imagen de video de Angeloz hablando enérgicamente en un acto]. Ahora, más que nunca [Angeloz saludando a la multitud, se congela la imagen y abajo un zócalo dice “Angeloz. Presidente para todos”].
Si bien hacia el final se vuelve a mostrar al candidato en un acto de campaña con la multitud, la asociación previa entre actos militantes y un “ruido”, que obstaculizaría el pensamiento sereno necesario en las y los votantes para optar por la estabilidad y el cambio viable, desliza una desvalorización implícita del “agite” militante de la campaña.
¿Cómo aparecían representadas las juventudes militantes en la campaña de Menem? De una forma mucho menos explícita o valorizada que en el HGPE de Lula, pero, a la vez, a través de una modalidad indirecta y sugestiva. Hay una serie bastante homogénea de varios spots de Menem de dibujos animados con una bandita musical callejera compuesta por jóvenes y niños/as.16 Con un registro pasible de llegar a todas las edades y de ser fácilmente recordado, con repeticiones y con un carácter infantilizado -uso del dibujo animado, canción provocativa y pegadiza-, esa serie de spots no incluye propuestas ni explicita un proyecto político-económico. Veamos algunos ejemplos de sus cánticos (siempre con la misma melodía):
En estas elecciones hay muchos candidatos. Hay que fijarse bien para no elegir chicatos [referencia a Angeloz, que usaba unos gruesos anteojos].
Tenemo’ a este gobierno desde el 83. Elija bien, señora. ¡No se clave otra vez!
“Se puede” todo el día, “se puede” todo el año, parece que pidieran permiso pa’ ir al baño [referencia implícita a Angeloz, cuyo slogan de campaña era “¡Se puede!”].
Para estas elecciones, tenemos la precisa. El que vota a Carlos Menem recupera la sonrisa.
Los niños y jóvenes representados en la propaganda están involucrados, de algún modo, en política. Tal vez sea una exageración identificarlos como militantes, pero no son los niños y niñas representadas en la propaganda de Angeloz, que se hamacan, dibujan casitas, entre otras actividades., sino que, en este caso, van juntos por la calle -al lado de paredes pintadas con el logo histórico de “Perón vuelve” o de la victoria peronista- y cantan una canción de campaña, toman posición, critican al gobierno, al candidato adversario, y a su espacio político, “los radicales”.
Este último aspecto merece atención: si bien, más allá de esos spots animados, no hay en la campaña de Menem una significativa presencia audiovisual de la militancia peronista juvenil, el clivaje “nosotros, los peronistas” versus “los radicales” (UCR-Angeloz), así como la exhibición de los escudos partidarios (ello en ambas campañas), postula todavía identidades partidarias explícitas. Ello distingue esa campaña de Menem, aun siendo muy personalizada, respecto de otras posteriores del peronismo en la Argentina de los años noventa y la década del 2000, e incluso de la campaña de Collor de 1989, como se verá aquí. A su vez, refleja un momento bisagra en cuanto a las transformaciones del vínculo político, al preservar algunos elementos propios de una etapa de identidades político-partidarias arraigadas en Argentina, pero también al introducir elementos de otra etapa ulterior, como la fluctuación de las identidades políticas.
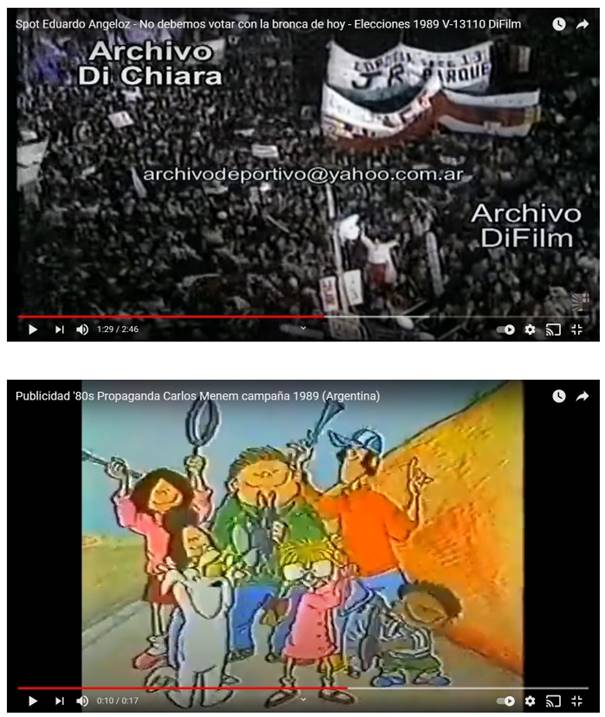
Fuente: Capturas de pantalla o prints de los spots disponibles en YouTube (ver links en notas al pie correspondientes)
Figura 2 Juventud Radical (JR) en campaña de Angeloz y la banda musical de jóvenes y niños/as en los spots de Menem
Por último, para el caso argentino, tanto en los spots de Menem como de Angeloz, se formula, cada tanto, la convocatoria a la audiencia a participar de actos de campaña futuros, un elemento también presente en el HGPE brasilero, en el que se muestran agendas semanales. Estos mensajes de “metacampaña”17 (Albuquerque, 1999) son medulares en los programas de Lula, y también asoman en los de Collor, aunque con características bien disímiles.
Por un lado, el Frente Brasil Popular llama a formar “comités de campaña pro Lula” (con una sucesión de imágenes de jóvenes que desarrollan tareas proselitistas, consen una bandera y arman materiales de campaña), y a realizar actividades de recaudación de fondos (con un segmento de trabajadores de la empresa Volkswagen que juntan dinero).18 Para el tramo final hacia el segundo turno, el narrador en off convoca a una jornada de militancia, con actividades “puerta a puerta” en “tu barrio”, y el mismo Lula hace una arenga directa a la militancia, a la que su involucramiento activo y llama a llevar a cabo un último esfuerzo (para salir a la calle, con “nuestras” banderas, o fiscalizar en la elección). En otros términos, la militancia es designada como un interlocutor central en la campaña de Lula.
Por otro lado, la invitación al electorado de Collor a involucrarse es planteada en términos no estrictamente militantes: se exhibe gente (“millones de personas”) sentada firmando a favor de propuestas de medidas elaboradas por el bloque legislativo del candidato, o el candidato pide desarrollar una suerte de misión evangelizadora entre amigos y conocidos: “A vos que ya estás de nuestro lado, te pido que me ayudes, llevando vos mismo nuestro mensaje a los que todavía no se sumaron a nuestra campaña”.19
Este contraste manifiesto entre los programas de Lula y Collor en la forma que asume la metacampaña o convocatoria a involucrarse se inscribe en modos contrapuestos de representación de la militancia, y con ello, en nociones divergentes sobre el vínculo político.
En los programas del Frente Brasil Popular, la intermediación militante -exhibida como predominantemente juvenil- es destacada, ostentada y valorizada como un rasgo propio. Ello se muestra con sucesiones de imágenes, en los actos, de la militancia cantando, ovacionando, levantando un puño, y moviendo sus banderas partidarias, y con segmentos de actos de campaña hacia el segundo turno en los que el narrador en off identifica siempre la presencia de jóvenes militantes, y enumera sus respectivos partidos de pertenencia. Por supuesto, el objetivo aquí parece ser mostrar unidad y la exitosa costura, por parte de Lula, de una más amplia alianza electoral de cara al segundo turno. Sin embargo, en estos segmentos no se muestra solo a los dirigentes (exadversarios del primer turno que ahora apoyan a Lula), sino que se destaca la sustentación militante. Y, visualmente, el predominio juvenil es palmario.20 Otro segmento, con múltiples imágenes de militantes, sobre todo jóvenes, movilizados, convoca en estos términos:
Atención, militante de la campaña de Lula. Este domingo sé parte de la ola Lula. En todo el país, quienes apoyan a Lula saldrán de forma organizada a los barrios, zonas comerciales y áreas de concentración popular. Irán de puerta en puerta presentando las propuestas de gobierno de Lula. Participá vos también en tu ciudad, en el barrio en que vivís.21
En la campaña de Collor sucede lo contrario. A través de una permanente ponderación de un supuesto vínculo directo con el pueblo, el candidato de la alianza Movimento Novo omite cualquier mención a su propio partido, el PRN (al que se había afiliado poco antes), o a los partidos aliados. Subraya, en cambio, que su candidatura nació “pura” y “cristalina”22, sin apoyos, sin la tutela de ningún grupo o partido. Asimismo, establece un diálogo constante con la audiencia, informal y afectivo (con la muletilla “minha gente”), forjando un “nosotros” del que solo él -dentro de la clase política- sería parte (“eu e você”, o “eu e vocês” en plural). A su vez, presenta al público asistente en sus actos de campaña como “electores” o como “el pueblo de [localidad]”, nunca como militantes organizados. De hecho, no se ven casi banderas partidarias en esas imágenes, sino solo banderas con su nombre y rostro. Este último elemento, orientado a producir cierta invisibilización de las propias bases de sustentación militante de un candidato en aras de privilegiar la imagen de un supuesto diálogo directo con la población no organizada, también ha sido señalado para el caso del partido PRO, de Mauricio Macri, en la Argentina más reciente (Rocca Rivarola y Bonazzi, 2017).
Para el segundo turno, y como corolario extremo de aquella estrategia de glorificar la supuesta ausencia de mediaciones entre el candidato y su electorado, la campaña de Collor apela a una estigmatización de la militancia organizada del PT y de la izquierda brasilera. Los programas de Collor no solo continúan insistiendo, después del primer turno, en que su candidatura “no pertenece a ningún partido, sino solo a vos”, y prescinden así de cualquier definición en términos de una identidad partidaria. Esta vez se dedican, además, a una virulenta campaña negativa, que asocia la militancia del PT con la violencia, la intolerancia, el fanatismo e incluso con el nazismo (llegan a exhibir en la programación electoral una gráfica de la esvástica nazi). Todo ello estuvo catalizado por los incidentes previos a un acto de campaña de Collor en Caxias do Sul (RS), episodio al que los HGPE de ambos candidatos luego dedicaron extensos segmentos. Los planos de cámara en los programas de Collor muestran acusatoriamente los rostros nítidos de distintas personas jóvenes que pelean, gritan y participan del tumulto (mientras pixelan a seguidores de Collor que hacen lo mismo). El relato hecho por la periodista Belisa Ribeiro para el programa de Collor resalta el carácter juvenil de los “violentos”: “gente joven, que nunca votó para presidente, rompiendo, pegando”.23 Esa insistencia en la asociación de la juventud militante de izquierda con la violencia, el autoritarismo y el desorden se formulaba mientras la campaña de Collor para el segundo turno asumía una narrativa cada vez más anticomunista. Y ello tuvo lugar, en el marco de un contexto muy particular: la caída del muro de Berlín, producida el 9 de noviembre, poco antes de la primera vuelta. El HGPE de Collor se nutrió de esos eventos, y al agitar equivalencias entre el PT y el “atraso” de los regímenes socialistas de Europa del Este, o enfatizar, en una entrevista reproducida en el HGPE, que la militancia petista cantaba la “Internacional Socialista” en vez del himno nacional brasilero.
Así, la representación de las juventudes militantes es, en la campaña de Collor, rotundamente negativa. Es cierto que se trata de una juventud política adversaria: la del Frente Brasil Popular. Sin embargo, no le sigue a esta caracterización una comparación con otras juventudes partidarias que reivindiquen el compromiso político juvenil como tal. La contraposición es con “la gente”, el electorado sin adscripciones orgánicas, y especialmente valorado. Aquel tipo de comparación entre diferentes juventudes militantes sí se ve, en cambio, en el spot de Angeloz que muestra, en una sucesión de hitos históricos trágicos de la Argentina, a la guerrilla peronista (con fotos de Mario Firmenich, el dirigente de la organización armada Montoneros) para luego hacer gala de la Juventud Radical (JR) pacíficamente movilizada en actos ya en democracia. Esa narrativa despliega una continuidad con la autopresentación de la JR, a inicios de los años ochenta, a través de la consigna “somos la vida, somos la paz”, que surge de un contraste con la lucha armada de las organizaciones juveniles peronistas en la década de 1970.
Más allá de esos matices, parece circular implícitamente, tanto en la campaña de Collor como en la de Angeloz, una apropiación simbólica de la representación democrática, negada al adversario, que es postulado como una amenaza a la democracia.
Otras formas de referencia a juventud/jóvenes
Si en los modos de representación de las juventudes militantes en las campañas televisivas de 1989 podemos observar la circulación de nociones y valoraciones particulares sobre la democracia y el vínculo político, hay otras modalidades de representación de lo juvenil en esas campañas que cabe articular con la trama contextual de aquel momento y con aquellas nociones. A continuación, se analizarán esas otras formas de referencia: las alusiones a jóvenes en tanto votantes; la presentación de la familia del candidato; la imagen de la democracia como joven o como niña/o; la apelación a consumos culturales juveniles de la época; y, finalmente, la insistencia en la propia juventud del candidato.
Jóvenes en tanto votantes
En términos generales, las juventudes no parecen ser interpeladas, en las campañas de TV de 1989, de modo directo o significativamente en tanto votantes. Esto es posible observarlo en relación con el registro, por ejemplo, con que los candidatos se dirigen a la audiencia, a la cual tratan de usted, en contraste con el tratamiento más informal de los spots del siglo XXI.
La campaña de Angeloz (UCR) parece orientada a un votante adulto. Presenta poca apelación a las juventudes votantes y construye una imagen del propio candidato como artífice de una eventual gestión “realista”, “seria”, con “promesas viables”. Excepto cuando las juventudes aparecen mencionadas como sujeto de políticas públicas o víctimas de la crisis económica y problemas educativos -un elemento también presente en las campañas de Menem, Collor y Lula-, la representación visual y discursiva de jóvenes en los spots de Angeloz es escasa. Incluso, un spot de su campaña que está centrado en los jóvenes tampoco los interpela de modo directo, sino que el “nosotros” (y la capacidad de transformación a través del gobierno o a través del voto) solo incluye al candidato y a otros adultos. Angeloz, en off, dice:
Ricardo se recibió de ingeniero. Quiere irse del país. Susana quería ser periodista. Hoy es empleada y no le alcanza para vivir. Fabián no puede conseguir trabajo. Y espera y espera. [Luego, Angeloz parado en la calle, habla con enojo.] ¡Basta! Estamos desperdiciando las esperanzas y energías de nuestros jóvenes. No podemos seguir así. [Enumera distintas propuestas contra la burocracia excesiva y finalmente termina diciendo.] Y lo haremos, porque está en juego el futuro de nuestros hijos.24
Esa expresión, “el futuro de nuestros hijos”, en la que el “nosotros” equivale a los adultos, es muy recurrente también en las otras campañas, sobre todo en los programas de Collor. En uno para el primer turno, por ejemplo, al hablar en un acto sobre la corrupción y los marajás, dice: “Vamos a reconstruir esta nación, para aquellos que creen en ella, para aquellos que todavía ven la posibilidad de que podamos hacer algo para el futuro de nuestros hijos”.25
Una excepción a esa exterioridad de las y los jóvenes respecto del “nosotros”, y en la interpelación al electorado, por parte de la campaña de Angeloz es un spot elaborado y firmado justamente por la Juventud Radical, Comité Nacional. Allí, el “nosotros” enunciador del mensaje es la juventud (que es, a la vez, el sector interpelado por el anuncio). De hecho, es el único donde se tutea -se trata de “vos”- a la teleaudiencia. Siete años después de la Guerra de Malvinas (1982), la pieza vuelve sobre el tema y, de modo implícito, también sobre la violencia de los años setenta. Intenta asociar a Angeloz con la garantía futura de paz y a Menem y el peronismo con el legado trágico de aquellos años. Con un paneo de un cementerio en Malvinas, un joven narrador en off, en una catarsis generacional, dice: “En una Argentina violenta, los que damos la vida somos los jóvenes. No hablemos más de guerra. Votá Angeloz. Votá por paz y futuro para todos”.26 Nuevamente, en este modo de representación de la juventud subyace la imagen de democracia asociada a la paz y representada exclusivamente por el candidato de la UCR.
La campaña de Carlos Menem se mueve en un registro más informal que la de Angeloz, con humor y hasta parodia. Esa informalidad procura evocar un carácter plebeyo del candidato, más popular, frente a un supuesto estilo más aparatoso o acartonado (menos “canchero”) del candidato del radicalismo, al que se le atribuye un discurso difícil o hasta pedante. En otros términos, se hace flotar la idea de que “los peronistas” manejan un lenguaje popular y preocupado por cuestiones urgentes como la pobreza, mientras la retórica radical consistiría en hablar con “palabras esdrújulas”.27 No obstante, aun desde este contraste, los spots menemistas de 1989 no muestran una apelación directa a las y los jóvenes votantes. Al igual que en la campaña radical, el tratamiento al electorado es de “usted” o “señor” o “señora”, y cuando se habla de la juventud, la referencia es a terceros, como sujetos afectados por políticas públicas (o por su carencia, como cuando distintas voces en off mencionan razones para votar y una alude a “los jóvenes sin porvenir”28). Además, hay cierta representación visual -aunque sin voz- de jóvenes en tanto trabajadores (en fábricas, minería, docencia, entre otras ocupaciones). Así, en la campaña de Menem, las imágenes latentes detrás de esas diversas representaciones juveniles asociadas a los problemas económico-sociales parecerían delinear una democracia pensada menos en términos procedimentales y más en términos de justicia social, lo cual nos remite a debates y disputas político-intelectuales sobre las implicaciones del concepto de democracia, el pasado y el presente ya presentes a inicios de los años ochenta (Lesgart, 2003).
En las campañas brasileras de 1989, no se observa tampoco una interpelación especial o destacada al electorado joven en tanto tal. Por ejemplo, el recurso de recoger testimonios en la calle de (supuesta) gente común -los llamados “populares” en el esquema conceptual de Albuquerque (1999)- utiliza regularmente una muestra mezclada, compuesta por personas de diferentes edades. Ello aparece con una diversidad socio-económica mayor en el HGPE de Collor (donde se muestran muchos perfiles de clase baja, pero también jóvenes vestidas a la moda) que en el de Lula, donde parecen predominar perfiles de encuestados y encuestadas de clase media y baja, y trabajadores o trabajadoras de la ciudad y el campo.29
Cabe analizar, sin embargo, dos representaciones de juventudes específicas y, en algún sentido, contrapuestas, que emergen en las campañas de Lula y Collor. En el HGPE de Lula para el primer turno, en un segmento sobre “la reforma agraria desde abajo”, que describe la vida en un asentamiento del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) en Ronda Alta (RS), aparece destacada una juventud específica: jóvenes pobres, del movimiento, representados como saludables, que se entretienen (en momentos de ocio pautados) pero también se organizan colectivamente por sus derechos y para garantizar su vida. El narrador en off relata el funcionamiento del asentamiento, el intenso trabajo agrícola durante la semana y sigue:
El domingo es día de asamblea. Y después, el descanso merecido. Los más viejos juegan a las cartas. Los chicos [a garotada], muy saludables, juegan al fútbol [imagen de jóvenes jugando a la pelota]. Al final, el comienzo de una vida con dignidad [con una foto de un niño sonriendo].30
La antítesis de esas figuras de jóvenes pobres organizados es construida en un segmento de Collor, reproducido en distintos programas del HGPE, donde la actriz Cláudia Raia entrevista a un joven carpintero que sale de su casa -en cuya pared externa se ve un afiche de campaña del candidato-, y carga una bolsa en su hombro (luego, la entrevista continúa dentro de su hogar, con su familia). Denervau Gomes da Silva dice que votó a Collor y volverá a hacerlo para el segundo turno. Ante la pregunta de Raia de qué piensa sobre el “candidato del PT que se presenta como el candidato de los pobres”, el joven asocia el PT a las huelgas y sentencia “la huelga no llena la barriga de nadie”. Luego, rodeada de otras personas al lado de la misma casa, Raia afirma que esas son “personas del pueblo, gente que pasa muchas necesidades y que va a votar a Fernando Collor de Mello. El pueblo no es bobo”.31 Con este y otros segmentos, el HGPE de Collor se dedica a afirmar que el candidato es el favorito de “los pobres” y destaca una figura del pobre bueno, honesto, que descree de la organización colectiva, y que deposita su esperanza de mejorar sus condiciones de vida a través de una eventual victoria del candidato. Una vez más, atraviesa la campaña de Collor una forma particular de concebir el vínculo político, que rechaza las mediaciones orgánicas (partidarias, sindicales) y reivindica un lazo de confianza personal en su liderazgo.
Por el contrario, esas mediaciones son valoradas en la campaña de Lula (además de encarnadas en su propia trayectoria sindical y política). En el marco de una disputa discursiva sostenida en todo el HGPE para el segundo turno entre Collor y Lula sobre quién representa mejor a los pobres, Lula sugiere que Collor (“un adversario de clase”) engaña al pobre, al decir que lo ayudará sin explicar de dónde extraerá ese dinero o quiénes “dejarán de ganar algo” para ello. Sostiene que “es preciso utilizar esta campaña para aumentar el nivel de conciencia del pueblo. Porque el pueblo que no está politizado no es pueblo, es masa de maniobra. Y la clase dominante siempre usó a nuestro pueblo como masa de maniobra”.32
Las dos figuras prototípicas de jóvenes pobres, entonces, expresan una disputa más amplia entre concepciones enfrentadas sobre el vínculo político: uno pretendidamente carente de mediaciones entre la ciudadanía y los liderazgos; otro bien definido a partir de la organización y concientización colectiva (a través de representaciones sectoriales, partidarias, entre otras).
La familia del candidato
En su trabajo sobre la importancia simbólica de las familias de las y los candidatos en las campañas electorales mexicanas, Zalce (2015) enmarca la utilización estratégica de la vida privada en la progresiva personalización de las campañas. La interpreta como apelación a una comunicación no verbal, a un lenguaje íntimo propio de la confesión personal, y a la generación de confianza en el electorado a través de la humanización del candidato. Si la familia es vista como núcleo de trasmisión de valores sociales, la forma en que un candidato se conduce con la suya se traduce como un símbolo de cómo conducirá eventualmente la nación.
Si consideramos ese análisis, cuando Collor cuenta que viajó con sus dos hijos (de 11 y 13 años) y su esposa al Amazonas para que asumieran “un compromiso con la naturaleza”, mientras las imágenes muestran a la familia mojada, en un bote, con el candidato remando33, el mensaje pretendido es claro: la conciencia ambiental que Collor parece preocupado en inculcar a sus hijos se proyecta como garantía de una eventual política medioambiental como presidente.
La familia de Collor reaparece en otros segmentos: en su propia casa en Brasilia, donde él relata cuánto tiempo vivió allí (mediante lo cual destaca atributos de estabilidad y seguridad); y también con su esposa arriba del escenario de actos de campaña, quien lo escucha, saluda a la multitud, o incluso canta el jingle de campaña, en una demostración de unidad y apoyo activo a su campaña (hacia el tramo final, también están allí sus hijos). Aunque la familia de Collor no tiene voz propia en el HGPE, su presencia es un rasgo significativo.
En el caso de Angeloz, uno de sus spots se dedica enteramente a su familia, en una escena doméstica alrededor de una mesa en un jardín. Él mismo como narrador en off presenta a sus hijos e hija jóvenes con su nombre, su profesión (“contador”, “ingeniero” y “casi abogada”), y luego a su esposa. La escena, armónica y con algunas muestras de cariño, se cierra diciendo: “Para nosotros, como para todas las familias argentinas, lo importante es la unión, la paz, la convivencia, Dios. Queremos que 1989 sea un buen año para todos. Este es el deseo de los Angeloz”.34 Allí, entonces, la representación de jóvenes es la de dos profesionales y de una estudiante universitaria, de clase media/alta, religiosos, en una familia tradicional, y en un vínculo afectivo estable con su madre y padre. La humanización y la proyección de valores a los que refiere Zalce (2015) quedan manifiestas en el spot, frente a un adversario, Menem, cuya familia, con un perfil estético diferente, fue objeto de cierta atención por parte de los medios durante la campaña (y más, durante su posterior gobierno) pero no era exhibida en los spots.
La campaña de Lula, con un mayor foco en su frente electoral y menos personalizada que la de Collor, no recurre a la presentación de su familia, aunque sí se ve a su esposa a su lado en algunos actos. Sin embargo, hacia el final de la campaña para el segundo turno, la familia de Lula fue motivo de debate a partir de la campaña negativa del HGPE de Collor, centrada en la hija de Lula con una antigua pareja, Miriam Cordeiro, quien aparecía acusando a Lula de haberla “traicionado”, abandonado embarazada y ofrecido dinero para que abortara. Lula respondió, para lo cual se valió tanto de su “derecho a respuesta” (asignado por el Tribunal Superior Electoral) durante el tiempo del HGPE de Collor, como también en su propio programa electoral, en el que presentó a su hija Lurian a su lado. Allí, la joven, víctima indirecta del ataque proselitista, permanece seria, con la vista en la cámara y en silencio -posiblemente, el ser menor de edad influyera en esa decisión de no incluir su testimonio-, mientras Lula habla a la cámara, tocando sus hombros y, luego, incluso su cabeza.35 Aquí, entonces, la presentación de la joven hija del candidato no integra voluntariamente la campaña de Lula sino que constituye una reacción ante la campaña negativa del adversario, pero cobra un peso significativo.36
Las representaciones (o bien la omisión) de las y los hijos de los candidatos en la propia campaña televisiva devienen pretendidos reflejos del carácter y valores de los líderes, tanto en términos personales como en su proyección política como eventuales jefes de Estado.
La imagen juvenil o infantil de la democracia
Otra forma de referencia a las juventudes e infancias es la ilustración de la democracia como joven o niña/o a quien debemos proteger, elemento que cobra significación especial en un proceso electoral que, en ambos países, se encontraba aún muy cercano en el tiempo a la transición democrática. En el caso de Angeloz, es la imagen de una niña que es hamacada en la plaza, con música tranquila y dulce de fondo, hasta que las manos adultas la hamacan más y más rápido, mientras vemos una sucesión de fotos en blanco y negro que evocan la violencia del pasado (la represión a protestas, las organizaciones armadas juveniles como Montoneros, la Triple A, entre otras) y su posible reedición en un gobierno peronista. Una narradora en off dice:
El domingo tomaremos la decisión más importante de nuestras vidas. No debemos votar con la bronca de hoy, debemos votar por la estabilidad de mañana. Debemos votar por el cambio, pero no por un cambio a cualquier precio. Votemos por un futuro en paz.37

Fuente: Captura de pantalla de video disponible en YouTube (ver nota al pie correspondiente).
Figura 6 La imagen de la democracia como niña en la campaña de Angeloz
La asociación de la democracia con la juventud o la niñez, con el fin de la dictadura como un proceso todavía reciente, se esboza también en la letra del principal jingle de la campaña televisiva de Lula de 1989, “Lula lá”, compuesto por Hilton Acioli:
Sem medo de ser feliz, quero ver chegar Lula lá. Brilha uma estrela. Lulá lá. Cresce a esperança. Lula lá. Um Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá, com sinceridade, com toda certeza para você, meu primeiro voto, para fazer brilhar nossa estrela. Lula lá. É a gente junto. Lula lá. Valeu a espera. Lula lá. Meu primeiro voto, para fazer brilhar nossa estrela. (El resaltado es propio.)38
Esa alusión al “primer voto” podía pensarse en un sentido doble: tanto el ejercicio del primer voto en 1989 por parte de las juventudes, como el de generaciones anteriores que habían estado impedidas de votar a presidente durante más de dos décadas. Aquí, sin embargo, el énfasis no está puesto en la necesidad de preservar la joven democracia frente a un cambio brusco o inestable, como en el spot de Angeloz39, sino, por el contrario, en la esperanza de una profundización democrática a través de la posibilidad de que un trabajador y un frente de partidos de izquierda lleguen al poder.
Aunque sin estas imágenes y metáforas, el énfasis en aquella elección como la efectiva recuperación democrática después del final de la dictadura aparecía también frecuentemente en el HGPE de Collor. Y, aquí sí de modo más semejante a Angeloz, en la campaña hacia el segundo turno, se presentaba al adversario como una amenaza para esa consolidación democrática, al asociarlo al autoritarismo y el desgobierno. De hecho, en sus alocuciones en numerosos programas, Collor repite insistentemente las mismas palabras al referirse a Lula, la militancia petista, la Central Única de Trabajadores (CUT) y otros actores aliados: violência, caos, baderna, bagunça, fanatismo, intransigência, intolerância.
En ese sentido, en ambas campañas, Collor -para el segundo turno- y Angeloz son presentados como una garantía frente a un adversario antidemocrático y peligroso.
La apelación a consumos culturales juveniles
Aunque con diferentes intensidades o peso, el recurso de apelar a consumos culturales, incluidos aquellos de la juventud, fue una marca presente en las campañas de 1989.
Un spot de Angeloz, por ejemplo, presenta una sucesión de imágenes de hitos políticos, deportivos y culturales desde la reciente recuperación democrática: la asunción de Alfonsín; el juicio a las Juntas militares; el premio Oscar a la película argentina La historia oficial; el plebiscito por el canal Beagle; imágenes de figuras populares del arte y el deporte en acción, como Mercedes Sosa, Charly García, Diego Maradona o Gabriela Sabatini.40 Cierra con los candidatos radicales saludando a la multitud y un zócalo que dice “Lista 3. Garantía de paz y democracia. UCR”. Aquí, nuevamente, hay una disputa de sentido, en la que la democracia, e incluso hitos no relacionados con la administración de gobierno, como triunfos deportivos o recitales de música, aparecen como vinculados al gobierno de Alfonsín, frente a un peronismo al que se pretende desligar o delimitar de ese proceso, para asociarlo, en cambio, al pasado trágico.41 El radicalismo parecía con ello procurar una reactivación del clivaje autoritarismo-democracia que, como muestra Aboy Carlés (2001), había logrado instalar en 1983, con la denuncia de un supuesto “pacto sindical-militar”.
Además de ese spot, que exhibe a figuras de la cultura y el deporte como parte de un relato sobre los hitos de la democracia desde 1983, otra pieza, elaborada y firmada por la Juventud Radical (JR), también apela a consumos culturales juveniles, en este caso, el rock nacional, y se dirige centralmente a un electorado joven. Con la foto intervenida de Angeloz (con un agregado de anteojos de sol, que suaviza y moderniza su imagen sobria), el jingle de rock nacional cantado por Mavi Díaz (vocalista del grupo Viudas e Hijas de Roque Enroll) dice:
Él tiene anteojos, se parece a Clark Kent, pero es mejor que el que dice “Síganme”. Es medio serio y usa ropa formal, pero si no gana votos, vamos a pasarla mal. No tiene pinta de tocar rock ‘n’ roll; eso no importa, yo lo voto a Angeloz.42
En un intento por hacer atractivo al candidato para un público juvenil, ante el cual podía parecer demasiado sobrio, serio y aburrido, este spot, de todos modos, es más episódico que un rasgo predominante de la campaña televisiva radical (como ya vimos, la apelación radical a la juventud aparecería más en otros medios, como la radio y eventos culturales o recitales de rock).

Fuente: Captura de pantalla del video disponible en YouTube (ver link en nota al pie 49).
Figura 7 Spot de la Juventud Radical con imagen de Angeloz intervenida
Por su parte, Collor de Mello musicaliza un segmento de crítica al gobierno de Sarney (con imágenes de pobreza, represión, jóvenes) con la canción de rock “Brasil”, de Cazuza43, y recoge otros apoyos individuales del mundo artístico.44 No obstante, la apuesta más ostensible por el apoyo de un colectivo de artistas se observa en las campañas de Lula y de Menem.
Además de escenas breves de actos masivos de campaña que incluyeron shows y participación de artistas, en el caso de Lula, y de algunos segmentos tipo sketch cómico con figuras reconocidas, en ambos casos, las campañas de Lula y Menem presentan una puesta en escena de artistas populares que se juntan para cantar y abogar por el voto al candidato, con rasgos similares que cabe considerar.
En la campaña menemista, el spot usa la canción “Valerosos corazones compañeros”, de Lito Nebbia, figura histórica del rock nacional, e incluye a alrededor de 40 artistas, que se van encontrando, para luego subir a un escenario, donde aplauden y bailan al ritmo de la canción.45 En los programas del HGPE de Lula, el jingle “Lula lá”, ya mencionado, es cantado con entusiasmo por un grupo de artistas, que lucen ropa blanca -en varios casos, con remeras y banderas con logos de partidos del frente y aliados, o de Lula mismo- y con primeros planos de varias y varios de ellos cantando y aplaudiendo.46
Como principales contrastes están la cantidad de figuras reunidas (mayor en la campaña de Lula); el promedio de edad (más alto en el caso argentino); y la vestimenta (más homogénea y partidaria en el caso brasilero). También destaca el hecho de que en el HGPE de Lula lo que se escucha es una multitud que canta encima de la música original, elemento potente y que proyecta, en tanto canción militante, un refuerzo de la pertenencia. En el spot argentino, en cambio, solo está el playback de la voz de Nebbia, aunque se agregan gestos de dedos en V (expresión que, en la tradición política argentina, simboliza la victoria y está asociada con el peronismo).
En ambos casos, más allá de los matices, el recurso a consumos culturales (juveniles) y a un apoyo colectivo explícito de artistas involucra no solo un puente hacia afinidades no estrictamente político-partidarias del electorado, sino también una tentativa de transferencia de popularidad de esas figuras al candidato.
En una parodia a aquella apelación al apoyo colectivo del mundo de la música y la cultura por parte de Lula, la campaña de Collor presenta una multitud de personas desconocidas, todas vestidas con remeras del candidato y con banderas alusivas, cantando su propio jingle (Collor, Collor, Cooooolllor, colorir a gente quer de novo…). Luego, los créditos dicen: “El artista de verdad es el pueblo brasilero. Y solo con Collor en la presidencia, esos artistas finalmente van a tener éxito”.47 El mensaje va, una vez más, en la línea de proyectar un vínculo directo de Collor con la población, con la gente común, sin mediaciones de grupos políticos o, en este caso, de colectivos de artistas reconocidos. Es la gente ignota, el “pueblo brasilero”, el que le daría su legitimidad. El análisis del segmento, sin embargo, muestra un carácter sumamente coreografiado y poco espontáneo del evento, que parece más bien una puesta en escena de supuesta “gente común”.
La juventud encarnada en el propio candidato
Como vimos hasta aquí, la campaña de Collor no está definida por una apelación especial a las juventudes en tanto interlocutoras, ni tampoco por una jerarquización en su representación visual. Sí se moldea, en cambio, una valoración de la juventud en la propia forma de construcción de la imagen del candidato, presentado como joven, novedoso y, con ello, esencialmente renovador, énfasis que ya ha sugerido también Albuquerque (1999).
Mientras que los discursos de los políticos argentinos sobre la renovación, durante los años ochenta y noventa, distinguían lo “joven” de lo “renovador”, al identificar la posibilidad de “viejas prácticas” o “vieja política/política tradicional” aun entre figuras jóvenes (Lenarduzzi, 2013), en el HGPE de Collor, juventud y renovación aparecen como sinónimos. Tanto en su autopresentación, como en la descripción que de él hace el narrador en off o las personas entrevistadas en la calle, un rasgo recurrentemente subrayado es que es “jovem, novo”. Así, la joven nadadora Daniela Lavagnino, “recordista sul-americana”, llega nadando al borde de la pileta y dice: “Voto a Collor porque él es joven. Y juventud para mí significa, sobre todo, renovación”.48 La actriz Isis de Oliveira dice: “Él es mi candidato, porque él es joven, tiene garra, tiene ganas, tiene pulso firme”. Múltiples testimonios en la calle de “populares” (Albuquerque, 1999) vuelven sobre esa misma idea: Collor “es joven y va a llevar a Brasil para adelante”; “un hombre joven, fuerte y creo en él”; “Collor es un candidato muy experimentado aunque sea muy joven”. Otros añaden la noción de renovación: “Cuando aparece una persona que tiene coraje de enfrentar la situación, todos los poderosos se colocan contra él”.49 Aquí, el carácter renovador aparece enlazado con aquel rasgo ya analizado antes: el énfasis en un vínculo directo con la ciudadanía (eu e vocês), libre de mediaciones partidarias, conchavos o alianzas espurias.
En un discurso en el que mira a la cámara y habla de sus experiencias como gobernador, el propio Collor trae a colación su edad: “miren, mi gente, yo tengo 40 años de edad”.50 Y en los primeros programas, frente a una cascada, el candidato, con el cabello húmedo y camisa arremangada, cuenta que no resistió y tomó un baño allí51, acción que evoca una imagen fresca y descontracturada de un dirigente político. Algo similar podríamos interpretar del segmento, ya analizado, en el que rema un bote en el Amazonas con su esposa e hijos, o del discurso en un acto donde dice que “Dios me privó del sentimiento del miedo”. Fuerza, frescura, potencia física, temeridad, todas cualidades comúnmente asociadas a la juventud. En otros segmentos, el narrador en off lo nombra como el gobernador más joven, o bien, al hablar del “perfil del presidente ideal”, afirma que “Brasil necesita un presidente que sea tan joven como el país que pretende construir, un presidente con ideas modernas”.52 Aquí no solo reaparece la imagen antes analizada, del carácter juvenil del régimen o del país, sino que en la juventud del propio candidato radicaría una promesa de renovación.
La diferencia entre la campaña de Collor del primero y el segundo turno radica en el giro de aquel carácter renovador que portaría el candidato. Si al inicio, el pasado que debe ser barrido es el propio status quo (en términos de Collor, “todo lo que está”), representado por la corrupción arraigada del gobierno de Sarney, la clase política tradicional, entre otros factores, para el segundo turno, en cambio, el “atraso” está personificado en las ideas de Lula y de la izquierda brasilera (asociadas al comunismo, cuyo declive en Europa Oriental es resaltado) y ese “atraso” se posa como amenaza para la nación. Sin dejar de autodefinirse como renovador, la inflexión es evidente: Collor pasa a representar la garantía del “orden”, “la paz” y “la democracia”.

Fuente: Capturas de pantalla del material provisto por el Acervo Doxa.
Figura 9 Imágenes de Collor y testimonios sobre el candidato enfatizando su juventud
Como refutación de aquella ligazón procurada por Collor al presentarse como joven y, por ello, renovador, Lula insiste, en sus programas para el segundo turno, en la necesidad de “evitar que la derecha conservadora se mantenga en el poder travestida de candidatura moderna”.53 El HGPE de Lula incluso sugiere un crecimiento político de Collor asociado a la propia dictadura, lo cual activa, una vez más, una disputa de sentido sobre la democracia.54 En ese sentido, se postula -no a sí mismo, sino a un “nosotros” (el Frente Brasil Popular y aliados)- como la verdadera renovación, entrañada no en una cuestión etaria sino en la perspectiva de un presidente que provenga de la clase obrera: “Lo nuevo en la política brasilera, y lo que le da miedo a él [Collor] es la posibilidad de que el pueblo de este país, a través de un tornero mecánico, llegue a la presidencia de la república por el voto”.55
Reflexiones finales
Este artículo se ha dedicado a examinar las representaciones sobre las juventudes presentes en las campañas electorales de televisión en 1989 de las cuatro candidaturas presidenciales más votadas en Argentina y Brasil.
Luego de una primera etapa exploratoria de la investigación, que permitió organizar los hallazgos en diferentes dimensiones o ejes, algunas claves de interpretación permitieron delinear una articulación entre las características que asumían esas representaciones y las tramas contextuales en las que cada uno de los dos países se encontraba inmerso en 1989. De ese modo, y al igual que en otras investigaciones cualitativas (Mendizábal, 2006), un primer interrogante más descriptivo y preliminar -¿qué características asumen en esas campañas las apelaciones a y representaciones sobre lo juvenil?- condujo a delinear, a lo largo del propio proceso de análisis, una pregunta de investigación más orientada a interpretar y comprender. Esa pregunta era: ¿cómo se vinculan esos modos de representación audiovisual de las juventudes con diferentes valoraciones, discursos e imágenes sobre la democracia y el vínculo político en circulación en aquel momento? Se ha argumentado aquí que los modos de representación audiovisual de las juventudes (sobre todo las militantes) en las campañas electorales televisivas reflejaban tramas contextuales particulares de 1989, y se anudaban con disputas latentes entre valoraciones disímiles, y hasta contrapuestas, sobre la democracia y el vínculo político.
Si en Brasil la recuperación democrática llegaba a un clímax en 1989, con la primera elección popular luego de dos décadas de dictadura y picos en los niveles de apoyo a la democracia, pero también con marcada desigualdad social e indicadores económicos en tensión, en Argentina, los últimos años de la década de 1980 exhibían ya cierto desencanto con la política partidaria, especialmente entre las juventudes. Todo ello aparecía de la mano de una crisis económica profundizada, y en paralelo con la persistencia de los traumas legados por la dictadura, incluida la guerra de Malvinas.
En el marco de esas tramas confluyen ciertas formas de representar lo juvenil, que remiten a esos problemas del pasado, del presente y a las expectativas del futuro. Algunas de esas representaciones se fundan en una matriz adultocéntrica, donde predomina una noción de la juventud como un mero tránsito a la adultez (Alvarado et al., 2009), que la despoja, de su carácter de sujeto político. En esa clave podemos leer las referencias al “futuro de nuestros hijos”, o a los y las jóvenes como terceros ajenos a la interlocución formulada. La excepción son las interpelaciones recurrentes de Lula a la militancia (visualmente representada, sobre todo, como juvenil) a desarrollar una campaña activa. Así, en comparación con las campañas de 2011 (Cristina Fernández de Kirchner) y 2014 (Dilma Rousseff), en las otras tres campañas de 1989 (Collor, Angeloz, Menem) no se advierte en términos generales una apelación directa ni marcada al sujeto joven, al mencionar a las y los jóvenes más como terceros o como grupos especialmente afectados por algunas problemáticas (desocupación, déficits en educación, u otras) que como protagonistas.
Dicho esto, en los diferentes modos en que sí aparecen representadas y aludidas las juventudes, es posible advertir disputas de sentido acerca de la democracia y el vínculo político. Esas disputas se inscriben, a su vez, en tramas contextuales de construcción democrática y de progresiva mutación del lazo de representación.
Esa articulación entre representaciones de lo juvenil en la campaña y tramas contextuales aflora con especial fuerza, como ha sido señalado, en las referencias a las juventudes militantes (pasadas y presentes), tanto en los acentos o énfasis como en las omisiones o invisibilizaciones, tanto en su valoración como en su estigmatización. Como vimos, entonces, la crítica a la militancia petista (mayormente exhibida como juvenil) en la campaña de Collor para el segundo turno se corresponde con una estrategia de presentación del candidato en un vínculo político directo, cercano y sin mediaciones orgánicas con el electorado. No obstante, también porta una pretendida advertencia sobre los peligros que acechaban a la joven democracia brasilera (el “autoritarismo” y “comunismo” que podían venir de la mano de un triunfo de Lula). Con una intensidad matizada, el peligro de la “violencia” y el autoritarismo también es señalado en los spots de Angeloz y sus referencias a Menem, el peronismo y las organizaciones armadas juveniles de los años setenta. Por su parte, la campaña de Lula asigna a sus propias bases de sustentación activa un lugar significativo en el HGPE, al ostentarlas como un valor propio y apelando a ellas de modo reiterado, mucho más que en las campañas petistas de las dos décadas siguientes y que en las de los otros tres candidatos de 1989.
Sin embargo, también hemos visto en este trabajo cómo otras formas de referencia a lo juvenil evocan asimismo nociones diversas sobre la democracia y el vínculo político. La vehiculización de la imagen de la democracia como joven o niña/o, que debe ser protegida de peligros acechantes o bien que involucra esperanzas de transformación; la postulación de la juventud del candidato como pretendida garantía de renovación política (y una forma alternativa de entender la renovación, en términos de trayectoria colectiva de un partido de izquierda); la configuración de figuras antitéticas del votante joven y pobre (y con ellas, de un determinado vínculo entre el candidato y la ciudadanía); el recurso de apelar al apoyo de figuras populares que la juventud de la época consumía como modo de transferencia de confiabilidad; la proyección de la familia del candidato en una eventual orientación política de gobierno y como parte de su propia construcción de imagen personal y moral. Todas estas representaciones de lo juvenil se anudaban con una trama contextual en la que circulaban concepciones diferentes acerca de la democracia y su devenir, así como también del vínculo político.
El progresivo enraizamiento democrático, a la par de sus limitaciones en la resolución de la crisis económico-social, la profesionalización y personalización de las campañas, la ascendente fluctuación de las identidades políticas tradicionales: estos y otros elementos delinean un clima de época que hace de 1989 un momento especialmente rico para estudiar los modos en que las campañas electorales en televisión representaban a las juventudes. Cabrá, en futuros trabajos, llevar a cabo un ejercicio semejante, para ambos países, en torno a las campañas de las primeras dos décadas del siglo XXI.