Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Propuesta educativa
versión On-line ISSN 1995-7785
Propuesta educativa (Online) no.48 Ciudad Autonoma de Buenos Aires nov. 2017
RESEÑA DE LIBRO
La cultura de la conectividad: una historia crítica de las redes sociales
Van Dijck, José La cultura de la conectividad: una historia crítica de las redes sociales. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2016. 301 págs.
Maria Soledad Herrera*
Maestranda en Ciencias Sociales, FLACSO, Argentina; Lic. y Profª. en Letras por la Universidad del Salvador. Editora de la revista Signos ELE de la Dirección de Publicaciones Científicas de la Universidad del Salvador. E-Mail: soledadherrera@gmail.com.ar
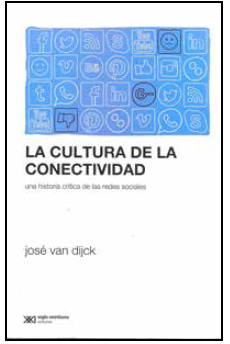
En una sociedad habituada a convivir con los medios sociales, se olvida a menudo que este fenómeno no es natural y que por el contrario es posible asignarle un origen social relativamente preciso a tales constructos tecnoculturales. Mucho camino se ha recorrido desde el momento en que, a partir de lo que parecía un inocente juego, se creaban las bases de Facebook, uno de los casos emblemáticos del mundo de las redes. Actualmente nos encontramos ante la crisis de uno de los gigantes de este universo y vemos a los medios de comunicación preguntarse sobre la privacidad, la propiedad de los datos, el futuro de los medios y el rol de los usuarios; es un buen momento para acercarnos al libro de José Van Dijck.
El texto que nos convoca, fue publicado en 2013 por Oxford University Press pero su versión en español llegaría recién en 2016 en la serie Sociología y Política, dirigida por Gabriel Kessler de Siglo XXI ediciones. Desde el comienzo, Van Dijck advierte lo que significa para el ámbito de la academia el mundo de los medios sociales que han tenido el atrevimiento de inmiscuirse ahí donde se creía que no podrían hacerlo: el claustro universitario. Nada más alejado de la realidad, la autora presenta la dificultad de extraerse de ese mundo para abocarse a la escritura de un libro que se pretende desde el título como una historia crítica del proceso. El trabajo se divide en ocho capítulos; en los dos primeros desarrolla la estructura analítica que sirve como soporte para el posterior escrutinio de las plataformas seleccionadas; a continuación, cada capítulo examinará, a partir de las categorías desarrolladas al comienzo: Facebook, Twitter, Flickr, Youtube y Wikipedia. Cierra el estudio, un análisis acerca de lo que denomina el ecosistema de los medios conectivos.
En primer lugar debiéramos decir que el texto no se presenta como una sucesión de experiencias posibles a nivel del usuario en el mundo de los medios sociales, si bien la amable lectura permite realizar acercamientos con la propia vivencia. El objeto de la autora es presentar un estudio pormenorizado del mundo de los medios sociales, valiéndose de un aparato crítico que pretende sistematizar la información y el análisis que de otro modo podría presentarse de manera caótica por las diferencias entre las plataformas. Para ello, en el capítulo 2 despliega su propósito que es "entender la evolución conjunta de las plataformas de medios sociales y la socialidad en el creciente contexto de la conectividad". (pp.32-33). Se descata el caudal de citas y notas al pie. Estas últimas, sobre todo, proveen extensa información sobre estudios de múltiple procedencia, que habilitan para el académico un recorrido virtuoso de la propia biblioteca de Van Dijck.
Atendiendo a la doble naturaleza del fenómeno de los medios sociales, por un lado constructos tecnoculturales y por el otro estructuras socioeconómicas, es que para cada caso estudiado propone el abordaje desde tres dimensiones. La primera desde la perspectiva de la teoría del actor-red de Bruno Latour, Michael Callon y John Law, quienes consideran a las plataformas como infraestructuras performativas, desdeñando lo que para Van Dijck es significativo, los contenidos y las formas. Aquí se desarrollarán las categorías de tecnología, usuarios y contenido. Para la segunda, con el aporte de la economía polìtica -más precisamente de Manuel Castells, que entiende, como muchos otros, el mundo de las redes como campo de relaciones de poder entre las instituciones y los usuarios, dejando de lado esta vez la tecnología y el contenido- se analizarán en relación a los medios sociales la propiedad, su gobierno y modelo de negocios.
Según la autora, una de las distinciones que son relevantes para el abordaje de los medios sociales, es la idea largamente instalada que confunde palabras tan cercanas etimológicamente, como conexión y conectividad. Esta no es accidental; está construida desde instrumentos precisos y de clara pertenencia ideológica Es así como Van Dijck instala una de sus aseveraciones más fuertes sobre la cercanía entre la idea de conectividad y el ideario neoliberal. Lo que había resultado atractivo para los usuarios en el momento inaugural de los medios sociales, la posibilidad de establecer conexiones y de compartir experiencias, fotos, contenidos, en un clima de aparente democracia directa, encuentra su contrapartida en la intencionalidad por parte de la mayor parte de las plataformas analizadas (exceptuando, tal vez a Wikipedia) de monetizar aquello que se da en llamar la conectividad; lo que en principio el usuario provee, muchas veces sin total conciencia de ello -sus gustos, su actividad-, no solo en una plataforma, sino en el conglomerado de ellas y que la autora denomina el ecosistema. Lo que parece en el caso de la conexión inmotivado, libre y espontáneo, reviste una lógica mercantil cuando los dueños de las plataformas deciden procesar y ponerle un precio a la información privilegiada que poseen. De esta forma la conectividad se convierte en un plan de negocios.
Es pertinente incorporar en este punto, el rol del usuario. Al comienzo, cuando solo se trataba de escribir una entrada en la nueva enciclopedia del siglo XX, o expresar preferencias en una prestigiosa universidad, existió cierta inocencia. Pero, si bien el recorrido por el libro deja en evidencia los distintos mecanismos para atrapar al usuario y hacerle sumamente difícil la posibilidad de abandonar una plataforma una vez dado su consentimiento, la contrapartida es que este defiende a capa y espada la gratuidad como un valor supremo, como el de la libertad. En este sentido, los intentos por gravar la pertenencia se han visto hasta ahora repelidos en masa tras una idea romántica de los medios sociales y la conexión, sin percibir que hace rato el nombre del juego cambió por el de la conectividad.
El campo de los medios sociales es un terreno de disputas, donde se apela incluso a las compras agresivas de contrincantes, y se juegan los conceptos de lo público y de lo privado, de lo que se comparte y de lo que no. Es también el terreno del doble discurso; una de las fuentes de mayor conflicto radica en la negativa de los grandes medios sociales en seguir sus reglas. La transparencia se convierte en un imperativo solamente para los usuarios. Aun para aquellos que se han tomado el trabajo de estudiar las condiciones de adhesión que se les exigen, es dificil mantener tales principios cuando se producen fusiones o incorporaciones, pero más aún cuando sin migrar de una plataforma se producen cambios significativos sin consulta previa. Aquí aparece una de las armas más eficaces de estos sitios, el default. Las plataformas juegan sobre seguro, con usuarios que no quieren perder la gratuidad a riesgo de su identidad o memoria. Los sitios modifican sus condiciones, sus formatos y solo haciendo esfuerzos denodados es posible, por ejemplo, dejar de tener un perfil en Facebook. Los usuarios, hasta el cierre del texto de Van Dijck, habían logrado bien poco a la hora de rebelarse contra competidores de la talla de Google, Twitter y Facebook. Sin embargo, esto no significa que no existan lo que Van Dijck denomina formas de resistencia, a pesar de que aún no hayan logrado atacar el núcleo duro de las adhesiones. Tal vez esto sea porque lo que está en juego es la escurridiza noción de capital social, alentado por conceptos como la popularidad y la promoción del yo.
Otro de los aportes relevantes para una lectura comprensiva de los medios sociales y su impacto en la vida social, es la distinción entre los conceptos de microsistema (todas las plataformas estudiadas) y de ecosistema. El último capítulo provee una clave de lectura para poder analizar el conjunto expuesto en este trabajo. No es posible entender el fenómeno desde las particularidades de cada sitio. Lo interesante, lo que vulnera las concepciones que se tienen hasta ahora sobre la socialidad, radica en la existencia de una realidad que existe al interior de la red, pero que impacta por fuera de ella. Ya lo mencionaba Van Dijck al comienzo de su obra, intercambios de tipo informal en la red, al responder a una estructura formal, adquieren una relevancia que no tendrían en un mundo meramente presencial. Pero además, la idea de ecosistema centraliza el debate en la homogeneización de las plataformas, queno actúan en solitario, antes bien, son propensas a seguir comportamientos exitosos en otras . Por último, acercarnos al mundo de los medios sociales, implica familiarizarnos con un lenguaje. Palabras como metadatos, algoritmos, protocolo, interface y default esconden bajo su cobertura técnica, sentidos sociales que hacen necesario indagar exhaustivamente sus implicancias, sin perder de vista, el rol que ocupa la idea de la neutralidad de las redes. Van Dijck llegará a decir que el poder de una plataforma se pondrá de manifiesto, cuando llega a convertirse en un verbo. Sin embargo, pone en evidencia, los esfuerzos denonados de las grandes corporaciones para impedir que el uso desmedido de neologismos en relación a su plataforma repercuta de manera negativa en lo que no deja de ser después de todo, una marca.
La propuesta de José Van Dijck nos permite transitar de otro modo lo que podíamos llegar a tomar como un campo naturalizado, un signo epocal, a través del proceso de deconstrucción de los distintos niveles que nos ha llevado a transcender la etiqueta de medios sociales, para adentrarnos en el laberinto de relaciones entre usuarios y plataformas en la cultura de la conectividad. La actualidad nos presenta un buen momento para leerla y repensar nuestros saberes al respecto. Sobre todo para agudizar nuestra comprensión de lo que Inés Dussel en la introducción a esta edición denomina las derivas éticas y jurídicas, tan ausentes en general de los discursos celebratorios de las tecnologías, y así volver a la pregunta por la presunta neutralidad de los medios sociales.
Recibido en Octubre de 2017














