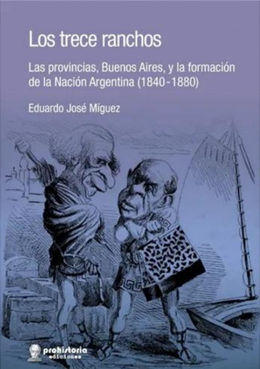Los trece ranchos. Las provincias, Buenos Aires, y la formación de la Nación Argentina (1840-1880) es el título del libro que Eduardo Míguez publicó en 2021 y que reúne algunos aportes realizados por estudios enmarcados en el campo historiográfico de la nueva historia política. Uno de los objetivos del libro es demostrar que las provincias contribuyeron de forma decisiva, a la par del papel desempeñado por Buenos Aires, en la construcción de la Argentina moderna.
A lo largo del texto Míguez pone el acento en la problematización de la unificación nacional y, al hacerlo, supone a la nación no como uno de los elementos que compone al Estado, sino que la ubica por encima de ese concepto. Según la lectura realizada, pareciera que no plantea el conflicto teórico nación-Estado priorizando una dimensión cronológica, es decir, escapa al interrogante sobre qué fue anterior.
Por otro lado, el autor entiende al Estado partiendo de la definición de Oszlak, y presta atención al control de la violencia y otros “atributos de estatalidad” (1982) tales como las finanzas públicas y la construcción identitaria. En ese sentido, resulta interesante que eligiera para el título el concepto de nación y no el de Estado, teniendo en cuenta el debate historiográfico que subyace a los usos y significantes de uno otro concepto (Chiaramonte, 1997). Desde esa línea, algunos de los interrogantes que atravesaron la lectura fueron ¿por qué “nación argentina” y no “Estado argentino”? Aquello que se construye ¿es la nación, es el Estado o son ambos? ¿Quién construye a quién o la construcción es simultánea?
Para responder aquellas y otras preguntas, la obra está organizado en dos partes y un intervalo. Los tres primeros capítulos analizan el período de hegemonía porteña y rosista junto con su ocaso y los primeros intentos de organización nacional después de Caseros (1852), mientras que el intervalo describe los años 1859-1861 en los que la subordinación porteña pareció imposible. El punto de inflexión que abre la segunda parte del libro es la Batalla de Pavón (1861), la cual, según el autor, marcó el inicio del fin de los dos problemas creados por la Revolución de Mayo: habilitó un sistema federal comandado por Buenos Aires y un orden político comandado por las dirigencias urbanas.
Así, a través de ocho capítulos y con una cronología novedosa, Eduardo Míguez reconstruye y analiza la relación de las provincias entre sí, junto con el rol de Buenos Aires, pero no asignándole el protagonismo exclusivo que relatos historiográficos tradicionales sostuvieron en varios estudios. Recupera, siguiendo esa línea, las investigaciones sobre el desempeño de las dirigencias provinciales en la década de 1860, marcando incluso, la federalización de Buenos Aires como una suerte de renuncia a un privilegio hegemónico. Una de las notas de este libro es, sin duda, la asignación de un papel fundamental a las elites urbanas en tanto que parecen haber sido las impulsoras que favorecieron a la unificación nacional.
El autor toma como punto de partida la hegemonía porteña experimentada entre 1840 y 1852, la cual presenta como un preámbulo en la configuración del sistema político argentino. En ese marco temporal, estudia la posición que cada una de las provincias fue asumiendo respecto a ese centro de poder, Buenos Aires, haciendo hincapié en la relación personal que las dirigencias de ellas mantuvieron con, el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas.
En el segundo capítulo, “La construcción del orden federal (1852-1884)”, reflexiona sobre el modo en el que una clase política que no era nueva, sino que había desempeñado múltiples tareas en la década de 1840, se disponía a reactivar la lucha por el control provincial y el diseño de un sistema federal. Las razones de ese “mezquino éxito de la Confederación” continúan siendo analizadas en el siguiente capítulo. En él, las realidades económicas particulares y la política provincial aparecen como algunos de los factores explicativos de la alternancia de tendencias constitucionalistas federales y liberales que, al mismo tiempo, eran las que delineaban las alianzas que favorecían a una o a otra forma de organización nacional. El cuarto capítulo, aquel que presentamos como el periodo de “intervalo”, indaga, en primer lugar, en la política que Justo José de Urquiza desplegó hacia Buenos Aires, mientras sorteaba sortear los conflictos internos a la Confederación y, en segundo lugar, identifica las tendencias y agrupamientos respecto a una posible reunificación de la nación.
La segunda parte del libro está compuesta por los cuatro capítulos restantes, en los que la formación de la nacional argentina toma un ritmo distinto al de los apartados que los preceden. En el quinto capítulo, el autor describe la supuesta unificación política del país luego de la Batalla de Pavón, ahondando en la resistencia ejercida por las montoneras y otras movilizaciones en distintos puntos del territorio. Sin embargo, la hipótesis es que, si bien éstas contribuyeron a una suerte de desgaste de la hegemonía alcanzada por Buenos Aires hasta ese momento, no pusieron en jaque la continuidad del proceso institucional que ya estaba en marcha.
Según la propuesta de este libro pareciera que, a partir de 1862, la construcción de un nuevo orden político adquirió una dinámica decisiva. Esto está fundamentado en una serie de elementos y acontecimientos que no se habían presentado anteriormente: la primera presidencia de una Argentina unificada, el control sobre, lo que luego serían las últimas rebeliones federales y, consecuencias de los anteriores, nuevas configuraciones políticas provinciales. Los esfuerzos de Bartolomé Mitre para que la resistencia que las provincias aún mostraban hacia Buenos Aires no fuera identificada como rechazo al nuevo poder nacional, junto con la voluntad de las dirigencias de ellas para consolidar el proyecto nacional son los elementos clave en los que el autor hinca su narrativa. En el capítulo 7, desarrolla el proceso mediante el cual se materializa la declinación porteña entre 1867 y 1868. En ese sentido, este ocaso es explicado a partir de la elección presidencial de 1868, tanto el armado de las distintas candidaturas y los alineamientos provinciales, como el posterior triunfo de Domingo Faustino Sarmiento.
El octavo capítulo es presentado, a su vez, como un epílogo en el que se repasan algunas cuestiones mencionadas en los capítulos anteriores y está enmarcado en el periodo de tiempo comprendido entre 1868-1880. Analiza la centralización del dominio y la construcción de gobernabilidad de ese poder central, ambas posibilitadas por la extensión de una serie de prácticas políticas en las que las elecciones juegan un rol primordial y, particularmente, por contar con un brazo armado capaz de diezmar y sofocar los intentos de resistencia y desestabilización del orden institucional en construcción.
En el apartado dedicado a las consideraciones finales, el autor insiste en algunas de las hipótesis desarrolladas a lo largo de las páginas anteriores. Una de las reflexiones está dirigida a repensar la relación entre los trece ranchos y Buenos Aires, caracterizada, por momentos, por un antiporteñismo anclado en una identidad federal que fue perdiendo, o bien, cambiando su significado. Ese sentimiento de desconfianza o antagonismo habría sido un factor de continuidad en la historia que se narra y, por otro lado, una cuestión que convive, al mismo tiempo, con la centralización que adquirió Buenos Aires a partir, especialmente, del fortalecimiento del poder ejecutivo nacional. Esto último, uno de los elementos identitarios del sistema político argentino.
El libro, resultado de años dedicados a la investigación de esta temática, propone reivindicar a las provincias como el espacio privilegiado para la acción política de la segunda mitad del siglo XIX, en el que élites urbanas, caudillos, clases populares y sujetos con poder militar desplegaron estrategias que resultaron clave para la formación del Estado nacional que se condensó en 1880. Escapa, de esa manera, a personalizar la explicación en actores puntuales sin desconocer su trascendencia en el proceso histórico en cuestión. La multiplicidad de fuentes consultadas, correspondencia, prensa, documentos oficiales, debates legislativos, estudios devotos de diversas líneas historiográficas y, sobre todo, su minucioso análisis, son, sin duda, la riqueza de esta obra.
En definitiva, en tanto que recupera investigaciones, tanto propias como otras realizadas dentro del campo historiográfico argentino, y actualiza preguntas y respuestas sobre diversos procesos inherentes al periodo abordado, Míguez nos ofrece una pieza central para comprender la constitución del sistema político argentino y una nueva manera de abordarlo, en la que las singularidades de los trece ranchos y la gran provincia de Buenos Aires se articulan para, en otra escala, construir una historia nacional.