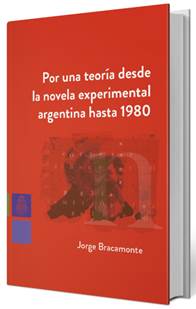La efigie de Macedonio Fernández nos otea desde la portada. A ella se le superponen algunos apellidos ilustres de la mejor narrativa argentina publicada durante el siglo pasado. Se observa, asimismo, un conato de palabras cruzadas que establece conexiones entre “Saer”, “Cortázar” y “Di Benedetto”. Hete aquí, en síntesis gráfica, el esquema analítico planteado por Jorge Bracamonte en su nuevo libro, a partir de una ensayística que, como señala María Teresa Andruetto desde la contratapa, “nunca deja de funcionar como escritura en sí misma”. Atravesado este primer umbral, se presentan epígrafes del propio Fernández, de Philippe Lacoue-Labarthe con Jean-Luc Nancy y de Ricardo Piglia que apuntan conjuntamente a la posible y necesaria retroalimentación entre literatura y teoría. De manera coherente y a la vez original, la siguiente puerta cancel reproduce un hipotético primer encuentro entre Adán Buenosayres (protagonista de la primera novela de Leopoldo Marechal) y un Macedonio devenido personaje literario. A esa altura del recorrido, aun con trescientas páginas por delante, queda claro que la obra macedoniana -pasión teórica de Bracamonte- se erigirá como epicentro del estudio y que este autor será el “astro rey” de la constelación por desplegar.
Sin embargo, como paso previo al examen de la novela experimental argentina propiamente dicha, Bracamonte propone auscultar en una primera parte -compuesta por dos capítulos- elaboraciones teóricas provenientes de distintas latitudes. El primer planteo referido es el de Georg Lukács. En la estela de Hegel y Marx, Lukács enarboló la necesidad de un nuevo realismo crítico que se correspondiera con el ascenso de la clase proletaria, así como la novela realista europea del siglo XIX lo había hecho respecto del ascenso de la burguesía. A su vez, la novela expresaría la pérdida del sentido de totalidad contenido en la épica y la tragedia, motivo por el cual la heterogeneidad y la discontinuidad serían características constitutivas de este género. A renglón seguido, Bracamonte introduce la concepción dialógica del lenguaje de Mijaíl Bajtín como “otro camino” o, quizás mejor, como otro punto de partida para una posible teorización sobre la novela experimental. Desde esta perspectiva, lo social y lo histórico pueden ser leídos desde el plurilingüismo y el pluriestilismo, al tiempo que la “carnavalización” de las voces presentes en la superficie de los textos novelísticos viene a manifestar el carácter subversivo de un género de por sí complejo y heterogéneo. Completan este primer capítulo referencias a las propuestas de Edward Morgan Forster, Roger Caillois, José Ortega y Gasset, las/os “escritoras/es filósofas/os” (Albert Camus, Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre), Alain Robbe-Grillet, Ítalo Calvino, Umberto Eco, Marthe Robert, las/os autoras/es de la revista Tel Quel (Gérard Genette, Julia Kristeva, Roland Barthes, Tzvetan Todorov), Fredric Jameson y Jacques Rancière. Este recorrido, al tiempo que anota de manera cabal distintos aportes realizados al estudio de las novelas experimentales estableciendo correspondencias entre tales aportes y las/os narradoras/es de vanguardia de la primera mitad del siglo XX (James Joyce, Marcel Proust, Virginia Woolf, William Faulkner, Franz Kafka), anticipa algunas “asincronías y sincronías” frente a las propuestas teóricas latinoamericanas que se abordarán en el segundo capítulo. En este sentido, Bracamonte adopta la operación pigliana consistente en detectar puntos de confluencia entre autoras/es que compartieron similares búsquedas teóricas o estéticas en un mismo momento, más allá de sus respectivas adscripciones geoculturales. Al mismo tiempo, también de la mano de Piglia, se adelanta aquí un eje rector del libro: Macedonio Fernández, “estricto contemporáneo” de Lukács, Bajtín o Erich Auerbach, fue el hacedor de una teoría original, ya que, mientras aquellos coincidieron en buscar la realidad en la novela, Macedonio quiso buscar la novela en la realidad. Entonces comenzamos a comprender el verdadero significado del epígrafe que abría este primer capítulo: una cita de Jorge Luis Borges -extraída de “El arte narrativo y la magia” (1932)- según la cual “el problema central de la novelística es la causalidad” (Bracamonte, 2021, p. 21).
El segundo apartado está dedicado a repasar algunas reflexiones y teorizaciones sobre la novela desde América Latina. La herencia crítica pigliana se traduce aquí en el establecimiento de dos grandes momentos para la novela experimental en Argentina, cuya bisagra fue la publicación póstuma de Museo de la Novela de la Eterna, de Macedonio Fernández, en 1967. Parafraseando a Rodolfo Walsh, Macedonio fue el “espejo oculto” donde se reflejaron las obras de escritores como Roberto Arlt, Leopoldo Marechal, Adolfo Bioy Casares o Julio Cortázar. Después de 1967 (siempre siguiendo a Piglia), las búsquedas narrativas vanguardistas se habrían ramificado en la tríada compuesta por Juan José Saer, Manuel Puig y Rodolfo Walsh, cuyas propuestas estéticas también sincronizaron con otros debates sobre la novela provenientes de remotas latitudes. Bracamonte alude asimismo al boom latinoamericano y, junto con Ángel Rama, al “más allá del Boom” y sus alrededores. El uso renovador de lenguajes es identificado como una marca específica de la narrativa latinoamericana (o, más específicamente, hispanoamericana) que halló en las postulaciones de Alejo Carpentier, José María Arguedas y Macedonio Fernández las cifras de tres áreas culturales autónomas. El trabajo teórico de Rama encuentra asidero en estas páginas: sus oposiciones entre “novelas de lenguaje” y “novela primitiva”, o entre “novela de contenidos” y “novelas de renovación formal”; la noción de “transculturación” (recogida de Fernando Ortiz) y su fructífera combinación con la “tecnificación” para generar “narrativas transculturadoras”; el valor “diferencial” de lo nuevo encarnado en América Latina. A su vez, Héctor Libertella ingresa para seguir estableciendo sincronías entre las narrativas experimentales de diferentes latitudes, dado que, en la línea bajtiniana, “relee lo novelístico vanguardista como un trabajo contra la representación en literatura -lo mimético-, a lo cual como forma-contenido ve como equivalente a lo represivo, siendo el trabajo de escritura como subvertidor” (Bracamonte, 2021, pp. 73-74). Así, Osvaldo Lamborghini y Manuel Puig emergen en consonancia con Severo Sarduy, Reinaldo Arenas o Enrique Lihn. Posteriormente, Bracamonte anota algunos “hitos” en los desarrollos teóricos sobre la novela experimental que se dan en el periodo signado por el “Dios Padre Fundador” (Piglia dixit) Macedonio: el debate entre Arlt y Roger Pla sobre la “novela moderna” (1941); el “Prólogo” de Borges a La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares (1940); textos ensayísticos de Julio Cortázar, como Teoría del túnel (1947), “Notas sobre la novela contemporánea” (1948) o “Leopoldo Marechal: Adán Buenosayres” (1949); el rol cumplido por la revista Sur (1931-1970), sobre todo a partir de las traducciones de André Gide, Aldous Huxley, Virginia Woolf o William Faulkner, y el señalamiento de un dato curioso: las narrativas argentinas de ruptura aparecidas entre 1930 y 1960 fueron soslayadas dentro de la publicación dirigida por Victoria Ocampo, siendo el propio Macedonio un escritor marginal; el número 5-6 de Contorno de septiembre de 1955 “Dedicado a la novela argentina”, donde se subrayan las relaciones con lo histórico a partir de la dicotomía peronismo/antiperonismo y se adoptan las perspectivas de teóricos marxistas (Lukács a partir de Sartre, Merleau Ponty) desde la situación argentina; el libro Poderío de la novela (1964), de Eduardo Mallea, y su solapada polémica con Cortázar; el único número de Literatura/Sociedad (1965), de Piglia y Sergio Camarda; las conferencias radiales de Pla sobre “la novela nueva: hacia una nueva forma”, publicadas como Proposiciones (Novela nueva y narrativa argentina) (1969); El escritor y sus fantasmas (1963), de Ernesto Sábato; “Claves de Adán Buenosayres” (1968) y “Novela y método” (1968), de Leopoldo Marechal; las revistas Los libros (1969-1976), Literal (1973-1977), Macedonio (1968-1972) y Crisis (1973-1976), que mantuvieron vigentes las discusiones y polémicas sobre “lo nuevo”. Estos hitos serán desarrollados a posteriori por Bracamonte, pero baste de momento con consignarlos y decir que, en el cierre de esta primera parte del libro, la ruptura y la reorganización de las causalidades del relato y la alteración de la tendencia a la linealidad de tiempo-espacio empiezan a perfilarse como dos características fundamentales de las novelas vanguardistas o experimentales.
El comienzo de la segunda parte se adentra en la poética macedoniana, previo paso por dos antecedentes interesantes: Mis memorias (1904), de Lucio Victorio Mansilla, y Aguas debajo (1914), de Eduardo Wilde. Las citas de ambos libros repuestas por Bracamonte nos permiten constatar que estos textos anticipan algunos rasgos de la obra de Macedonio, como la ironía frente a lo mimético, una fuerte conciencia autoral que deconstruye lo histórico y la relativización del tiempo-espacio a partir de los nuevos paradigmas científicos y filosóficos. Sin embargo, aquellas obras todavía no ponían en discusión al texto como género discursivo y literario, a la institución “novela” o a “literatura” como tal, ni teorizaban de manera simultánea sobre sus propias búsquedas artísticas. Estas son, en efecto, las operaciones inauguradas por la Belarte macedoniana, que minimiza el “asunto” y exhibe el manejo de la técnica para, paradójicamente, relativizar la autoridad enunciativa del autor y de los personajes al tiempo que realza el rol del lector como coautor. El artificio macedoniano simultaneiza el acto de enunciación con el propio enunciado, de modo tal que la escritura parezca hacerse de manera permanente. A la vez, esa problematización de la relación entre arte y vida desde un presupuesto antirrealista, el sentimiento de inexistencia del yo y el humor conceptual funcionan tanto puertas adentro como puertas afuera de la obra de Macedonio, ya que la incidencia de su original propuesta (pergeñada desde 1904, enunciada públicamente entre 1928-1929 y recién materializada en Museo…) también atenta contra toda cronología. De allí que el título del libro de Bracamonte marque un punto de arribo temporal, pero se abstenga de hacerlo respecto de algún difuso año inaugural. En tal sentido, la poética experimental macedoniana, en su teoría y en su praxis, nos impele a percibir la coexistencia de múltiples tiempos y espacios (“Todoposibilidad”) no solo en la superficie de los textos, ya que las causalidades pueden ser repensadas desde el espacio literario, pero también desde la propia experiencia vital. Ambos espacios son regulados por una “estética de lo inconcluso”; ambos son el marco circunstancial de una eterna “obra abierta”.
En segundo capítulo de esta segunda parte está dedicado a las teorizaciones de la novela en Borges, los fantasmas de Arlt y Juan Filloy y las herencias macedonianas. Para ello, Bracamonte revisa cómo resultó trabajada la causalidad en el género o plurigénero novelesco entre las décadas de 1930 y 1960. Retomando ideas de Borges, la década de 1930 habría marcado la agonía del género novelístico tras el agotamiento de la novela realista y de la “esplendorosa agonía” constituida por el Ulises de Joyce. Sin embargo, este estado de situación (que llevó al propio Borges a optar por los géneros breves) dio lugar en Argentina a diferentes búsquedas estéticas, entre las que se cuentan las efectuadas por Arlt y Filloy. Bracamonte adopta la caracterización del estilo de Arlt hecha por Piglia, según la cual es “mezclado… hecho con restos, con desechos de la lengua” (Bracamonte, 2021, p. 121). Por este motivo, el pluriestilismo y el plurilingüismo derivarían, en su caso, de “los ruidos de un edificio social que se desmorona” (Bracamonte, 2021, p. 121). Esta renovación del lenguaje, junto con la elección de tópicos escabrosos y la ponderación de lo propio, contrasta con la defensa que Borges hace en el Prólogo a La invención de Morel, de Bioy Casares (1940), desde el cual brega por una renovación novelística que no abreve ni en la vía experimental ni en la vía realista. Juan Filloy se incorpora, por su parte, como un “necesario espectro” (Bracamonte, 2021, p. 126) que, al tiempo que explora problemáticas provenientes de lo real, hace emerger lo ideológico desde el propio lenguaje. La novela fue concebida por Filloy como una summa literaria que contiene la pluridimensionalidad, la interdiscursividad, la variedad de registros y la mezcla idiomática. No llegó al antirrealismo de Macedonio, pero efectuó un tratamiento original de la realidad. En un sentido similar, Bracamonte incorpora las “parciales herencias macedonianas transgredidas por Marechal” (Bracamonte, 2021, p. 132) en Adán Buenosayres, ya que, si bien existen diferencias sustanciales entre ambos autores (en el papel del autor y de los personajes, por ejemplo), el humor, la interrogación sobre la realidad, incluyendo el plano metafísico, la intertextualidad, la parodia o el juego con un lenguaje que exige la participación activa del lector son puntos de contacto entre sus búsquedas. Cortázar se introduce aquí como un agudo lector de esa intensidad del idioma puesta de manifiesto en la obra de Marechal, al tiempo que teoriza (frente al “modelo Mallea”, que reivindicaba la mímesis y la organización jerárquica del discurso) en torno a la novela como un espacio donde conviven el lenguaje descriptivo o científico y el lenguaje poético, cuya suma daría lugar al llamado “poetismo” (Bracamonte, 2021, p. 143).
A partir del boom latinoamericano, se produce un hecho novedoso: la narrativa experimental es, a la vez, comercial. Cortázar emerge, en ese contexto, como el autor que mejor demarca los momentos de la novela experimental argentina desde la década de 1960. Él es quien caracteriza a la literatura como “una empresa de conquista verbal de la realidad” (Bracamonte, 2021, p.154) y da un giro de tuerca a la propuesta de Marechal: lo literario se las ve con lo real, pero el sujeto transforma y a la vez es transformado en esa tarea de comprensión de la realidad. El lenguaje entonces no solo ayuda a dicha comprensión, sino que a la vez expande los órdenes de lo sensible y lo pensable. Por otro lado, a diferencia del cuento, Cortázar concibe a la novela como “ese cobayo”, es decir, como cuerpo o campo de experimentaciones. Bracamonte anota que el cobayo es un roedor originario de América y que con este mote Cortázar propuso la relación sinérgica entre cierta dinámica interna de la cultura y corrientes externas asimiladas, como el surrealismo o el existencialismo. Desde Los premios (1960), la obra que mejor expresa el modelo marechaliano de realismo dialógico abierto a lo experimental, hasta Libro de Manuel (1973), haciendo foco en Rayuela (1963) y pasando por 62/Modelo para armar (1968), se demarcan las coordenadas de una búsqueda estética y a la vez política de carácter lúdico que combina lo sensorial con lo conceptual, evidencia los pasajes entre lo real y el lenguaje (lo simbólico y lo imaginario), complejiza las voces narrativas, rompe la linealidad y brega por la revolución concebida como una transformación de la realidad que principia por el lenguaje. Todas estas operaciones demandan, al modo macedoniano, una coparticipación cada vez más creciente por parte del lector. Por último, el capítulo presenta una breve referencia a la revista Literal y su visión antihistoricista que buscaba evitar el “populismo literario”, frente a las posiciones de las revistas Crisis o El escarabajo de oro, más cercanas al modelo cortazariano.
El cuarto capítulo recupera el programa de la novelística experimental de Roger Pla. Bracamonte pondera la tarea teórico-literaria de Pla, enmarcada conscientemente en una cultura argentina integrada a Latinoamérica, y señala que desde sus inicios buscó superar antinomias conjugando las tradiciones del realismo crítico y las tradiciones de la experimentación. Esta posición se observa tanto en el temprano debate con Arlt como en su propia obra narrativa, que combina el realismo con las vanguardias narrativas a los fines de “desrealizar”/redescubrir lo real “indagando los estados subjetivos en interacción con los estados objetivos” (Bracamonte, 2021, p. 172). Desde Los robinsones (1946) o Las brújulas muertas (1960) hasta Intemperie (1973), el dialogismo en la mímesis, las microhistorias dentro de tramas corales, el sentido de desorientación a partir del relativismo dado por diferentes subjetividades que perciben una realidad fragmentada y los cruces con las artes visuales, según Bracamonte, son los mojones en el camino de Pla hacia la obra como proceso, como experiencia, como devenir.
El quinto y último capítulo de esta segunda parte aborda el realismo subjetivo, la experimentación y lo filosófico en la escritura de Antonio Di Benedetto, así como también las herencias y las diferencias con Juan José Saer. Allí se marca la operación de ruptura explicitada por Di Benedetto frente al “balzacianismo” aún imperante en las décadas de 1940 y 1950. Con Zama (1956) adoptó la narrativa histórica de manera paradojal y heterodoxa, en un intento de aprovechar las posibilidades y trascender las limitaciones de las diversas tradiciones realistas (incluyendo el realismo subjetivista) y desarrollar un trabajo experimental con un lenguaje a la vez arcaico y contemporáneo y con las diferentes perspectivas del relato. En esta novela lo biográfico es autobiográfico y ontobiográfico, y lo simbólico remite a ciertos tipos psicoanalíticos y filosóficos que ofrecen una doble apertura hacia el pasado histórico y ciertas problemáticas contemporáneas. En este punto, Bracamonte encuentra coincidencias con otras obras como De milagros y melancolías, de Manuel Mujica Láinez (1968), o Río de las congojas, de Libertad Demitrópulos (1981). Al mismo tiempo, señala algunos nexos entre Di Benedetto y Saer en el sentido de que ambos apelaron a “una diversidad de estéticas realistas” y abrevaron en una “multiplicidad de experiencias espaciales y temporales que definen imaginariamente una zona o región o área cultural” (Bracamonte, 2021, p. 211). Teniendo a Faulkner como común antecedente, Di Benedetto y Saer conjugaron lo regional con la tecnificación. A la vez, ambos apuntaron a una realidad transhistórica que no se agotara en la coyuntura inmediata y propusieron un diálogo entre literatura y filosofía sin sucumbir a la narrativa de tesis. Bracamonte examina, a modo de ejemplo, los puntos de contacto entre El silenciero (1964), de Di Benedetto, y los postulados filosóficos de Arthur Schopenhauer, y a modo de cierre afirma que la experimentación, en ambas novelísticas, no niega la mímesis, pero propone un particular trabajo con ella.
La tercera parte del libro avanza en el estudio de la pluriforma y la novela vanguardista transculturadora argentina entre los años 60 y 80, fundamentalmente, a partir de la tensión entre lo subjetivo y lo sociohistórico. Aquí Bracamonte vuelve sobre la teoría de Rama para señalar que Macedonio se escapa de su andamiaje clasificatorio y la división entre vanguardias narrativas tecnificadas y transculturadoras. En efecto, Museo… implica una tecnificación alejada de las fuentes vanguardistas europeas, pero no es una novela transculturadora, es decir, no hay en ella (como sí aparecen en Los ríos profundos, Pedro Páramo o Cien años de soledad) marcas que manifiesten “de una manera compleja y novedosa un área o región cultural latinoamericana desde su lengua (o sus lenguas), estructuras compositivas y cosmovisiones que la conforman” (Bracamonte, 2021, pp. 230-231). De este modo, Bracamonte se sumerge nuevamente en la “solución macedoniana”, sus derivas filosóficas y la recuperación de cierta tradición que -podríamos añadir- demarcan desde Cervantes un estado de autoconciencia por parte de la literatura. Asimismo, identifica a Saer como el autor más cercano a la búsqueda de Macedonio (en comparación con Puig o Walsh) y afirma que con Museo… el sistema literario argentino completa esa sincronización de problemáticas y debates con los sistemas literarios extranjeros. Sobre este punto cabe preguntarse si, más que sincronizar, la propuesta macedoniana no se posicionó a la vanguardia. Bracamonte parece sugerirlo al remarcar en reiteradas ocasiones no solo su originalidad, sino también su radicalidad, pero no da el paso hacia su explícita formulación. Lo que sí explicita es el objetivo de ampliar la tríada aportada por Piglia. Para ello, recorre la temprana obra narrativa del propio Piglia (cuya singularidad se da sobre todo en el uso más deliberado de la teoría y la historia de la literatura dentro de la ficción), relaciona a Saer con Pla (especialmente en el aspecto transculturador de sus obras), menciona a Hugo Foguet y su Pretérito imperfecto (1982), analiza Eisejuaz (1971), de Sara Gallardo (a partir de su base documental, su extraño ritmo oral y la asunción discursiva de otredades populares que dan lugar a una pluriforma inventiva transculturadora), y se detiene en Héctor Tizón y su Fuego en Casabindo (1969) (en cuanto su “narración subjetivada otorga nueva intensidad y complejidad a -un- hecho histórico poco conocido pero significativo en la historia de los vencidos en el Noroeste argentino” [Bracamonte, 2021, p. 256]).
El segundo capítulo de esta tercera parte indaga en las innovaciones planteadas por el grupo de escritores nucleados alrededor de la revista Literal, especialmente en sus primeras obras. Desfilan entonces El fiord (1969), de Osvaldo Lamborghini, Nanina (1968), de Germán García, El frasquito (1973), de Luis Gusmán, los trabajos críticos de Oscar Massotta, las perspectivas semióticas y psicoanalíticas compartidas por el grupo (en su enfrentamiento con los “populismos artísticos” de Eduardo Galeano, Jorge Asís o el propio Walsh) y el debate sostenido con Andrés Avellaneda, donde asumen al psicoanálisis como un intertexto, cotexto o paratexto que interviene en sus trabajos escriturales sin constituirse, por ello, en “un metalenguaje para pensar una poética” (Bracamonte, 2021, p. 268). Por otra parte, estos autores plantearon un circuito de circulación alternativo para sus textos y una “estética de la transgresión” que ampliara el espacio literario desde una escritura múltiple, barroca y a la vez cifrada que exigiera la participación del lector. La reivindicación de Witold Gombrowicz y la influencia de escritores como Henry Miller, Ferdinand Céline, Jerome David Salinger o el mismo Arlt son destacadas por Bracamonte, así como las coincidencias con la propuesta estética de Héctor Libertella dentro del magma contracultural de los años 60. César Aira se integra sobre el final de este apartado a partir de sus primeras obras (Moreira [1975-], Ema, la cautiva [1981], Una luz argentina [1982]), dado que ellas presentan una “distorsión radical de lo mimético ya sea por la ruptura total de la coherencia temporo espacial, de la configuración coherente de la figura de ‘personaje’ y una apelación extrema del texto a inéditas conformaciones y mezclas anacrónicas” (Bracamonte, 2021, p. 278), a la vez que ciertos “procedimientos de ruptura de tradiciones singulares de la literatura, como la gauchesca” (Bracamonte, 2021, p. 279).
La contracultura y el legado de los escritores de la beat generation son retomados en el tercer capítulo para abordar la pluriforma invencional y contracultural límite en Néstor Sánchez. Bracamonte recupera la breve e intensa producción novelística de Sánchez para advertir el paso desde estéticas ligadas a la reformulación del realismo (Nosotros dos [1965]) hasta la postrera ruptura radical (Cómico de la lengua [1973]). El lenguaje “musical”, la creación de neologismos y la sintaxis original son elementos que aproximan su búsqueda al “poetismo” cortazariano, es decir, a un “género algo inexistente” (Sánchez dixit), donde lo poético modifique sustancialmente lo novelístico. Por otra parte, el espíritu contracultural se revela en los estados alterados de la conciencia y en la comprensión de “la novela como proceso o ciclo de vida” (Bracamonte, 2021, p. 283); y, si bien Sánchez no reivindicaba el legado de Macedonio, Bracamonte anota importantes coincidencias, como la ausencia de fábulas narrativas consistentes, el cuestionamiento de la noción de personaje o la puesta en práctica de una “estética de lo inconcluso”. Entre fines de los 60 y principios de los 70, Sánchez gozó del éxito comercial que por entonces tenían las novelas experimentales y contó con una considerable proyección latinoamericanista. Sin embargo, consecuente con el vitalismo que alimentaba su escritura, desapareció subrepticiamente siguiendo la estela de los preceptos contraculturales de la época.
La cuarta y última parte del libro trabaja lo histórico desde lo textual y se inicia interrogando si las pluriformas han implicado una apertura de lo que se entiende por literario. En procura de una posible respuesta, Bracamonte sostiene que entre 1960 y 1970 se produjo efectivamente dicha apertura, hecho que derivó en frondosos debates sobre el futuro de la literatura bajo los giros lingüístico, subjetivo, antropológico e histórico. De este debate participó activamente Piglia, quien, según Bracamonte, con Nombre falso (1975) y Respiración artificial (1980) encontró un punto de consolidación de las pluriformas experimentales a partir de la equivalencia entre teorización crítica y ficción y la apertura hacia los códigos de lo popular, lo masivo y lo culto en el intento por resistir frente a un contexto político adverso.
Por otra parte, la nueva narrativa histórica puso en crisis lo mimético, las causalidades, las temporalidades y las espacialidades. Esto se manifiesta en el análisis de Río de las congojas (1981), de Libertad Demitrópulos, obra que, en palabras de Bracamonte, “apela a un lector que a partir de releer -desde la ficción- de modo cuestionador el pasado lejano, devenga crítico del presente” (2021, p. 308). En la trama entretejida por Demitrópulos, se presentan ópticas contrapuestas, cobran relevancia personajes marginados por la historiografía oficial, se re-imagina lo histórico desde el lenguaje, se combinan diferentes géneros y se explora, fundamentalmente, la percepción subjetiva de lo histórico. Por todo ello, la nueva novela histórica propone una arqueología de los sujetos que subvierte los pilares de la Historia escrita con mayúscula, a través de narraciones que se construyen como relatos de la memoria de identidades subalternas, oprimidas o vencidas. Aparece aquí, como en varios pasajes del libro de Bracamonte, la guía de Paul Ricoeur para conceptualizar la “rememoración” en cuanto forma de recuperar a los muertos del olvido y problematizar cómo, desde dónde y quiénes reconstruyen las memorias y sus vínculos con los vivos, los muertos y los sobrevivientes, lo cual constituye un problema siempre contemporáneo.
A modo de conclusión, Bracamonte sintetiza las metamorfosis producidas en la “nueva novela”, “novela nueva”, novela experimental, novela de vanguardia, novela de ruptura o -como acaba prefiriendo- pluriformas o plurigéneros, repasa el camino trazado a lo largo del libro y ensaya la hipótesis de que el mundo virtual tal vez haya sido anticipado por las pluriformas. Desde luego, al constituirse como un tema tan vasto y con tantos flancos por explorar, faltarán obras y autores significativos. No están Los dos indios alegres (1973), de Rodolfo Wilcock, ni las últimas novelas de Héctor Murena, por dar un par de ejemplos; y, más allá de algunas menciones, tampoco se analizan las novelas de Witold Gombrowicz (Bracamonte se desmarca en esto de la cuasi omnímoda herencia pigliana). Sin embargo, la exhaustividad del corpus abordado y el desarrollo de análisis en sintonía plena con los objetivos planteados son méritos innegables de un libro que permite comprender con mayor profundidad la narrativa argentina del siglo pasado y será de referencia obligada para quien quiera adentrarse en sus vetas experimentales. Finalmente, antes de dar con la salida, seremos testigos de una breve despedida entre Adán Buenosayres y Macedonio Fernández. Traspasada esta última puerta, permaneceremos en el rescoldo del pensamiento, rumiando lo leído y aguardando el próximo libro prometido por Bracamonte, que reunirá sus estudios sobre la novelística experimental argentina desde 1980 hasta un futuro presente.