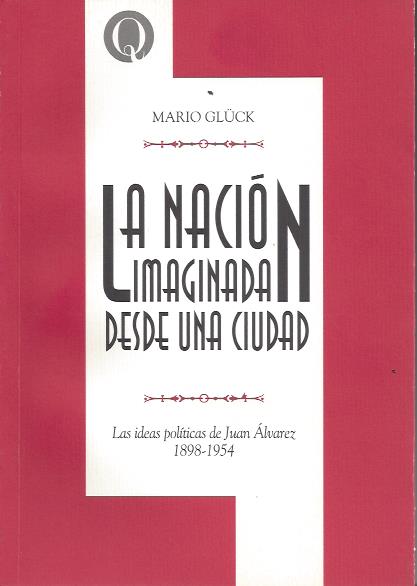Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO
Compartilhar
Folia Histórica del Nordeste
versão impressa ISSN 0325-8238versão On-line ISSN 2525-1627
Folia no.27 Resistencia dez. 2016
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
Recibido: 05/05/2016
Aceptado: 19/10/2016
Glück, Mario. La nación imaginada desde una ciudad. Las ideas políticas de Juan Álvarez, 1898-1954, Buenos Aires, Editorial UNQ, 2015, pp. 360.
En las últimas tres décadas la historiografía se ha visto renovada y convulsionada por distintos cambios en los enfoques, conceptos y problemas tanto de la historia cultural como intelectual, que incluyen por supuesto desde el desplazamiento de modelos canónicos a la revisitación de biografías intelectuales entramadas en un proyecto creador y en un proyecto político. La nación imaginada desde una ciudad. Las ideas políticas de Juan Álvarez, 1898-1954 está pensada desde Rosario y, a pesar de que esta área de investigación, las historias provinciales, ya llevan décadas, todavía sigue siendo acotada la articulación entre el concepto de Nación como problema histórico y el enclave local. De cualquier manera el paso del análisis de la experiencia particular al proceso historiográfico macro ya cumplió 50 años.
La historiografía que atiende a la especificidad de procesos provinciales no siempre encuentra como en este caso un sujeto que le permita realizar una verdadera contribución para ampliar los enfoques sobre los procesos de nación. En este sentido la figura de Juan Álvarez nos pone de lleno en la problemática de los intelectuales y políticos de principios del siglo XX y nos obligan a repensar la relación entre metrópolis y periferia.
Este libro se aloja en la colección Intersecciones de la Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, colección dirigida por Carlos Altamirano haciendo gala de un cruce entre tendencias historiográficas no usuales en la historia académica. El texto opera sobre una biografía intelectual que resitúa el personaje histórico produciendo un libro que no deja de lado a la historiografía del siglo XX que acuñó marcos explicativos generales como las estructuras socioeconómicas, las perspectivas y los procesos culturales. El equilibrio entre la importancia de las ideas políticas de un sujeto político individual en el conjunto de los procesos políticos y sociales de una comunidad requiere no sólo de una experticia historiográfica sino de un exhaustivo manejo del archivo y una prosa, un modo de construir el relato historiográfico que reconsidere la potencialidad explicativa que puede tener la vida de un sujeto político.
Entre la pugna de estos dos paradigmas se ha construido una tradición de textos argentinos en donde personajes históricos singulares se convierten en un elemento historiográfico potente a la hora de poder explicar cómo se piensa una nación desde una ciudad portuaria de provincias, en la estela de la mejor historia intelectual argentina.
El libro está dividido en tres partes: el optimismo del progreso, la crisis del liberalismo y la emergencia del peronismo en una coincidencia entre macro procesos históricos argentinos y los periplos recorridos en la formación, en el accionar político, en la carrera política, en la tarea ensayística de Juan Álvarez dentro del convulsionado espacio rosarino y nacional .
En estos tres momentos claves para el proceso que dirimen el destino de la nación, las comarcas litorales inician una lucha contra el cosmopolitismo y la fiebre del progreso. Mario Glück maneja de entrada una dúctil frontera entre el archivo propiamente dicho y una reconstrucción historiográfica que va conjugando diferentes variables en tanto elementos subyacentes de análisis en cada uno de los momentos del libro, logrando armar un verdadero entramado entre la biografía intelectual de Juan Álvarez y el estado del debate que en estos tres momentos históricos se daba, no sólo en relación a qué modelo de nación sino, que se zambulle en los elementos propios de una historia de las ideas como el lugar del cosmopolitismo, el lugar del inmigrante, del obrero, la violencia política, las guerras civiles, la incidencia de la Ley Sáenz Peña, la crítica al caudillismo, logrando sacar a luz aquel viejo arte y método siempre presente en la escritura de la historia que no consiste más que en verificar una y otra vez que siendo el conocimiento del pasado lacunoso estamos condenados a constituir un método histórico que nos salvaguarde de todo lo inventado.
Entre las varias facetas y producciones que el prolífico Juan Álvarez despliega, se pregunta Glück acerca de la representatividad de este actor individual dentro del proceso histórico más amplio, con una multiplicidad de pertenencias tanto de clase como intelectuales y académicas. Como muchos de los académicos de su tiempo el historiador procuraba construirse un lugar no sólo dentro de la cultura letrada nacional sino frente a la élite local, y en ese sentido el historiador nato que analiza despliega argumentaciones certeras que dan cuenta de cómo Álvarez va teniendo- libro a libro- una mayor consagración. Pero como es sabido el universo académico - como cualquier universo social- es un lugar de lucha doble. Se lucha por un lugar social en general y por la instalación de la verdad en el propio mundo académico. En el momento en el que Álvarez realizaba su producción las luchas continuas por definir qué era el mundo social y cuál el académico no sólo se daban entre los hombres más poderosos de la época sino que además no escatimaban violencia de todo tipo. Dicho de otra manera el doctor Juan Álvarez no caía en la falacia academicista historicista sino que él entendía que luchar por la verdad respecto de esa nación de la que quería ser partícipe, consiste en decir la verdad. Por lo tanto, no dudó en emprender la pluma con fervor, en aplastar rivales, y en acumular un saber técnico, y enfatizo lo técnico para subrayar el carácter de historiador, es decir de un argumentador que construye ficciones de Nación que promueve su profesionalización con operaciones de investigación muy concretas, con análisis de fuentes de datos, con criterios explicitados en sus análisis. En este sentido la notoriedad intelectual que alcanza el doctor Álvarez se abre camino con una gran cantidad de trabajo en un universo académico e historiográfico en formación en un momento en donde la identidad se forjaba mediante estrategias simbólicas que descansaban en las creencias colectivas de una clase Juan Álvarez se ubica entre un imaginario de intelectual nacional y un imaginario de historiador local. Y ambas clases de argumentaciones y de ubicaciones particulares en los espacios de producción del capital simbólico no siempre se articulaban tan fácilmente como puede suponerse. No era lo mismo hacer historia nacional desde la ciudad de Buenos Aires que hacerla desde la cosmopolita, grandilocuente, pomposa, convulsiva, prostibularia, polifónica Rosario, tan del interior y tan del Litoral que hasta ayer nomás se había enfrentado al poder porteño.
El libro está dedicado a Ricardo Falcón in memoriam. Maestro, amigo, gran historiador: este libro no sólo lo hubiera entusiasmado por el desafío historiográfico.
Claudia E. Rosa