Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO
Compartilhar
Delito y sociedad
versão impressa ISSN 0328-0101versão On-line ISSN 2468-9963
Delito soc. vol.24 no.39 Santa Fé jun. 2015
COMENTARIOS DE LIBROS
Comentario a Alejandro Alagia: Hacer sufrir
Por Agustín Bourre
Ediar, Buenos Aires, 2013
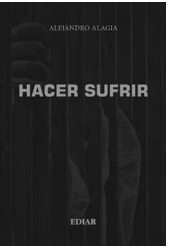
La pena pública de prisión encuentra justificación para la ideología penal dominante en Hacer sufrir población vulnerable para que la sociedad de Estado exista. La pena es el sacrificio de un grupo seleccionado por la autoridad en base al estereotipo de enemigo interno, que como chivo expiatorio permite canalizar sentimientos irracionales de venganza y así sostener la ilusión del penalista de pacificación social. La pena es utilizada como legitimación de la autoridad estatal mediante la supuesta racionalización e institucionalización de la violencia ilimitada de la sociedad salvaje. La pena no es otra cosa que la generalización de una institución arcaica de las sociedades primitivas, el sacrificio, por el cual alguien es señalado como objeto de padecimiento para que la sociedad viva. La autoridad crea chivos expiatorios a los cuales hace sufrir y sacrifica para que la sociedad de clases (Sociedad de Estado) viva.
La búsqueda del fundamento de la pena estatal y el trato punitivo moderno es el hilo conductor de este interesante, novedoso y audaz trabajo de investigación de Alejandro Alagia, cuyas conclusiones alarman a la ensimismada doctrina jurídico-penal. A través de un vasto y variado conocimiento de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, el autor intenta buscar la respuesta al porqué insiste la Sociedad Moderna en hacer sufrir a un grupo de la población mediante la privación de su libertad cuando se encuentra demostrado que ello no sirve ni para prevenir delitos ni para resocializar al supuesto "delincuente". Se pregunta así junto con Nietzsche, buscando en lo más profundo de la moral del ser humano, ¿Cómo el hacer sufrir puede ser una reparación? y ¿hasta qué punto de vista hacer sufrir provoca placer?
Analiza entonces la justificación del castigo público según la dogmática penal clásica y actual, que infundadamente encuentra la llave de la civilización en la pena, como herramienta que habría permitido saltar de la barbarie de la sociedad salvaje (sin Estado) a la sociedad moderna (con Estado). Tras un profundo análisis etnográfico de diferentes culturas previas al surgimiento del Estado, y con sustento en la antropología política, el autor desmitifica la falsa imagen del hombre primitivo según la cual la flosofía política y el derecho penal veía una venganza irracional e interminable que impide el pasaje a la sociedad civilizada por efecto del estado permanente de guerra de todos contra todos, en base al cual se funda la necesidad del castigo y la soberanía punitiva para convivir pacíficamente en comunidad.
El repaso del surgimiento de las primeras autoridades centralizadas con soberanía punitiva y de una amplia descripción etnográfica de sociedades primitivas, le permite al autor también sostener que la aparición del Estado fue una de las mayores tragedias de la historia humana, pues se produce la inversión de la deuda; de una autoridad (sin poder coercitivo) al servicio de la población se pasa a una población divida entre los que mandan y los que obedecen, donde éstos deben y se someten al poder coercitivo de la autoridad. El autor arriesga así en su tesis que esa tragedia histórica implicó el cambio del modo de vida humano bajo lo que denomina Sociedad contra Estado (sociedades igualitarias, con conflicto y sin soberanía punitiva) y Sociedad de Estado (sociedades desiguales, de conflicto y con soberanía punitiva); siendo que los conflictos se resuelven en las primeras mediante reglas de intercambio y composición, mientras que en las sociedades de conflicto (por la cuantificación y cualificación del conflicto al generalizarse las condiciones materiales de división social) la solución es el sacrificio del sector vulnerable y seleccionado de la población como enemigo interno, desconocido en la sociedad igualitaria.
El autor descubre tras el velo ideológico de los discursos legitimantes de la pena, el carácter sagrado y ambivalente del chivo expiatorio; por un lado se lo rotula como un mal que pone en riesgo la coexistencia de la sociedad, pero por otro lado su sacrificio actúa como vehículo de pacificación que restaura ese mal y la paz social. Se permite al respecto identificar esa función sagrada y restauradora de la pena pública para el delito con la figura límite del Genocidio, donde el sacrificio (pena de exterminio hacia la población definida como enemigo por la autoridad) y violencia criminal extrema (ejercicio de poder punitivo de la autoridad que a la vez constituye un delito internacional) se fusionan en un castigo salvador para la sociedad en peligro. Para ello, se basa en su acabado conocimiento como fiscal de juicio del proceso genocida argentino de 1976/83, en el cual la masacre de la autoridad sobre una parte de la población vulnerable definida como enemiga se realiza siempre en base a normas jurídicas que habilitan ese trato punitivo, por lo que nunca resulta un quebrantamiento jurídico para la autoridad.
Como conclusión a su pregunta por el fin o función de la pena pública, el autor parece encontrar en el psicoanálisis la clave para entender esa función pacificadora como ilusión del penalista moderno. Tras repasar todas las teorías que justifican la pena según la doctrina penal, afirma que la pena no es más que retribución de la autoridad punitiva que declara la sumisión de un enemigo a la autoridad o al derecho. Destaca que lo novedoso es que vuelve la idea retributiva pero bajo una forma utilitaria de ilusión: la pena es simplemente sufrimiento cuya única función es refundar la sociedad y el derecho alterados por el mal atribuido al "delincuente". Se fusionan así la retribución con la función preventiva general en cuanto la pena es un mal para alguien que nos hace un bien a todos.
Y el sustento de la persistencia del mito inevitable de la pena para convivir en sociedad, aun cuando se ha demostrado su inutilidad para los fines que dice cumplir-como se planteó el autor junto con Nietzsche-, afirma que se encuentra en la vida anímica y las pasiones del ser humano, a través del concepto que aporta el psicoanálisis de la ganancia de placer ligada al displacer, en cuanto en la clínica se descubrió en la vida anímica de las personas una compulsión a la repetición de experiencias penosas de naturaleza auto-punitivas que contradicen el principio del placer. Esa pulsión de muerte en su forma auto-agresiva es lo que hace que el sujeto no sólo no quiera su bien sino que goce en el sufrimiento auto-punitivo o ajeno.
De allí la importancia de la psicología para desentramar lo que esconde la ideología del jurista penal y la filosofía política: el descubrimiento freudiano de la pulsión de muerte para aproximarse a una hipótesis del enigma del goce humano en la destrucción de otro identificado como enemigo o culpable. Esa pulsión de destrucción se exterioriza en la necesidad de castigo, propio o ajeno, del que se obtiene una ganancia de placer. Y sostiene el autor que esa identificación con creencias punitivas provendría de un apego emocional, de una ilusión que está profundamente ligada a un monto de afecto o emociones del sujeto que constituyen la propia identidad humana desde su proceso de socialización y constitución de la personalidad. Se desvía la violencia innata del hombre hacia un chivo expiatorio y así se canaliza la agresión mimética que permite coexistir pacíficamente a la sociedad, operando entonces el sacrificio como una ilusión de pacificación. Demandas vindicativas emocionales encuentran salida en la destrucción de la fuente humana que la autoridad identifica como causa del peligro y a la vez como vehículo de pacificación.
De esa manera, la Sociedad de Estado generaliza el sacrificio primitivo a una escala nunca antes conocida, por las propias necesidades de fundar su autoridad en el dominio y explotación de quienes obedecen.
Concluye entonces que la pena es pura retribución que, como hecho irracional de la política y de la ideología pacificadora, carece de todo sentido para prevenir crímenes y resocializar supuestos delincuentes, lo que autoriza un programa de reducción de poder punitivo mediante la dogmática penal, para lo cual el jurista y el operador del derecho deben estar atentos a la ilusión del sacrificio en el goce social del hacer sufrir humano.














