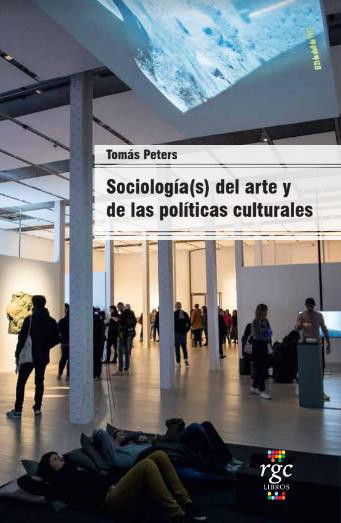Sociología(s) del arte y de las políticas culturales, deTomás Peters , es el “resultado de quince años de docencia universitaria” (43). Se publica en la Argentina en 2021, luego de su primera edición en 2020 en Chile, de donde es oriundo su autor, quien se desempeña como Profesor Asistente en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Se trata de un aporte que, tal como anticipa su título, contiene un doble propósito: por una parte, revisar y repensar conceptualmente lo que ha sido y lo que es la sociología del arte; por otra, a partir de esta área de conocimiento, contribuir a una reflexión sobre el desarrollo de políticas culturales.
El texto se estructura en una introducción y cinco capítulos. Como antesala, hay una presentación a cargo de Eduardo Nivón Bolán y, en la edición argentina, también un prólogo de Matías Zarlenga. Cuatro de los cinco capítulos se encargan de presentar diferentes perspectivas sobre los fenómenos artísticos (centradas en los nombres de Luhmann, Adorno, Horkheimer, Becker y Bourdieu, además de otros tantos investigadores de Francia que se desempeñan entre fines del siglo XX y comienzos del siguiente, como Péquignot, Heinich, Esquenazi y Hennion, solo por mencionar algunos). El restante emplea las reflexiones previas para considerar y elaborar conceptual y programáticamente una serie de aspectos en torno a las políticas culturales.
La introducción anticipa una síntesis de los núcleos problemáticos de interés, así como un breve panorama histórico sobre el desenvolvimiento de la sociología del arte durante el siglo XX y lo transcurrido hasta el momento del XXI. Peters contempla una visión retrospectiva que, a su vez, lo lleva a preguntarse acerca del presente y el porvenir del área de conocimiento en cuestión. Destacamos, en este sentido, la hipótesis que plantea en las primeras páginas:
la nueva sociología del arte se construye histórica, teórica y metodológicamente a través de una transdisciplinariedad analítica. Por ello, hoy no solo es necesario hablar de sociología(s) del arte en plural, sino advertir la potencialidad analítica que este reconocimiento significa. Actualmente, hay que reconocer los territorios compartidos entre la sociología del arte y la literatura, la filosofía, las humanidades y las disciplinas vinculadas a los estudios culturales. Si bien las fronteras pudieran parecer desvanecidas entre ellas, lo cierto es que los métodos y recursos teóricos de la sociología han mantenido aún cierta especificidad procedimental. De lo contrario, no podría denominarse sociología (38-39; itálicas en el original)
En tensión con el interrogante acerca de la especificidad sociológica, el autor extiende la hipótesis, en su faceta transdisciplinaria, hacia una veta cooperativa: “este texto propone discutir sobre la hipótesis que la sociología del arte ha entrado, en los últimos años, en una crisis epistémico-disciplinar que le ha exigido un desplazamiento desde lógicas sustentadas en modos de hacer (metodologías descripticas y aplicables en cualquier contexto y escenario cultural) hacia nuevos modos de pensar en cooperación con el obrar crítico del arte” (42; itálicas en el original).
El primer capítulo, “Diferenciación y constitución moderna del sistema arte”, propone una introducción histórico-teórica a la emergencia de la esfera artística, en la sociedad moderna, a partir de las elaboraciones conceptuales de Luhmann. Dicho nombre acarrea un campo semántico con una marca autoral altamente distinguible, a través de términos como “complejidad”, “diferenciación”, “sistema” o “comunicación artística”. En esta lógica, Peters, siguiendo la teoría de sistemas del alemán, considera que “[e]l arte en la modernidad sería un sistema que funciona recursivamente y, por ende, aplica distinciones en el presente gracias a sus decisiones históricas previas” (47).
El segundo tramo del libro, “Del l’art pour l’art a lo crítico-político en el arte: el debate Adorno y Benjamin”, anuncia desde su título un interés derivado de uno de los legados de la Escuela de Frankfurt: el análisis social ligado a la emancipación de la humanidad. En este sentido, Peters resume: “Reconocida por destacar la influencia de los factores sociales y políticos en la reflexión artística, esta escuela ha constituido uno de los principios fundantes de la relación entre arte, política y sociedad. Pensada como una crítica a la sociedad moderna capitalista, la estética sociológica buscó establecer un plano de sentido en directa contradicción con la sociedad burguesa” (81). En consecuencia, esta sección subraya la dimensión política que tendió a predominar en las reflexiones sobre el arte durante la primera parte del siglo XX (así como algunas reelaboraciones posteriores, en las plumas de Andreas Huyssen y Tia DeNora).
El tercer capítulo, “La sociología del arte de Pierre Bourdieu: posicionamientos en el campo de batalla”, contempla no solo los trabajos del encumbrado sociólogo francés, sino también los del norteamericano Becker. Tal como Peters destaca en la introducción, frente al predominio anterior de la estética sociológica alemana (en la estela más general de las lecturas marxistas sobre el arte), la subdisciplina encuentra en Francia y Estados Unidos, en particular en los trabajos de Bourdieu y Becker, un nuevo impulso durante las décadas de 1960 y 1970: “Si a inicios del siglo XX la relación entre arte y sociedad se comprendía por su funcionalidad política, durante la segunda parte del siglo la tendencia giró hacia una búsqueda comprensiva y descriptiva del fenómeno artístico en relación con la producción simbólica” (34; itálicas en el original). De este modo, el autor brinda una aproximación a las formas de concebir los fenómenos artísticos por parte de los dos cientistas sociales aludidos: como mundo, en el caso de Becker; como campo, en el de Bourdieu. Este último, de todas formas, recibe una mayor atención, a través de la inclusión de debates y reformulaciones por parte de otros investigadores posteriores, fundamentalmente franceses, como Péquignot, Hennion, Lahire o Heinich, pero, asimismo, de otras latitudes, como el norteamericano Peterson o el inglés Savage (y sus respectivas discusiones acerca del omnivorismo cultural y el capital cultural emergente).
La cuarta parte (la más extensa del libro), “Las sociologías del arte en Francia: cortes y confecciones”, presenta una continuidad más estrecha con la precedente, ya que se basa, en buena medida, en una recapitulación acerca de los epígonos, herederos, contrincantes y detractores de Bourdieu en el país galo. Inspirado en una formulación de Olivier Alexandre, Peters da cuenta del carácter compartimentado y un tanto hostil del panorama francés: “la actual sociología de la cultura y las artes en Francia puede describirse como un largo y extenso sistema de conceptos y colaboraciones al interior de grupos pequeños que actúan más bien como trincheras simbólicas, antes que como un todo uniforme” (190). Prosigue, unas líneas más adelante:
las diferentes escuelas […] forjan sus identidades en base a autores concretos (los bourdesianos, los lahirianos, los heinichianos), sus objetos de estudio (obras, instituciones, mercados, dominios artísticos, entre otros) y modelos teóricos (pragmatistas, teoría de la dominación, descriptivos). Estas fronteras, rivalidades y conflictos no solo tienen implicancias en la inscripción institucional de los herederos, sino también en las formas de definir la cultura o de comprender la función social del arte. Al ser un objeto/problema dinámico, el arte puede ser estudiado desde diversas formas y esquemas teóricos, y estas distancias entre escuelas no hacen más que confirmar aquello. (190)
Pero este capítulo no solo contiene un seguimiento acerca de los debates teóricos sobre la sociología del arte, sino, además, una reseña sobre la emergencia y el desarrollo de las políticas culturales como una iniciativa estatal. Dicho fenómeno recibe un tratamiento histórico por separado, en que se reseña el surgimiento de las políticas culturales como problema político, cívico y cultural, con un hito fundacional hacia mediados del siglo XX, mediante “la creación en 1959 del primer Ministerio de Asuntos Culturales de Francia (y del mundo)” (156). Después del resumen histórico, Peters retoma los debates teóricos, aunque su interés radica en una convergencia: “cómo este círculo virtuoso entre teoría y política propició que a partir del trabajo de Bourdieu -y sus contemporáneos como Raymonde Moulin, Jacques Leenhardt, Howard S. Becker y Jean-Claude Passeron-, emergieran a partir de la década de 1990 nuevos sociólogos del arte como Bruno Péquignot, Nathalie Heinich, Jean-Pierre Esquenazi y Antoine Hennion, entre muchos otros” (153). A estos se añaden otros nombres que, según el autor, amplían los alcances de la sociología del arte en niveles antropológicos y filosóficos: García Canlcini, Rancière y Deleuze.
El quinto capítulo, “Sociología del arte y políticas culturales: un modelo de análisis integrado”, es el que más se diferencia de los anteriores. Si bien se beneficia de los despliegues previos, este segmento del libro tiene como objetivo una reflexión más concreta en torno a las políticas culturales, entendidas como
el conjunto de recursos institucionales públicos y privados que compiten no solo por el manejo de los bienes artísticos y simbólicos que definen imaginarios de sociedad, sino que también por el «espacio político» que existe entre el Estado, la sociedad, los artistas y los individuos. La política cultural tiene que ver, entonces, no solo con el mundo de las artes, sino que también con la activación de nuevas formas de producción simbólica: es decir, con producir nuevos significados y relaciones sociales en el conjunto social. (207-208; itálicas en el original)
El autor se pregunta, a propósito de las posibilidades de generar nuevos significados, si las políticas culturales constituyen mecanismos para configurar sociedades más democráticas y si “han contribuido a la reducción de las desigualdades culturales o si, por el contrario, han reforzado los privilegios sociales” (210). En esta dirección, postula una serie de desafíos que involucran cuestiones tecnológicas, digitales, políticas, biográficas, organizacionales, colectivas, educativas y de gestión; todas ellas, enunciadas de manera relacional, permiten tomar conciencia acerca de la complejidad y las múltiples dimensiones que las políticas culturales involucran. Más allá de estos desafíos, Peters no soslaya la coyuntura adversa: “A pesar de la retórica política de que la cultura y las artes está en el «centro del desarrollo» de una sociedad, lo cierto es que son muy pocos los países donde el presupuesto público en cultura supere el 1%” (223). Este diagnóstico sobre asignaciones presupuestarias parece converger con uno más profundo: “por lo general las políticas culturales no logran ser percibidas como acciones estatales dirigidas al todo social” (224; itálicas en el original). Por último, el capítulo se cierra con un apartado en que se efectúa una síntesis de todas las perspectivas tratadas a lo largo del libro, incluidas en un cuadro que representa un “[e]squema de análisis integrado” (233).
Como en toda reseña, en la presente solo podemos dar cuenta de una serie limitada de elementos de la obra referida. Decidimos concluir con tres comentarios de predominio valorativo (dos en la forma de elogios; uno más en tono de reparo y de crítica abierta hacia el futuro). En primer lugar, cabe destacar la vocación plural del libro, ya que describe e integra una significativa multiplicidad de autores y perspectivas que habitualmente no son considerados de manera conjunta en los estudios sociológicos sobre la cultura y el arte. En segundo lugar, dado el emplazamiento de Peters, huelga reclamar por cierta subrepresentación de contribuciones de académicos y pensadores de América Latina, pues, en el marco de un libro con una considerable y muy informada bibliografía proveniente en su mayor parte del hemisferio norte, solo hay un puñado de referencias que remiten a nuestra región: a los ya aludidos García Canclini y Nivón Bolán, solo se suman (por lo general en notas al pie) Carolina Gainza, Pedro Güell, Modesto Gayo, Mabel Moraña, Carla Pinochet y Nelly Richard. En tercer lugar, uno de los mayores méritos de Sociología(s) del arte y de las políticas culturales se remite a la convergencia propuesta desde el propio título: el trabajo no solo analiza el devenir histórico y teórico de la sociología del arte, sino que concibe su porvenir a través de una pregunta más amplia y profunda, vinculada con la posibilidad de incidir en la generación de políticas públicas, acaso como un camino posible para propiciar un orden social más justo y democrático.