Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO
Compartilhar
Delito y sociedad
versão impressa ISSN 0328-0101versão On-line ISSN 2468-9963
Delito soc. vol.24 no.39 Santa Fé jun. 2015
COMENTARIOS DE LIBROS
Comentario a Máximo Sozzo: Locura y crimen. Nacimiento de la intersección entre dispositivos psiquiátrico y penal
Por Ezequiel Kostenwein
Ediciones Didot, Buenos Aires, 2015
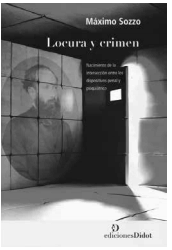
La obra de Máximo Sozzo que estamos presentando sigue, con temperamento, una propuesta surgida de los archivistas más ingeniosos, según la cual la tarea que cabe realizar en el presente es la de remover, en el pasado, los futuros soterrados1. Y el autor logra llevar adelante dicha propuesta, insertándose en una "flamante" tradición local que abarca trabajos históricos sobre el delito y la insanía como por ejemplo los de Ricardo Salvatore, Hugo Vezzetti o Lila Caimari, ofreciendo al respecto una serie de articulaciones muy novedosas.
Acerca de su estructura, Locura y crimen. Nacimiento de la intersección entre los dispositivos penal y psiquiátrico está dividido en dos partes, una que explora la racionalidad penal moderna con un sesgo teórico, y la otra que indaga las tecnologías y prácticas penales modernas. Asimismo, lo primero que nos advierte el libro es que en Argentina existe hoy un número de ciudadanos que están privados de su libertad, cuya cantidad resulta ciertamente desconocida. Ciudadanos que además poseen un estatus jurídico a todas luces peculiar, puesto que no se hallan ni cumpliendo una pena privativa de libertad, ni están bajo prisión preventiva en el marco de una investigación penal. Lo que experimentan es una "medida de seguridad curativa" estipulada en el Art. 34 Inc. 1 de nuestro Código Penal. Según afirma el autor, esto último significa que los mencionados ciudadanos han sido declarados irresponsables penalmente. Sin embargo, los actores judiciales dentro del campo penal los recluyeron por considerarlos enajenados o peligrosos -esto no sin la contribución de un perito médico- en diferentes ámbitos institucionales -hospitales psiquiátricos, segmentos separados de Unidades penitenciarias- por un tiempo indefinido. Encierro que cesará, no cuando haya desaparecido la enajenación mental que aparentemente padecen, sino en el momento en el que estos actores judiciales consideren que los individuos ya no representan peligro para sí o para la sociedad.
Si bien no se trata de individuos etiquetados como delincuentes por el dispositivo penal, ni rotulados como locos por el dispositivo de salud, configuran una subjetividad híbrida: son, en palabras de Sozzo, locos y delincuentes simultáneamente. La carga degradante de ambas caracterizaciones se refuerza en esta figura singular de enajenado o peligroso, que a su vez da lugar a un estilo de intervención gubernamental controvertida para nuestra sociedad. Tal vez por esto ocurra que entre el manicomio y la prisión se construya un espacio de encierro por tiempo indeterminado que se puede volver, y en ocasiones se vuelve, efectivamente perpetuo. O dicho más concretamente, entre el discurso psiquiátrico-psicológico por un lado y el discurso penal por el otro, se ha ido tejiendo una tecnología que hace posible, hacia dentro de la comunidad, la neutralización de un grupo específico de personas recurriendo a criterios no del todo precisos. En consecuencia, un aspecto importante sobre el que nos alerta el crucial aporte de Sozzo acerca de la cuestión criminal en Argentina, es que al día de hoy no sabemos el número de ciudadanos que se encuentran en estas condiciones, dado que las agencias estatales no se encargan de contarlos. En algunos casos, las medidas de seguridad curativas se transforman en tratamientos ambulatorios, lo que supone regresar al espacio social no institucional, pero sin que cese el estatus jurídico de estos individuos. Concretamente, se trata de una flexibilización de la medida judicial que excede a la ley penal.
El tema central que atraviesa el libro es el del nacimiento de la intersección entre locura y crimen, entre el dispositivo alienista/psiquiátrico y el dispositivo penal durante el siglo XIX, más precisamente entre los años 1820 y 1890, en la ciudad de Buenos Aires. Y al identificar la procedencia y emergencia de la mencionada intersección en nuestro pasado -junto a sus respectivas formas de saber y poder- Sozzo evita caer en la quimera de un "origen diáfano" acerca del problema de la locura y el crimen.
Para realizar este trabajo, el autor destaca la obra de Michel Foucault2 en tres sentidos específicos: (a) por un lado, respecto a la manera de pensar el estudio del pasado y su relación con el presente tal como el filósofo francés lo plasmó en Vigilar y castigar, en tanto búsqueda de comprender el ejercicio contemporáneo del poder de castigar;(b) en segundo lugar, acerca de las formas de interpretar las relaciones entre poder, saber y sujeto en las sociedades contemporáneas; (c) por último, vinculado a los trabajos del mismo Foucault sobre la confluencia entre locura y crimen en Francia durante el siglo XIX, que posee una relación directa con el tema de la obra que presentamos.
Siguiendo en esto a Robert Castel3, también existe en Locura y crimen una convicción de que el presente refleja una combinación fluctuante de herencias e innovaciones. Es decir, si bien el pasado no se repite a sí mismo en el presente, este presente juega e innova utilizando el legado del pasado.
Vale reiterar que la investigación que dio lugar a este libro abarca un período de tiempo que va de los años 1820 a 1890, y aborda también unas serie de cuestiones que fueron recuperadas a partir de las preguntas contemporáneas sobre la locura y el crimen, provocando una interferencia entre nuestra realidad y lo que sabemos de la historia local acerca de la una y el otro.
Al indagar el pasado remoto del encuentro entre dos dispositivos vinculados respectivamente a la locura y el crimen en el contexto argentino, este trabajo procura brindar herramientas para pensar y actuar críticamente en nuestro presente. Y esto último se lleva a cabo desde dos planos: por un lado, explorando cuándo y cómo la relación locura/crimen se presentó en los discursos "serios" y especializados en el mundo del derecho, a partir de la apropiación de conceptos y argumentos generados en el discurso psiquiátrico. Por otro, rastreando cuándo y cómo se construyó la intersección entre locura y crimen en el escenario del dispositivo penal, señalando qué papel jugaron en dicha intersección los operadores psiquiátricos.
Más específicamente, Sozzo afirma que la formación de la racionalidad penal moderna en la ciudad de Buenos Aires ofrece dos momentos fundamentales: uno, el de su nacimiento, otro, el de su consolidación. Luego, surge un tercer período a partir de mediados de 1880 en el que se producen resistencias y metamorfosis ligadas a la inserción del positivismo criminológico en nuestro país.
El Nacimiento de la racionalidad penal moderna, que ocupa los primeros tres capítulos del libro, ocurre entre los años 1820 y 1850, lapso en el que se observan al respecto dos posiciones alternativas. Ambas coinciden en diferenciar entre aquellos que han cometido un delito, quien es loco y quien es cuerdo, pero se distinguen en el modo de justificar esta diferenciación. Por un lado, están quienes separan al loco del cuerdo fundándose en la creencia del libre albedrío como una cualidad inherente de la naturaleza humana -es decir, se tiene o no se tiene esa condición. Por otro lado, están quienes plantean que el estado de la mente tiene graduaciones, por lo que no existe una separación categórica entre locura y cordura, sino escalas a especificar caso por caso.
La Consolidación de la racionalidad penal moderna, analizada en los capítulos 4 al 10 de la obra, sucede entre 1860 y 1880, período en el que se multiplican los textos especializados, revirtiendo la ausencia de literatura precedente sobre el tema. Se afirma en el libro que una de las figuras centrales en relación a esto último fue Carlos Tejedor quien instaló una forma de conectar la locura y el crimen, cuya matriz de pensamiento posee cinco componentes: (I) La reafirmación de la creencia en el libre albedrío como una cualidad ontológica de la naturaleza humana que permite validar la responsabilidad moral -y por ende penal- de aquellos que cometieron un delito. (II) El establecimiento de unos limites estrechos para la locura como una causa de ausencia de responsabilidad penal, sobre la base de una concepción tradicional de la misma en tanto desorden de las facultades intelectuales del alma humana. (III) El reconocimiento de ciertas situaciones análogas a la locura, a raíz de que generan ausencia de responsabilidad penal, como por ejemplo la embriaguez, el sonambulismo y la sordomudez. (IV) Aparición de la medicina como campo de saber capaz de zanjar quién está loco y quién no, pero sin asumir un papel predominante. Esto se evidencia en la calificación del saber médico como auxiliar del derecho y la justicia penal. (V) Por último, la indicación de dos posibles destinos para el individuo que había cometido un delito pero era considerado loco ante la justicia penal, es decir, penalmente irresponsable. Los dos destinos que disponían los jueces penales eran o entregarlo a su familia o encerrarlo en casas para los de su clase o condición. Esto quería decir que si bien a un loco no se le podía imponer una pena, y la justicia penal actuaba sobre el loco-delincuente con algo distinto a la pena, a la hora de justificar su respuesta dicha justicia lo hacía como si se tratase de una pena, priorizando "preservar" o "defender" a la sociedad.
Sugiere la conclusión del libro que hacia mediados de la década de 1880 se inició un proceso de importación y adaptación cultural del vocabulario criminológico positivista italiano en la ciudad de Buenos Aires que generó una metamorfosis del derecho penal a nivel local4. Y se habla de metamorfosis fundamentalmente porque aquí se rompe de manera drástica con el principio del libre albedrío y las ideas de responsabilidad moral y penal que se construían sobre dicho libre albedrío, todo lo cual se aleja de la tradición jurídica occidental. En los trabajos de sesgo positivista, el delincuente es considerado un ser anormal, movido fatalmente a cometer delitos por causas antropológicas y/o sociológicas, o en otros términos, el criminal es calificado como un individuo sin capacidad de veto. Hacia el final de su trabajo, Sozzo sostiene que esta forma de imaginar al delincuente como determinado a obrar delictivamente no llevó al positivismo criminológico a expandir la esfera de su irresponsabilidad penal. Por el contrario, lo que redefinió fue la idea misma de responsabilidad en torno a un elemento clave que, con matices y reformulaciones, llega hasta nuestros días: la peligrosidad o temibilidad de dichos delincuentes. Y es a partir de esta peligrosidad que la relación entre locura y crimen se reconfigura en buena medida: habrá una privación de la libertad que no tiene límites temporales, que se justifica genéricamente en referencia a la protección y conservación de la sociedad, pero que no es una pena pues el sujeto al que se la impone carece de la cualidad necesaria para hacerse acreedor de ella.
Locura y crimen, investigación de gran factura, busca contribuir a una comprensión más acabada de las condiciones que hacen posible la intersección entre los dispositivos penal y psiquiátrico en la actualidad. O lo que es igual, indaga el pasado que, si bien puede parecernos remoto a simple vista, constituye el momento en el que las condiciones de posibilidad de nuestro presente surgieron.
1 Rolnik, Suely, Furor de Archivo, Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, Vol. IX, núm. 18-19, Universidad El Bosque, Colombia, 2008: 9-22. [ Links ]
2 Foucault, Michel, La imposible prisión, Anagrama, Barcelona, 1982. [ Links ]
Foucault, Michel, Vigilar y castigar, Siglo XXI, México, 1989; [ Links ] Foucault, Michel, "El interés por la verdad", en Foucault, Michel: Saber y Verdad, Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1991: 229-242. [ Links ]
3 Castel, Robert, "Problematization as a way of reading history", en Goldstein, Jan (Ed.): Foucault and the Writing of History, Cambridge University Press, Cambridge, 1994: 237-252. [ Links ]
4 Vale recordar que estamos a pocos años de la publicación, en 1876, de El hombre delincuente de Cesare Lombroso.














